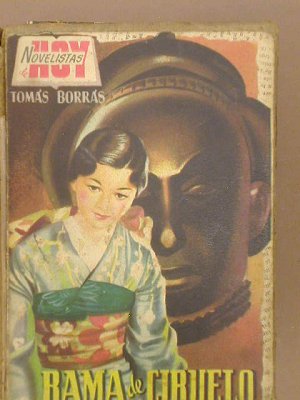 |
Tomás Borrás |
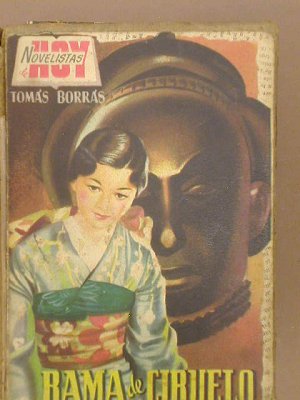 |
Tomás Borrás |
|
LA MUERTE ESTÁ ABAJO
El
momento en que toda la casa sonaba,
vibraba, parecía
tambalearse con el estruendo del baile. Todo el primero era de
salones, infinitamente alejados por espejos,
como si el mundo entero fuese aquella masa locos que se movía,
estrujándose entre vahos de calor,
de luz
artificial, de música y de palabras a gritos. Cada
uno iba disfrazado, y en el disfraz se conocían sus sentimientos,
sus gustos, la personalidad a que aspiraba. Las
mujeres enseñaban la sonrisa bajo el corto antifaz a la
veneciana; la mayoría, despojadas de
él, sentían ardor en el rostro,
miraban con los párpados dilatados y el globo
de sus ojos daba reflejos de límpida agua. A veces un
danzarín hundía la boca y la lengua en la
carne de un hombro desnudo. Algunas
carcajadas estallaban simulando un
desmoronamiento de vidrios. Sobre la melodía de
los violines
disparaban taponazos los vinos
Dominando el estrépito, un criado apareció en una puerta y gritó, tembloroso: _ ¡Señor! ¡La Muerte está abajo! Cesó la música de repente; paralizóse todo. Las miradas se volvieron unánimes al criado: estaba livido. _ ¡La Muerte está abajo, señor! Todos sintieron un frío voluptuoso en la nuca, una ondulación recorriéndoles la espalda. Se oyó la palabra terrible formulada como pregunta, en voz baja y ahogada: _¿La Muerte? ¿La Muerte? El dueño del palacio tiró un pastelillo sin tragar el último bocado y fue hacia el sirviente. _¿Qué Muerte? ¿Una máscara? _No _¿La Muerte qué? ¿Qué Muerte? No entiendo. _ No quería entender. Nadie quería entender. Todos tenían sudor frío en las manos. El criado se echó a llorar: _ ¡Señor! ¡De verdad es la Muerte! Uno disfrazado de militar, con el falso valor de los disfrazados de militares, avanzó fanfarrón, sacando la pada de hoja de lata: _Pues bien: que pase. Pero su risa sonó fría y hueca, falsa, mientras se miraban unos a otros como queriendo encontrar en otro la idea salvadora. La idea salvadora brotó: _¡Cerrad la puerta! Como todos fuesen a cumplir la orden, se produjo un desbarajuste. Cada cual, en el remolino, se perdió entre demás. Sólo los viejecitos, agarrados a los brazos de los sillones, sin poder incorporarse, no decían ni hacían nada. Tenían vivos nada más los ojos. El dueño subió, dejándose caer en una silla, desfallecido. _¡Es la Muerte, sí! ¡La he visto! Inmediatamente las puertas de todos los huecos fueron cerradas; los cortinajes, corridos; todos los intersticios tapados con telas que arrancaban ellas y que ellos metían a la fuerza, rompiéndose las uñas. Muchas mujeres lloraban con congoja. Otras se abrazaban a sus hombres, buscando protección. Los músicos, en lo alto de su tribuna, con el violín y el arco, miraban azorados, en pie. Pasó un poco de tiempo. Se atisbó, abriendo con infinitas precauciones, la calle. Estaba desierta y tenía el color acuoso de la aurora. No no se percibía cosa alguna, atreviéronse algunos a a la gran balconada, que sobresalía un metro sobre el portalón. Entraron atropellándose, como huyendo del rayo. La habían visto. Era una figura severa, humana, con la toca negra caída sobre el rostro. Estaba inmóvil y en pie en el umbral, aguardando. Todos se desesperaron, cogidos en aquel cepo del que posible huir. El tiempo transcurría. ¿A quién iba a buscar la Muerte? Apenas lo apuntó alguien, se encararon con los viejos cuyos ojos _únicamente_ vivían en ellos. El instinto de conservación arrebató fuera de sí a los bailarines. Agarraron a los viejos y arrastrándoles con prisa acelerada, abrieron la puerta _ ¡la horrible puerta _ y les arrojaron a la calle, se los arrojaron a Ella. Después hicieron barricada en la puerta y escucharon ansiosos, con ese silencio en que tan bien se oye el reloj del corazón. Nada. En la calle, color de agua, el silencio era también profundo. Se asomaron de nuevo. Ella seguía allí. Nadie llamaba, nadie aparecía. Si alguno de los refugiados en los salones miraba hacia un sitio, todos se volvían alarmados. El que llorase hacía llorar a todos. Y el tiempo seguía pasando entre tanto, seguía pasando con su paso insensible. Los más nerviosos, no pudiendo soportar aquella interminable tensión, abrieron, lanzándose a la calle. Les llamaron con horrible angustia los de dentro. Ninguno contestó. Silencio denso en la atmósfera alrededor de Ella. ¿Qué haría con los que se fueron? Se lo preguntaban forjando hipótesis inútiles. Organizaron la manera de permanecer allí el mayor tiempo posible. Ajábanse los rostros, macilentos. Los disfraces parecían burlas, por lo pomposos, sobre aquellas escuálidas figuras, sucias, abandonadas, palidez y mirar triste. Caídos por el suelo, los había que se desmayaban de miedo y de fatiga. Algunos se habían vuelto locos. Un loco preguntaba, mirándose a un espejo: _¿Porqué,porqué? Pasaba más tiempo, largo, lento, inacabable, pasaba más tiempo. Fueron saliendo, fueron entregándose poco a poco, a medida que se les hacía imposible la cárcel en que estaban. Los salones se despoblaban. Quedó la puerta abierta. Ella no subió. Seguía en el umbral, inmóvil, como una estatua del relieve de la fachada. Continuaba el tiempo resbalando, sin notarse su andar. Los últimos esperaron más, apretándose para sentir la vida. Pero, momento por momento, el malestar, el vacío, el pensamiento fijo les fue empujando. Preferible era todo a permanecer así en aquella espera espantosa que no tenía ni alivio ni fin. No podían soportar el insomnio _tenían horrendo temor a dormirse_ ni el susto por lo que no se sabía qué podía ser, y que, por desonocerlo, les empavorecía más. Y nunca ni el menor rumor en la calle, iluminada apenas con el color de agua del cielo. Y nunca, de los que marcharon antes, ni una señal de martirio, de aniquilamiento o de salvación detrás del límite de la puerta. Quedó uno sólo, un máscara avejentado, encorvado, que devoraba con los ojos los salones, por ver si le aparecía un compañero. Los salones estaban, asimismo, arruinados: deshechos los muebles, sin reflejo los espejos como láminas de plomo, con frío trágico, con crujidos de esqueleto de maderas, con polvo y moho en todas partes. El último abrió el balcón y se arrojó a la calle. No se le oyó caer. Todo estaba desierto dentro del palacio opaco, en penumbra, desmoronándose lentamente, pulverizándose lentamente. Y cuando todo él estaba desierto, entró ella, majestuosa, pausada, velada, sombría, y, sentándose triste entre toda la tristeza, se puso a esperar, a su vez su momento de dejar de existir, de morir también. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS DE TEMA FANTÁSTICO |