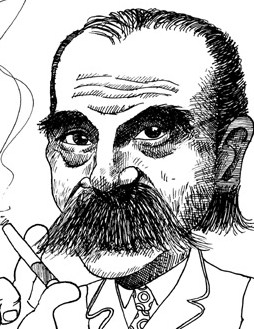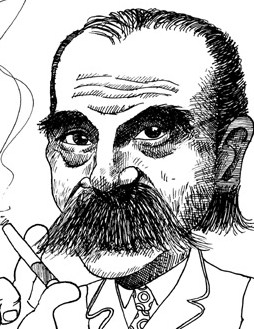|
Gran caída de la
indecorosa vieja.
En el año doscientos de
la Egira, ya existían los ómnibus en aquel remoto reino de las
profundidades de Arabia. ¡Ya, Alah!: ayúdame para que por lo menos,
por respeto al Diván, con su nube de emires, califas, sultanes,
cadíes, imanes, derviches, calendas y creyentes, yo diga la verdad
siquiera esta vez. Sea yo veraz, aunque Dios mienta.
Existían los ómnibus, repito,
sólo que al no haber electricidad, ni estar solucionado el problema
tecnológico de los motores a explosión, arreglaban las cosas con un
motor más voluminoso. Consistía éste en una cámara grande como una
habitación, donde quince esclavos hacían girar una rueda conectada a
un engranaje, que a su vez movía las pantaneras del ómnibus.
Cuatro capataces munidos de
látigos mojados y espolvoreados con sal, se encargaban de estimular
los bríos de los terrestres galotes. El vehículo se movía
lentamente, claro está, pero en forma segura.
Cada tanto, había estaciones de
servicio donde los galotes transformados en pulpa o tocino salado,
eran echados a la Gehena de azufre y llamas que arde eternamente,
situada por lo general detrás de la estación de servicio. Los
muertos eran en el acto reemplazados por tropas frescas, como dicen
los militares.
El cadí subió al automotor y sacó
boleto de quince dracmas. Como a esa hora el transporte iba casi
vacío, pudo sentarse confortablemente en un asiento del fondo y a la
izquierda. Siempre que podía se instalaba atrás; en esta forma si un
enemigo le hacía un signo mágico con los dedos, podía detectarlo con
facilidad y tomar las contramedidas necesarias.
Mientras el artefacto autopulsado
se ponía en marcha, comenzó a recordar las más absurdas cosas. En
ello estaba el cadí, trinando alegremente sus fantásticos
pensamientos, sin prestar atención al traqueteo del ómnibus ni a los
latigazos que se escuchaban desde el motor, cuando de pronto una
vieja repulsiva que se había puesto a su lado, comenzó a toser para
llamarle la atención –vanamente, por supuesto–; viendo que no le
cedían el asiento –el ómnibus se había llenado en la parada
anterior–, procedió a la puesta en marcha de un operativo de más
vastos alcances: algo así como la pacificación de las Galias por
Julio César, o Federico el Grande invadiendo la Sajonia. Me refiero
a que le incrustó en el ojo derecho un ángulo de la cartera.
Desagradablemente arrancando de sus ensueños, el cadí sonrió,
levantó la cabeza para mirarla, y le dijo con dulzura:
–¡Ya Alah! ¿Cómo te has
atrevido a incrustarme tu cartera en el ojo, falsa e inmunda
salchica de plástico; abominable creación del Malo, a quien el
Profeta –¡con él sean la Gloria y la Salsa para ensalsarlo!–
confunda?
Dichas estas palabras, hizo
detener el vehículo y llamó a la Guardia del Alfanje, la cual se
llevó a la repelente vieja arrastrándo las patas, por lo que su
pollera aleteaba alegremente, entremezclándose con el polvo y
levantándolo a cucharadas.
Una vez instalado en su despacho,
el cadí pasó a administrar una rápida justicia, dejando a la
repugnante vieja para postre, que habría de merendar al siguiente
día. Así, mientras ingería un refrigerio, condenó a un %10 de
inocentes, liberó y “sin que el juicio afecte a su buen nombre y
honor” a un %20 de culpables, y el %70 restante fue sancionado más o
menos como lo merecía. Todo rapidísimo y en quince minutos.
Unas veintiocho personas, entre
hombres y mujeres fueron a parar ese día al suplicio de las
soldaduras; consistía en trazar sobre la piel de los condenados, con
barritas de estaño y autógena, toda clase de líneas y dibujos
maravillosos que parecían oropéndolas anadeando sus culos por entre
elipses de plata, y que se iban entrecruzando alrededor del cuerpo
como cañamazo, terminando por formar una sola pieza sobre la carne
carbonizada. No dibujaban figuras humanas porque lo prohíbe
expresamente el Profeta (¡con Él sean la plegaria y la paz!).
Se utilizaba oro, si era domingo;
puesto que este es el metal que corresponde astrológicamente a ese
día de la semana. Plomo si era sábado, etc.; y así también: hierro,
estaño, plata, cobre, mercurio. El último metal mencionado no
producía ningún daño por sí mismo, como es natural, pero las
quemaduras del mercurio hirviendo gracias a la autógena eran más que
suficientes.
Y dijo el cadí: “¡Ya, Alah!
Agradezco a la Providencia que no haya un octavo planeta cuyo
representante sea el platino, por ejemplo, que es carísimo”.
Los discípulos del cadí hacía
rato que observaban a la asquerosa vieja carterista, haciéndose agua
la boca.
A los fines de endosarle un
espejismo o falso castigo, cosa que tuviese una pálida idea de la
verdadera reprimenda que le habría de dar el cadí cuando se
levantara por la mañana y diese alimento a los perros sagrados,
arrancaron a la desabrida e intratable vieja las pocas muelas y
dientes que le quedaban, para emparejarle las encías; en esa forma
la vieja execrable y arisca podría articular mejor las palabras, e
iniciar con eficiencia su defensa oral ante el cadí.
Compadecidos por lo demás ante su
boca huérfana de piezas dentales, se decidieron por pura filantropía
a ponerle una dentadura allí mismo sin falta. Así, comenzaron por
atarla con alambres de púa a un poste, y luego, sin prestar la menor
atención a los ruidos triunfantes de la maliciosa y detestable
vieja, procedieron a meterle en cada encía –donde antes hubo dientes
o muelas – un clavo a martillazos. Dichos trebejos estaban
calentados al rojo; pero no para hacer sufrir a aquella aviesa
pécora, vieja malévola e insolente, sino por su propio bien; ya que
en esa forma, las heridas cicatrizaban de inmediato. La desalmada
proterva, condenable y ruin vieja, vino a quedar de esta guisa con
una dentadura nueva, como de plata.
Seguramente alguien se preguntará
cómo es posible dar martillazos en el fondo de una encía. Es que,
estos Emires de los Dientes, habían inventado un mini martillo
telescópico, encargado de producir en el interior de las fauces
viejeriles, los indispensables micro climas de violencia.
Luego que a la pésima e
indeseable vieja le hubo sido puesta la nueva dentadura, los
Dispensadores de Dones quedaron cavilantes acerca de los méritos de
la obra odontológica. En ese momento la dentadura parecía de plata
puesto que los clavos eran nuevos; pero ¿qué sería de aquel
argentino brillo una vez oxidados?
De manera que se los arrancaron a
todos, uno por uno, y luego de haberlos sometido a un baño de
acrílico se los volvieron a meter en los mismos agujeros. Como los
clavos habían sufrido un proceso de engorde a causa del plástico, no
bailaban sino que entraron lo más bien.
Toda esta última parte de la
operación, o sea la sacada y puesta, fue acompañada por la música de
la descarrilada, injusta y perniciosa vieja, quien lanzaba alaridos
tan magníficos que los operadores llegaron a la conlusión de que
ella estaba gozando intensamente. Para tal estimación se basaron en
el cuarto principio de la termodinámica, o ley del segundo orgón, de
Reich. En efecto, la anatematizada y perversa vieja obligaba a tal
pensamiento con sus arqueos de espalda y, sobre todo, mediante los
golpes que daba con sus pies: primero zapateaba con una pierna,
después con la otra, luego otra vez con la primera, etc. De lo más
erótico y análogo a un violento orgasmo. Corajuda, la rabiosa vieja,
dentro de su placer. Irascible, la malsufrida geronta. Soberbia, la
prepotente anciana. Arrebatada y torva, gozando sola y sin invitar a
nadie, aquella tenebrosa furia. Sus berridos en cambio, soberanos y
nítidos, no tenían nada de lóbregos ni desdibujados ni confusos;
antes bien, los mencionados alaridos parecían ovaciones; o sea; el
aplauso unánime del público cuando premia la labor de un artista.
Aquellos rugidos sexuales eran luminosos, nítidos, diáfanos,
paladinos, inequívocos y terminantes. Sus gritos deliciosos y
reconfortantes hablaban de apetencias eróticas, de públicas demandas
de lecciones prácticas.
Después de todo se las había
arreglado para sacar provecho, la nauseabunda y malintencionada
vieja. Más odiosa que nunca, la infame y fétida.
Así pues y por todo lo
anteriormente referido, esos derviches, aquellos santones de la
dentición, llegaron al convencimiento íntimo de que esta endiablada
estaba de lo más alegre y gozosa, y que sus alaridos pura simulación
propia de un pudor koránico. Libres ya de remordimientos y con la
conciencia tranquila, alguien propuso volvérselos a sacar y ponerle
clavos de cuatro caras como los que se les colocan a los zombees,
para impedir la rotación y asegurarlos a las mandíbulas.
Pero los demás se opusieron
alegando razones humanitarias. En efecto: de proceder de esa forma,
la maldita y podrida vieja sufriría innecesarias torturas. Lo mejor
era asegurar los clavos ya puestos con un puenteo de estaño. Dicho y
hecho: el Sultán de los Odontólogos en persona procedió a fundirle,
arriba de las encías, una barra entera con ayuda de un pequeño
soplete de llama corta y fina. Media barra en la mandíbula superior
y el resto en la inferior. Comenzó por la de arriba, ya que era la
más difícil, y porque a la malandrina, maligna y vomitada vieja
había que ponerla cabeza abajo para trabajar mejor. Este Califa de
los Dientes siempre hacía los trabajos más difíciles primero, para
después tener derecho a descansar. Era un tenaz. Uno de esos hombres
que no se dejan subordinar por los reveses de la vida. De los que
dan la cara al destino y lo enfrentan virilmente. Pero cometió un
error, al no advertir lo obvio: el puenteo de estaño, a la fuerza
habría de quemar el acrílico. Todo el primer trabajo, en vano. Sin
querer le habían otorgado el derecho a burlarse a la aprovechada
vieja; atrincherada dentro de su mente en ruinas, ahora podría
diagnosticar fracaso, la malvada grotesca y babosa.
El Profeta de los Odontólogos se
puso rubí de vergüenza.
Cuando el cadí se levantó –y
luego de sus abluciones matinales, que realizó como buen musulmán–
dirigióse hasta donde se encontraba la terca, testaruda y contumaz
arpía.
Sus discípulos le confesaron de
rodillas que habían fracasado en su intento por poner en vereda a la
incorregible, reincidente, recalcitrante y obstinada geronta. No
dudaron, ni por un segundo, que el Maestro tendría más suerte.
Pasaron luego a informarle de la
irreligiosidad de la impenitente vieja: atada con alambre de púa y
cabeza abajo como estaba, bien podría haber dado gracias a Alah de
que continuara soportándola un rato más en la Tierra, en vez de
llevarla en el acto donde seguramente iría. Pero no había rezado ni
nada, quella descreída relapsa.
También procuraron llevarla a la
reflexión mediante un monólogo contrapuntístico de pinchos; así
estaría preparada para pelear por su salvación mediante gentiles
maneras. Abdicando de su deplorable actitud; pero ni con ésas.
Llegaron a la conclusión de que la despreciable e imposible vieja se
hacía la loca para pasarlo bien.
El cadí ordenó que la sacaran del
poste.
Cuando la llevaron a su presencia
fue preciso sostenerla, pues se negaba a estar parada la muy cómoda;
holgando en brazos de los otros y siempre tomando ventajas la
perfecta inútil. El cadí tuvo la condescendencia de preguntarle cómo
se llamaba. Sin prestarle atención, la altamente maléfica comenzó a
cuchichear con el Enemigo de la humanidad, su Dueño y Señor. Al
menos, eso dedujeron todos ante los extraños e indescifrables
suspiros, graznidos, ruidos y otras. Chismorreaba con sus gorgoteos,
sin duda para mantenerlo informado de las ultimas novedades en la
Tierra. Firme hasta el fin en sus herejías y blasfemias, aquella
poco temerosa del Cielo, cerda. Testaruda, en su desviación
contumaz. Pecadora, la obstinada sectaria. Inexpugnable, en su
atrevida desfachatez. Inconquistable, en su audaz desvergüenza de
vieja puta. Invencible, en su temeridad petulante y díscola.
Para dar lástima –sin sospechar
que el magistrado ya había sido advertido–, la ridícula y zalamera
vieja escupió sangre e hizo otras mil gitanerías delante del cadí a
los fines de seducirlo. Ingobernable, la cerril e insolente vieja.
Deseaba robar el tiempo de los otros mediante engaños, la falaz y
codiciosa anciana. El cadí comprendió finalmente, que aquella atroz
pésima, con sus gemidos, balbuceos, sangre y continuos desplomes, no
se proponía otra cosa que una maniobra parlamentaria de obstrucción.
En eso estaban cuando ella lanzó
por la boca una especie de palabras; pero todo muy amanerado. ¿Qué
habría querido decir con algo tan impreciso y equívoco, la ambigua
vieja? Desconfiaron de la cínica, procaz e impúdica. Triste
experiencia tenían con la descarada anciana. Desvergonzada la
geronta.
Por orden del cadí le fueron
pasados rodillos ardientes por el culo y espalda, como quien pinta.
Era cosa de ver cómo saltaba la vieja mentirosa, para llamar la
atención. Se le dijo que con pataletas e histerias no iba a
conmoverlos.
¿Por qué no hablaba en su
descargo, si se había cometido un error con ella? El cadí era un
hombre clemente, sensible y proclive a la piedad. No se habría
negado en modo alguno a escucharla.
Bien sabía la indigente, astuta y
escurridiza vieja, que ningún argumento que esgrimiese podría haber
justificado su malévolo acto carteril antiojo. Se negaba a
explayarse; rehusaba hablar, la silente vieja.
Era capaz de morirse,
exclusivamente para molestar y escapar a su castigo que, por otra
parte, aún no había sido determinado.
Entonces comenzaron a observase signos
de abdicación, por parte de la desfachatada vieja. Parecía desolada,
como a punto de entregarse, abrirse a ellos. El cadí, como es
natural, jamás quiso castigarla, sino sacar de su descarrío,
desviación y error, a la renunciante decrépita.
Se veía meditabunda y deprimida,
la desalentada geronta. Parecía que iba a hablar, apelando a la
clemencia siempre infinita de los magistrados.
Pero la expresión de astucia que
observaron en un recoveco del cachete que aún poseía, comprendieron
que había conseguido engañarlos otra vez y con una nueva insolencia.
Entonces decidieron que, por lo
menos, le transformarían las tibias en flautas. Descarnadas que
éstas –las extremidades– fueron, a la caminante vieja le cortaron
las piernas a la altura de las rodillas, porque todo lo situado
desde ese paralelo hacia abajo, molestaba para la construcción de
las mencionadas flautas. Luego se procedió a vaciarle el interior de
las referidas tibias con baquetas como las que se usan para limpiar
fusiles, y practicaron siete perforaciones sucesivas en cada una
para lograr las citadas máquinas de música. Dos flautistas
procedieron entonces a tocar sobre la instrumentada vieja.
Ante los gorgoteos con metrónomo
y diapasón de la musical vetusta –por alguna ignota razón se
asemejaban mucho a los de un agonizante, pero no era eso en lo
absoluto–, todos supusieron que ella pensaba emitir algo en su
descargo y se acercaron para escucharla, provistos de cuadernillos y
lápices de puntas filosas. El cadí, incluso, inclinó algo su regia
cabeza hacia la dicharachera anciana.
Escupió un poco más de sangre.
Otro gorgoteo, gemidos, y más sangre hasta completar un cuarto de
pinta. Nadie le reprochó esta nueva hazaña; todos lo tomaron como
algo muy natural; equivalía a la afinación de los instrumentos por
parte de una orquesta. Ahora vendría el concierto. Se le dio tiempo;
esperóse pacientemente. En vano. Estupefactos comprobaron que no
tenía la menor intención de explayarse, la necia, torpe y estólida y
portentosa vieja.
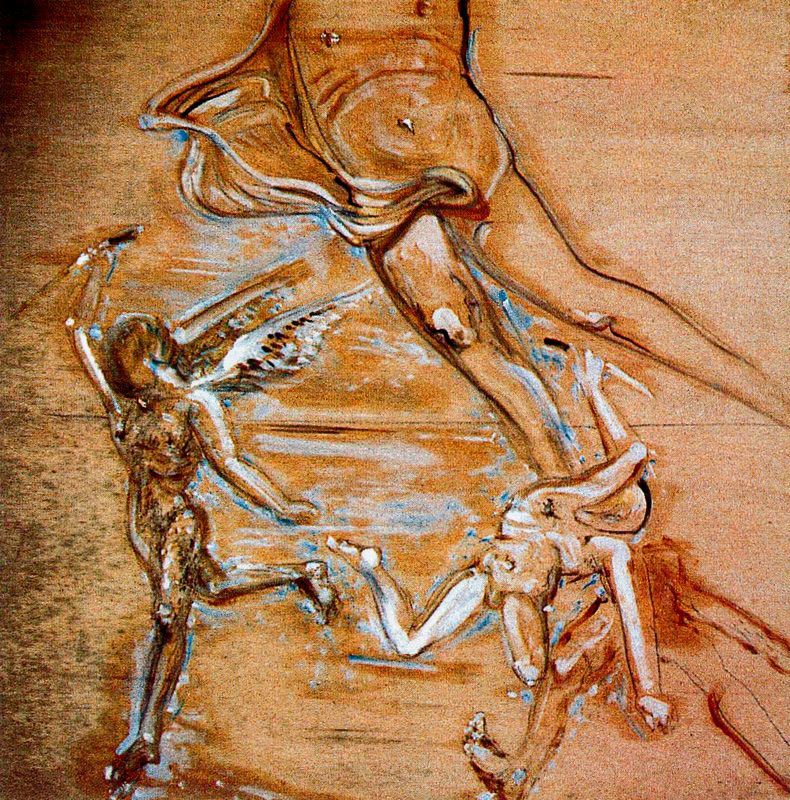
El egregio, sublime y altísimo
cadí, tomó aquel silencio como una rareza excéntrica. Extravagante,
la abulatada vieja.
Tomó la resolución de
sacarle un poco más de carne; hacer marchar al destierro a otra
parte de sus bienes corporales. Aquí se acabaría toda la farsa.
Terminarían para siempre las patrañas, jugarretas y triquiñuelas de
la tramposa vieja.
El verdugo oficial la
tomó para sí e hizo travesuras, efectuando –como buen metemático que
era– algunas permutaciones y reemplazosde ovarios y orejas; hasta
que el cadí, fastidiado, le dijo que cesase de importunar a la
disgustada vieja.
La aparatosa y
alharaquienta anciana estaba muy llamativa con toda la carne
levantada. Rumbosa, habiéndose hecho pis y caca encima aquella
cochina.
Deshonesta al mostrar sus huesos
para erotizarlos y que así se olvidaran del castigo. La muy obscena
vieja. Grosera y liviana, la descortés provecta.
Ya que la cartera que introdujo
al cadí en un ojo fue a causa del asiento, entonces le fabricaron un
trono de hierro calentado al rojo, para que desde allí pudiera
responder a la acusación. Medio reculaba desconfiada, la recelosa y
suspicaz vieja.
Cuando la sentaron en
el trono, ¡Ya, Alah!: recordó a la buena y briosa vieja de un
principio. Chochoa, la encanecida matriarca. Se retorció lujuriosa
la impúdica, como no queriendo perderse un un poco de aquella
pagana, druídica fiesta. Relajada, la sádica e inmoral licenciosa.
Burlona la incontinente, lúbrica y obscena sicalíptica. Una
tarquinada, la indecorosa disolución de la Luzbel vieja.
Y después se quedó
muy quieta. Quietísima.
El cadí sospechó algo tremendo.
Ordenó a sus discípulos que le tomaran el pulso, temiendo lo peor..
Hizo sátira de ellos con su
senectud inexpugnable y triunfante, la madura pimpolla. Sarcástica,
esta venenosa anciana, irónica, esa cáustica y mordaz vieja.
Punzante, aquella insurrecta sardónica. Rebelde y todavía amotinada,
la facciosa. Mediante sus estratagemas sigilosas, la tortuosa vieja
se les había ido transformando en alegoría. Una rareza la sin par
bribona. Persistente, esa malévola decrépita. Se moría, y con ellos
escaparía al castigo. Se sentían culpables; se reprochaban el haber
fallado por perezosa irresponsabilidad. No habían sabido tocarle la
tecla del dolor, a causa de una mezquina neurastenia, dejadez u
olvido. Se moría antes de tiempo a causa de un descuido indolente y
apático, por la inveterada desidia y la deliberada incuria. Se moría
sin haber sido torturada, ni sancionada, y ni siquiera reconvenida.
Se moría.
Y se murió nomás, la
desobediente vieja.
Cuando la
pira celestial incineró su último muerto –no bien cesó de funcionar
ese antiguo horno crematorio, perseguido de cerca por las vengadoras
sombras–,
el cadí fue a la mezquita. Oró la noche entera para que el Profeta
le perdonara su fracaso. Alah es Enorme. |