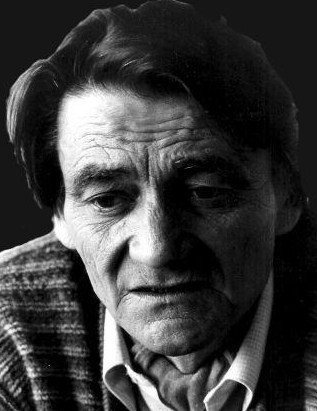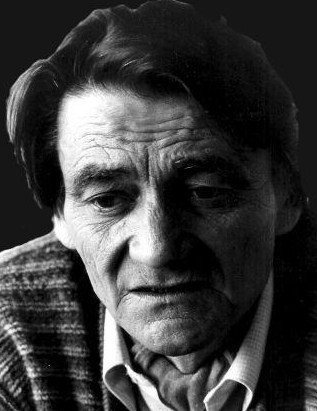|
LA PUERTA
uando llegó a la casa de sus tíos lo único que tenía, además de la
ropa que tenía puesta y algunos libros viejos, era un cofre de
madera tallado a mano, de escaso valor real (diez o veinte pesos,
según le habían dicho), pero de un incalculable valor ritual para él
porque ese cofre era lo único que conservaba de una edad más
dichosa.
Sus tíos eran muy pobres y tenían muchos hijos y
lo había adoptado a él como si verdaderamente hubieran sido capaces
de mantenerlo. La casa le pareció inmediatamente un lugar de
castigo. Sus primos, unos niños rubios y blanquísimos, pero sucios y
harapientos, lo miraron como un objeto extraño. Su tío no era
argentino pero hablaba bastante bien el idioma del país, salvo cundo
blasfemaba. Él entonces sólo tenía trece años y ahora contaba
diecisiete, cuando ya podía darse cuenta de que no estaba en el
infierno. Los chicos que, cuando llegó, lo miraban como un objeto
extraño, eran ahora muchachos de trece y catorce años; pero el
infierno no se había movido ni los niños habían crecido porque el
clima primordial subsistía en el vientre de su tía, que dando a luz
todos los años se marchitaba como una esponja.
Nada había variado, pues, ni las blasfemias de su
tío dichas en un dialecto traído del otro lado del mar, pero que él
entendía perfectamente y a través de las cuales captaba la
intensidad de la ira que las producía. Su tío poseía una para cada
grado de ira, y quizá tuviese otras en reserva, que jamás había
dicho, para ciertos instantes de horror y paroxismo. Ahora que tenía
diecisiete y sabía que estaba en el infierno, pensaba que el dios
que insultaba su tío no era quizás aquel dios de quien él poseía un
vago recuerdo, sino, como el dialecto en que era vulnerado, un dios
traído del otro lado del mar o quizás nacido allí mismo y
acostumbrado al dolor y a la miseria. El infierno descubierto en la
infancia había crecido con él, se había multiplicado en el vientre
de su tía.
En el barrio de la pequeña ciudad a él lo
conocían todos por Capozzo, el apellido de su tío, aunque él se
llamase Peralta, salvo Teresa, la muchacha de la casa vecina, a
quien miraba pasar como algo inalcanzable, blanca y altísima bajo el
pelo negro. Había hablado muy pocas veces con ella . ¿Cómo atreverse
a hablar con el ángel siendo un condenado? Muchas veces se había
detenido para mirar la puerta alta y dorada, tan inaccesible como la
propia teresa, y el hermoso bacón con flores, y justificaba que ella
pasara las más de las veces sin mirarlo y que sólo de vez en cuando
lo llamara para preguntarle algo sin importancia. Pero lo llamaba
por su verdadero nombre y él sentía entonces que ella lo rescataba,
que lo sacaba del infierno, aunque por eso mismo se volviese más
inalcanzable. Él respondía solamente con las palabras justas que
requería la pregunta, y jamás se hubiera animado a pronunciar otras
que no significasen masa más que una respuesta estricta. Y
vislumbraba, desde cualquier parte del infierno que el amor y los
afectos eran cosas muy puras, pero pertenecían a los seres humanos,
eran como un agua violada que se escondía en los ojos y en lo alto
de su cabello. Los hombres representaban mediocremente todo lo
realmente puro del mundo, lo adaptaban a sus almas entristecidas y
sólo daban aspectos mutilados de algo que sin duda era muy hermoso.
Las piezas que constituían la casa de los Capozzo
daban todas a la calle, unidas por una galería, de modo que un
espectador podía desde la calle ver entrar y salir a los demonios,
de una habitación a la otra, a pesar de la enredadera que cubría la
verja de alambre tejido durante el verano. Dos cuartos, hacia la
derecha, servían de dormitorios a sus tíos y a los niños de sexo
femenino; en el otro dormían el resto de la familia, grandes y
chicos en dos camas enormes unidas como si fueran una sola. Él
dormía en un cuarto más pequeño, donde guardaban también el carbón y
la leña. Sobre la cabecera de su cama, en una repisa, estaba el
cofre. Dentro del mismo guardaba algunas cartas, una ramita seca que
le había dado Teresa y un certificado de estudios donde constaba que
había aprobado el sexto grado de la escuela primaria, cosa que antes
le había parecido un triunfo suyo digno de ser admirado pero que los
años había menoscabado. Lo había guardado para mostrárselo a Teresa
algún día, para que supiera que él era o tenía algo, pero ahora se
burlaba de esa deseo diciéndose que ningún certificado le permitiría
evadirse del infierno. En realidad lo guardaba porque creía que el
papel, en cierto modo, pertenecía a Teresa; y en rigor tenía el
mismo valor que la ramita seca, caída de las manos de Teresa en un
noche recordable, y que él recogió del suelo como si se tratase de
un hallazgo valioso.
 Durante
los ocios que seguían a sus changas ocasionales, dibujaba. Lo hacía
siempre. Cuando ganó el premio de dibujo en el concurso organizado
por una entidad de turismo y fue a recibirlo, ante tanta gente, tuvo
miedo. Vio que todos aplaudían, pero no a él, a Peralta, que también
podía ser otra cosa que un maldito. Dijeron su nombre verdadero,
pero ¿quién lo había oído? Quizás los que lo oyeron pensaron que se
trataba de un error. Teresa no estuvo allí y nunca se entró
probablemente, y decírselo ahora era como mostrarle el certificado
que estaba en el cofre. Ya nadie se acordaba del concurso. Durante
los ocios que seguían a sus changas ocasionales, dibujaba. Lo hacía
siempre. Cuando ganó el premio de dibujo en el concurso organizado
por una entidad de turismo y fue a recibirlo, ante tanta gente, tuvo
miedo. Vio que todos aplaudían, pero no a él, a Peralta, que también
podía ser otra cosa que un maldito. Dijeron su nombre verdadero,
pero ¿quién lo había oído? Quizás los que lo oyeron pensaron que se
trataba de un error. Teresa no estuvo allí y nunca se entró
probablemente, y decírselo ahora era como mostrarle el certificado
que estaba en el cofre. Ya nadie se acordaba del concurso.
Recordó que un día le había dado a un dibujo al
hermano de Teresa, para que ella lo viese. Nunca pudo saber si ella
lo vio. El hermano le pidió más dibujos durante mucho tiempo. Él
trazaba paisajes y retratos procurando que de alguna manera se
relacionasen con ella. Trataba de contarle todo lo que padecía y su
esperanza de salvarse. Si Teresa los había visto, sin duda sabía
muchas cosas de él y así por lo menos podía compadecerlo.
En sus dibujos procuraba mostrar algunas cosas
pero ocultaba otras. Las riñas entre sus tíos, por ejemplo, sobre
todo a la hora de comer. Comían y reñían en la galería, sentados los
que podían en la única mesa, que había que apoyar contra la pared
porque estaba muy desvencijada. Los que no cabían comían sentados en
el suelo, apoyados también contra la pared, cerca de la mesa. Él
prefería esta última posición para ocultarse a los ojos de los que
pasaban por la calle.
Pero en realidad no hubiera necesitado ocultarse,
porque Teresa, cuando pasaba, jamás miraba hacia la casa y parecía
ignorarla totalmente. Era ya una mujer adulta, aunque tuviese su
misma edad, y parecía cada día más inalcanzable. Por otra parte él
había abandonado toda idea de salvación, cuya prefiguración era
Teresa, sentía piedad por la miseria que lo rodeaba y de la que él
formaba parte y pensaba que el infierno, en último término, era un
lugar que los condenados amaban y ocultaban pacientemente. Pensaba
que nunca podría abandonar esa casa porque lo mantenía allí una
vocación de silencio y abandono, una fuerza tenaz que él mismo
alimentaba.
Cuando se suicidó la tía (una solución de cianuro
que acabó con ella y con el vástago que como siempre llevaba en el
vientre), el infierno pareció florecer, resplandecer en sus frutos
para que todos, incluidos los indiferentes, pudiesen verlo. Ahora un
espectador podía ver desde la calle una gran actividad en la casa,
entrar y salir a los demonios de una pieza a la otra. Velaban a la
tía en la habitación de la derecha. A él le parecía falso el hecho
de que algunos que no fuesen ellos mismos estuvieran en la casa. Y
advirtió que la gente no había ido por piedad o por cortesía o por
seguir las costumbres sino para acabar un asombro. Se miraban entre
ellos como entendiéndose secretamente, y luego callaban y alzaban
los ojos hacia las gesticulaciones y blasfemias del tío, que se
paseaba aparatosamente por toda la casa.
Cuando apareció Teresa él estaba en cuclillas
cerca de la pared. La vio y tuvo la sensación de que ella avanzaba y
él retrocedía tratando de ocultar la miseria en la que vivía. Ella
lo arrinconaba contra los muros grasientos, y sus ojos,
extendiéndose, veían los aspectos más repugnantes de su vida. Y
aunque él hubiese querido tapar la casa entera con su cuerpo,
incluso el ataúd y la gente que había venido, habría sido imposible
porque los ojos de Teresa estaba hechos para verlo todo y cubrían
con sus globos ariscos hasta los últimos confines de la casa.
"Lo siento mucho", dijo ella, entrando en la
habitación en donde velaban a su tía, y él sintió que Teresa estaba
viniendo para acabar con una lucha donde él había sido vencido.
No respondió. Hubiera querido decir que la muerte
de su tía no significaban nada para él, que como todo lo demás en
aquel ámbito carecía de sentido; pero sintió que no era sólo la
miseria lo que tenía que ocultar, no sólo el biombo sucio que lo
separaba del carbón y de la leña, sino todo lo que Teresa ya no
vería jamás, lo que había pasado ya y el hábito del infierno. Y
quién sabe hasta qué punto la suya era una visita formal, por
tratarse de una muerte (de lo contrario nunca hubiese ido a su
casa), quién sabe hasta qué punto había venido para eso o para saber
cómo vivía él, el hombre que se había atrevido a amarla, no porque
se tratara de ella, que era una simple circunstancia, sino a amar a
alguien. Imposible, pues, ocultar nada, aunque dispusiera de un
enorme biombo que cubriera toda la casa.
Pensó en el cofre labrado, no entrevisto por
Teresa, fue hasta su cuarto y se echo en el catre. ¡Cuánto daría
para que ella no hubiese entrado, para que no hubiese visto! Uno de
los niños llegó entonces y le dijo que Teresa lo llamaba. En
realidad eso creyó él, porque lo único que dijo el niño fue Teresa
está aquí y se fue inmediatamente. Él antes de ver sintió la
presencia de ella asomando la cabeza y parte del cuerpo por encima
del biombo. Levantarse, mirar el cofre y caminar luego con ella por
la galería era finalmente un solo acto inconsciente que nunca podría
reconstruir. Dijo palabras tontas, ridículas, que sólo tenían
sentido para él o para la Teresa que imaginaba, algo así como se
equivocó de cuarto, el muerto está aquí, sintiendo que se arrepentía
de decirlas mientras estaba diciéndolo.
Cuando Teresa se fue, él sintió que no la había
perdido a ella sino al ángel que había descendido desde su cabello.
Él en cambio era lo absurdo, o en todo caso un demonio que
cualquiera podía ver desde la calle, abriendo puertas, saliendo de
un cuarto para entrar a otro sin poder ocultarse nunca totalmente.
Pero después de todo la frase que le había dicho
a ella no era tan ridícula, porque cuando se fueron todos los
visitantes, que eran también como unos demonios acusadores, sintió
que él también había muerto. La única diferencia entre la muerte de
su tía y la suya era que él podía todavía palpar los muros
envejecidos y oír bajo sus pies el crujido de los pisos de madera
gastada. Teresa sabía todo de antemano y había ido para
demostrárselo y advertirle que era infantil pensar en ella. Su vida
había terminado allí, y un demonio como él no podía ir a ninguna
parte, porque le costaba mucho demostrar que no lo era. Podía irse,
sin duda, pero antes tenía que pensar en el modo de hacerlo para la
suya no fuese una simple partida sino una fuga. Los demonios lo
dejarían ir tranquilamente, hasta festejarían su ocurrencia , pero
él quería fugarse, ser un elemento extraño a ellos que por fin se
evade y consigue la libertad.
En ese dilema estaba cuando un día oyó los
gemidos. No les prestó atención, pero cuando advirtió que eran
gritos de Teresa que venían desde su casa corrió velozmente y se
detuvo ante la puerta, alta y dorada, hecha para que sólo Teresa
entrase por ella. Los gritos habían cesado. Era mejor volverse.
Además, creía que no debía cruzar esa puerta, ese paraíso que
perdería para siempre. Los gritos volvieron ahora, más fuertes que
antes. Tomó el picaporte: la puerta estaba con llave. Entonces
arrojó varias veces su cuerpo contra ella, oyendo que los gritos
crecían adentro. En ese instante hubiera querido estar encerrado en
un lugar oscuro y desde allí oír los gritos de Teresa, pero no
derribar aquella puerta, penetrar hacia un fondo del misterioso y
ausente. Los tres niños lo habían seguido hasta allí y lo miraban.
Les ordenó que se fueran, pero ellos fingieron no oírlo. Al fin la
puerta cedió y una hoja cayó entre un estrépito de vidrios rotos.
Miro y quedó inmóvil. Vio cuartos inmundos, enormes patios vacíos,
separados por pequeñas balaustradas, llenos de basura. Corrió hacia
adentro, hacia los gritos, alzó los ojos y vio un cielo distinto,
pesante. Al llegar al último patio vio a Teresa con un impecable
vestido blanco apenas manchado, peleando con su padre, borracho y su
madre, una especie de bruja que nunca había visto, sentada en un
sillón de paralíticos. Teresa, armada con un palo, hirió a su padre
en la frente y éste cayó. Sin poder deshacerse todavía de sus
primos, que lo seguían, acudió. Teresa lo miró entonces y con una
voz extraña, prostituida, le dijo que ayudase, que no se quedara
parado como un imbécil. Él fue hasta el grifo, bajo la mirada
oblicua de la vieja, mojó su pañuelo y se inclinó a lavar al herido.
Mientras lavaba la frente sangrienta que él
advirtió súbitamente normal, pareciéndole falsa en cambio la que
estaba acostumbrado a oírle. Ella lo miraba sin ningún temor y él
bajaba los ojos sin atreverse a enfrentar su mirada, como si fuese
él quien había mentido y fingido. Recordó que muchas veces, cuando
era chico, el hermano de Teresa lo había invitado a entrar. Él era,
pues, el único culpable. Ella jamás le había ocultado nada. Teresa
seguía hablando familiarmente, como si ya fuesen marido y mujer.
Miró a un costado y vio que varios de sus primos se familiarizaban
con la casa e invadían todos los rincones. Les ordenó volverse.
"¿Por qué? Ellos vienen siempre", dijo Teresa. De la frente del
herido ya no manaba sangre, pero el hombre seguía inconsciente,
quizás por el alcohol que había ingerido. Entonces él alzó los ojos
y miró a Teresa y, farfullando algo, empezó a sonreír. |