|
ÍNDICE |
|
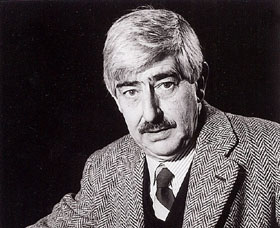 |
|
| Fábula quinta | |
| Fábula novena |
|
Años atrás le había dicho: _Si desea usted algo no tiene más que llamar al timbre; yo acudiré enseguida. No lo había dicho con esa carencia de tono de quien se halla habituado una y otra vez a la misma fórmula; sin duda no sólo contaba con pocos clientes sino que quiso dar a la frase una intención que entonces no supo adivinar, ansioso por llegar a la cama y demasiado ocupado por la sensación de malestar que le produjo el sujeto. Fue una noche en que se perdió en un cruce de carreteras, se adentró por una de montaña en lamentable estado y solamente al cabo de un par de horas pudo llegar a otra asfaltada donde aún existía un poste de fundición de principios de siglo, cuyas indicaciones estaban tan borradas que no pudo descifrarlas al resplandor de los faros. Sin lograr orientarse en el mapa tomó al azar un sentido y al cabo de bastantes kilómetros dio con un pueblo desierto y apagado _una docena de casas de adobe a ambos lados de la carretera y una sola bombilla que se balanceaba en el aire colgada del cable, tan mortecina que ni siquiera llegaba a iluminar la calzada_, de suerte que, a pesar del cansancio y lo avanzado de la hora, no tuvo otra opción que seguir adelante, en la dirección de una señal que decía: «A Región 23 km.» Así que cuando poco después, a la salida de una fuerte curva, se topó con un caserón al pie de la carretera con un melancólico luminoso que escuetamente decía «Camas» no lo pensó dos veces. A la segunda llamada se iluminó y abrió una ventana de la planta media y un sujeto __cuidándose de poner en evidencia que había sido despertado y sacado de la cama_ le preguntó qué deseaba y de malos modos le ordenó, tras acceder a acogerlo por aquella noche, que dejara el coche detrás de la casa. Se demoró bastante en abrir la puerta y todavía se abrochaba el cinturón por debajo de la chaqueta del pijama cuando sin más preguntas y sin exigirle documentación alguna tomó del casillero una larga llave, con el número 9 estampado en una chapa unida a ella mediante una anilla. El hostal era un edificio de construcción barata y anticuada, con un tufillo a humedad, amueblado para su menester con tanto rigor y tanta economía que por doquier imperaba un manifiesto desprecio al detalle innecesario: las bombillas colgaban exentas de sus casquillos, las paredes no se ornamentaban con las estampas de los calendarios y en el dormitorio _además de la cama metálica, la mesilla de noche y un minúsculo lavabo sin agua corriente_ no existía otro mueble que una silla con tablero de contrachapado. En cuanto al dueño _pues era evidente que se trataba del dueño_ no cabía señalar sino el escaso aprecio que parecía tener hacia su propia ocupación, como si en ella hubiera buscado refugio más por seguridad que por otra razón, a fin de poner a resguardo unos pocos dineros ganados quién sabe dónde y de qué manera. Al tiempo que le dejó pasar, haciéndole entrega de la llave, le dijo señalando a la pera que colgaba sobre la cabecera de la cama:
_Si desea
usted algo no tiene más que llamar. Yo acudiré al momento.
Se durmió en seguida, con el pensamiento puesto en abreviar cuanto le fuera posible aquella noche teresiana, pero pronto se había de despertar sudando, agobiado por el peso de las mantas. Empezó por revolverse en la cama, incapaz de desentenderse de su intenso olorcillo a pobreza, hasta que le llegó el eco de las voces, el cuchicheo de dos o tres personas más allá de paredes y corredores vacíos, más allá de una cocina desierta y un obrador en orden, palabras amagadas y risas contenidas que parecían corresponder a la conversación de unas sirvientas cuyas voces no debían alcanzar el ámbito de los señores. Insomne e inquieto encendió la luz y entonces cesaron las voces. Vino a suponer que el resplandor de su ventana en la carretera había servido de advertencia a los imprudentes charlatanes y, con el ánimo más tranquilo, volvió a apagar la luz aunque recelara ya de poder sublimar su descanso en el sueño. Pronto habían de volver, más cercanos y zumbantes, sonidos silbantes y prolongados y consonantes repetidas a punto en cada momento de cristalizar en una palabra inteligible que desaparecía en el aire como una pompa de jabón, que le fueron envolviendo con su inverosímil aproximación, con tal intensidad que contradecía la lejanía, con la sospecha de que iban dirigidas a él precisamente porque nunca sería capaz de comprenderlas. No, no procedían de un lugar determinado, no eran pronunciadas en parte alguna porque se trataba de un espacio sonoro definitivo _más allá de los muebles y las paredes de su habitación_ por la cadena de susurros y risas femeninas _mujeres de edad, que se confiaban secretos malignos, que se fundían y separaban en un torbellino de gestos y movimientos abortados y esfumados en el mismo momento de aparecer en el argentino reverbero de la oscuridad_ no traídos por el éter sino conjugados con el único continuo de las tinieblas e inseparables de ellas. |
|
Encendió de nuevo la lámpara pero por poco tiempo. La bombilla se fundió, tras un chasquido que fue la señal para que las mujeres iniciaran de nuevo su fiesta, alborozadas por su victoria sobre la luz y dispuestas a aprovechar la impunidad de que se habían hecho acreedoras. Se levantó sudando pero como hacía frío en la habitación volvió a la cama. Escondió la cabeza bajo las mantas y... en efecto, se diría que su conversación se hizo más recogida, como si se desarrollara también en un muy próximo y a la vez remoto rincón bajo las sábanas. Sacó la cabeza de entre las mantas para, a tientas, buscar la pera del timbre que colgaba sobre su cabeza y cuando la encontró no pudo llamar. Más bien le contuvo la aprensión de tener que recurrir al dueño del hotel, el recuerdo de una mueca de suficiencia, la cabeza de cartón-piedra. Agarró la pera con ambas manos e incluso se la llevó a la boca, azuzado por la fiebre, acariciando el botón con la lengua sin poder contener ni las lágrimas ni la orina ante el intolerable crescendo de las voces que solamente remitieron con una amanecida que le había de sorprender cubierto de sudor, jadeante y exhausto, con la cabeza apoyada en los barrotes del testero y la mirada idiotizada, casi colgado con ambas manos del cordón eléctrico del timbre, orgulloso empero de haber sobrellevado la noche sin recurrir a la ayuda que le había sido ofrecida. Cuando abonó la cuenta _una cuenta irrisoria_ a la mañana siguiente no cruzó una palabra de más con el dueño del hotel; acaso una sensación de confianza se había enseñoreado de un ánimo aherrojado en aquellas fechas por toda clase de dificultades pero capaz de pasar por encima de la oblicua mirada del dueño del hotel que, sin duda _añadiendo el despecho a guisa de interés_, quiso significarle que bien podía haberse ahorrado tal trance con sólo haber apoyado el timbre; que no era un reproche ni una advertencia, sino la exposición de un estado de cuentas; que no se llamara a engaño porque el trance que había sufrido no era más que la sanción al rechazo de su oferta; y que en circunstancias análogas otra vez lo pensara mejor porque bien podía ahorrárselo con sólo apoyar el timbre. Que bien claro se lo había dicho la noche anterior. Fueron los primeros tiempos de una profesión dura, difícil y solitaria, empeñado en vender en tierras ingratas artículos que en aquellos tiempos no eran de primera necesidad. Pero a fuerza de confianza y perseverancia pronto había de alcanzar la independencia profesional, el bienestar económico, la representación de productos extranjeros, transformado en un hombre de negocios y en un inveterado fumador que una vez al año se veía obligado a hacer una prolongada cura de reposo. Pero ya estaban lejos aquellos primeros tiempos en que, con una pequeña furgoneta cargada de artículos innecesarios, llegó una noche a un hotel de carretera __en el corazón de un desierto nocturno__ que de no haber sido olvidado constituiría el peor momento de aquellos años difíciles. y si lo recordaba era como el obligado preámbulo a la presente prosperidad.
El picor en
la garganta y la opresión en los pulmones lo despertaron una vez más, bien
entrada la noche pero en circunstancias muy distintas. Era una noche
plateada, no lejos del lago de Constanza, acompasada por un cierto rumor
que parecía esconderse tras aquel otro sereno y solemne de los abetos y
las tímidas palmadas de las hojas de tilos y alerces, como si aplaudieran
_por cortesía, no con entusiasmo__ los despropósitos e insensateces de un
oculto animador nocturno inasequible a los sentidos del hombre. Pero entre
ellos _por entre la repleta tribuna de la orilla que descendía hacia el
lago__ se ocultaban las risas femeninas, más altas, perceptibles, sonoras
y nerviosas en cuanto caía el vien Cerró la ventana y en un instante la habitación quedó invadida del tumultuoso susurro sin espacio ni procedencia de las mujeres de edad, de sus risas por momentos menos contenidas y mas próximas, a punto de materializarse en las manos y los gestos dirigidos hacia él, en los guiños y las miradas que, borrando las espúreas sombras del mobiliario, surgieron en la abyecta desnudez desprovista incluso de tinieblas en que habían de fundirse antes, un instante antes, de encender la luz y llamar la camarera. Y entonces comprendió que ya no tenía el valor de antaño, que había sucumbido. Y al recordarlo comprendió que desde aquella remota y anacrónica Región, muchos atrás, hasta el actual Reichenau, en Württemberg, no lejos del lago de Constanza (como le había advertido con la mirada) le había estado siguiendo y esperando; que le había estado observando desde que se separaran y que había adquirido la certeza de que en las nuevas circunstancias ya no sabría atenerse a su confianza, sino que _por el contrario__ sucumbiría a la ayuda prometida por el timbre. Porque al instante reconoció sus pasos sobre la moqueta del pasillo y supo que no tendría ninguna dificultad en abrir la puerta; que aquel que no en vano le había advertido en su día que no vacilara en llamarle si necesitaba ayuda se tomaba ahora su revancha con la jactancia acumulada tras tantos años de desdeñoso olvido porque no prescribían las condiciones entonces establecidas. No se movió de la cama. Sentado sobre la almohada, retrocediendo y apretando la espalda contra la pared, pudo reconocer su mano y la figura de cartón-piedra por la lenta manera con que hizo girar el picaporte |
|
El
primer año tras su jubilación, fue tan amargo y difícilmente
llevadero para el profesor Canals que, cuando una institución privada le
ofreció desarrollar un extenso ciclo de conferencias para un número muy
restringido de especialistas y profesores, no vaciló en volver a
aquel remedo del servicio activo no sólo al objeto de ocupar tan buen
número de horas vacías, sino decidido a coronar su carrera con un curso de
inusitada índole, pensado desde años atrás, que la cronología
administrativa había abordado antes de que pudiera prepararlo con el
rigor que caracterizaba toda su actividad docente. Se hubiera
dicho que la jubilación le había cogido prevenido; que la rutina de la
cátedra, los libros y la vida académica, al empujarle hacia el
límite de la edad activa le había convertido en un hombre tan olvidadizo
y desdeñoso respecto al reloj y al calendario, que a duras
penas pudo sobreponerse a la avalancha de horas de ocio que había de
sepultar con la indolencia la conclusión de una obra pensada y
desarrollada en buena parte durante vigilias nocturnas y veranos
interrumpidos por viajes al extranjero.
Acostumbrado desde siempre a trabajar entre horas llegó a temer que la carencia de obligaciones urgentes pudiera suponer, por paradoja, una cesación de aquella inspiración creadora que tanto más generosa y enérgica se demostraba cuanto más apremiado se hallara por los compromisos oficiales. Por eso, la invitación vino a infundirle tan nuevos ánimos y tantos arrestos que se decidió a utilizar el curso para desarrollar aquellas lecciones _extracto y contradicción de muchos años de disciplinada labor_ que hasta entonces su propia ortodoxia académica no le había permitido exponer en un aula pública. Sin que llegara a constituir una sorpresa para aquellos pocos que bien porque habían gozado de una cierta intimidad con él, bien porque habiendo seguido su obra con interés y continuidad habían sabido descubrir las insinuaciones a la rebeldía y las veladas amonestaciones a los axiomas de la ciencia que de manera sibilina introdujera en su monumental corpus, reputado por todas las sociedades cultas de España y América como un inconcluso hito en lo sucesivo imprescindible para toda investigación histórica de su tierra, lo cierto es que con aquel postrer curso el profesor Canals, al adivinar que contaba ya con pocas oportunidades para revelar lo que había mantenido siempre si no en secreto al menos velado por la penumbra del escepticismo, quiso dar todo un giro a su trayectoria precedente, llevando al ánimo de su reducido auditorio un espíritu de censura e ironía respecto a sus propios logros como para darles a entender que sólo con aquella burlesca nota contradictoria y regocijante podía coronar una obra para la que hasta entonces no se había permitido la menor de las licencias. Acaso por esa razón el curso fue cobrando, a medida que progresaba, una mayor resonancia y expectación, llegando a constituir tal acontecimiento, dentro de la etiolada vida cultural del país, que los hombres que regían la institución que lo patrocinara empezaron a pensar en una segunda edición dedicada a un público más vasto. Pero el profesor se negó rotundamente a ello, alegando motivos de salud y ocupaciones privadas y familiares, resuelto a limitar la lectura de aquella especie de testamento a los pocos que, desde el origen, y antes de que se que se pusieran de manifiesto sus secretas intenciones, habían acudido a él para requerirle su último gesto de docencia. No sólo se negó a ello, sino que, reiteradamente, cursó las instrucciones precisas para que, a la vista de las numerosas peticiones, se limitara con todo rigor la asistencia al aula a las personas que se habían inscrito en el curso durante el período abierto para la matrícula, no vacilando para ello en desoír toda suerte de recomendaciones de colegas y personajes principales que hasta aquel momento habrían jurado que podían gozar de toda su confianza y deferencia. Tan sólo hizo una excepción con un joven estudioso de una provincia lejana que, rechazando para sí el vehículo de las cartas de recomendación o la influyente intervención de un tercero, le hubo de escribir una carta tan medida y sincera que el profesor no dudó en enviarle, a vuelta de correo, la tarje- ta de admisión tras haber rellenado y abonado él mismo la ficha de inscripción. Para los asistentes no podía ser más satisfactoria la conducta de su maestro que así les situaba en una situación de privilegio, tan codiciada por muchos colegas y conocidos; gracias a ello se había de crear, en la ostentosa, achocolatada y semivacía sala de conferencias, ornamentada con una decoración de rocalla y frescos dedicados al triunfo de la industria y el comercio, un clima de intimidad que había de permitir a Canals ciertas actitudes y extremos que estaban lejos de su mente cuando tuvo la primera idea del ciclo. No sólo hacía gala de una erudición que _se diría_ acudía voluntaria a su memoria en el momento oportuno, sin necesidad de ser reclamada para ellos, a fin de corroborar con un dato incontestable una afirmación que de otra forma podía ser reputada como aventurada, sino que de tanto en tanto un espíritu mordaz _e incluso chocarrero_ se permitía los mayores desaires sobre esa clase de saber basado en el saber de otros, al igual que el señor que, inesperadamente y a espaldas de ella, se permite toda clase de bromas acerca de la servidumbre que mantiene y da rendimiento a su hacienda. Y no era infrecuente que toda la sala _un grupo selecto y reducido, devuelto a sus años de estudio y obligado a dedicar a aquella sesión semanal un buen número de horas de estudio, a fin de poder recoger todo el fruto de tantas insinuaciones sutiles e inéditas interpretaciones que ponían en jaque toda disciplina poco acostumbrada a someter a juicio sus propios cimientos_ irrumpiera, de tanto en tanto, en estruendosas carcajadas o unánimes ovaciones con que la asamblea celebraba el triunfo de un espíritu que había sabido en el declinar de su vida liberarse de las ataduras impuestas por la más honesta y sincera de las vocaciones. |
|
Al profesor Canals no pudo por menos de sorprenderle la incomparecencia de aquel hombre que, a pesar de haber obtenido mediante un precio tan exiguo _tan sólo una carta escrita en los términos precisos_ un premio que al decir de él mismo tanto ponderaba, de tal manera se demoraba en cobrarlo. Conocía de sobra su auditorio para saber que no se trataba de ninguno de los presentes quienes, con muy escasas excepciones, habían acudido con puntualidad desde el primer día. Se hallaba a punto de escribirle para conocer la causa de su incomparecencia (pensando que tal vez se había extraviado su respuesta) cuando, en la conferencia que a sí mismo se había dado como límite de su silencio y de su espera, denunció la presencia de un hombre que por su aspecto y por su tardanza no podía ser otro que su corresponsal de provincias; se trataba de un hombre joven, prematuramente calvo y de pelo rubicundo, que tomó asiento en una silla separada del resto del auditorio por una hilera vacía; que a diferencia de casi todos los presentes no sacó papel ni hizo el menor ademán para tomar apuntes; que escuchó toda la charla con inmutable actitud y que al término de la misma desapareció del aula sin darse a conocer ni hacerse ostensible, aprovechando la pequeña confusión que en cada ocasión se creaba en torno al solio, cuando algunos asistentes se acercaban al profesor para inquirir acerca de cualquier detalle del que precisaran algunas aclaraciones. Idéntico desenlace se había de repetir en ocasiones sucesivas sin que al profesor Canals le fuera dado en ningún momento llegar al trato con aquel hombre que manifestaba su reconocimiento de manera tan singular. Tal vez fuese eso _unido a la poco elegante costumbre de entrar en la sala una vez iniciada la conferencia_lo que despertó su impaciencia; o aquella postura distante e inmutable, correcta pero adobada con un matizado gesto de insolencia, como si más que a escucharle o aprender acudiera allí con el propósito de demostrar _aunque sólo fuera con su indiferencia_ que en modo alguno se hallaba dispuesto a dejarse influir por su ciencia, por su oratoria o por su magnanimidad. No acompañaba con sus risas al resto del auditorio, no tomaba notas, en ningún momento asentía, jamás se acercó al estrado. No sólo se cuidaba de que su expresión reflejara la falta de interés que le provocaba el acto, sino que _la cabeza ladeada apoyada en la mano derecha; dos dedos en la sien y otros dos bajo el labio inferior forzaban un rictus de la boca de augusto e incorregible desdén_ parecía empeñado en demostrar que su presencia en la sala no obedecía ni a una necesidad ni a un deseo, sino al cumplimiento de un fastidioso compromiso que le obligaba a permanecer durante una hora escuchando unas cosas que nada le decían, que para él carecían de todo atractivo, de todo ingenio, de todo rigor y toda novedad y que _ateniéndose a su despectivo talante_ a su juicio solamente podían causar impresión en el pequeño grupo de papanatas acomodados en las filas delanteras. Incapaz de recurrir, en su situación, a otras armas, el profesor Canals trató en un principio de sacarle de su indiferencia con miradas y frases cargadas dé intención y simpatía, con gestos y palabras secretas y expresamente pensadas para él y, por encima de un auditorio incapaz de percibir aquellas fugaces dedicatorias, en especial dirigidas hacia él. Su discurso se fue oscureciendo, cargado de sentidos ocultos que sólo él _así lo presumía_ estaba en situación de aprehender. Y hasta en ocasiones le hizo el objeto directo de sus invectivas, llegando a forzar algún giro de su dicción para convertirla en pieza de acusación _acompañada de todo el peso de su justo enojo_ contra aquella presencia que de manera tan desconsiderada como desagradecida se había permitido romper la armonía de una fiesta a la que tenía derecho y a la que no estaba dispuesto a renunciar. Fueron gestos y palabras imprudentes con los que sólo había de conseguir un efecto contraproducente; porque lejos de moverle de su acrisolada indiferencia sólo había de afianzarle en ella, en cuanto el profesor, al comprender que su oyente se había percatado de todas y cada una de las insinuaciones que le dirigiera, no tuvo más remedio que aceptar la situación de inferioridad _ignorada para el resto del auditorio_ en que le situaba la tácita, suficiente y despectiva declinación de todos sus secretos ofrecimientos. En días sucesivos optó por olvidarse de él y eludir su vista aunque no pudiera, de vez en cuando, dejar de levantar los ojos hacia el lugar que ocupaba para constatar la permanencia de su presencia y de su actitud, y a pesar de que cada una de aquellas rápidas (pero a continuación deploradas) comprobaciones suponía una caída en el vacío, tantas veces señalada por un hiato o un silencio que si bien el profesor se cuidaría de reparar y reanudar gracias a su mucha práctica, no por eso dejarían de repercutir en el tono de aquellas lecciones condenadas a perder la agilidad, el vigor y la despreocupación que las distinguiera durante la primera parte del curso. Contra su voluntad, se vio obligado a recurrir a la lectura, a hundir la mirada en las hojas mecanografiadas _con el consiguiente tributo a la espontaneidad que no podía pasar inadvertido a sus oyentes, añorantes de aquel espíritu burlón que había desaparecido del estrado para dar entrada a cierta monotonía_ y protegerse tras el intenso haz de luz del flexo, aislado en lo posible de aquella presencia vislumbrada a través de una nube de polvo. Incluso llegó a tener dificultades con la lectura, su pensamiento puesto en otra parte: porque fue entonces cuando _para sus adentros, mientras leía_ vino a interpretar el origen de tanto desdén: no acudía allí a escucharle sino que _poseedor de unos conocimientos y un poder más vasto que los suyos_ se permitía tolerar su actividad a la que, en cualquier momento, con una mínima intervención por parte suya, podía poner fin. Ésa era la causa de su zozobra, ésa era la mejor razón para que, durante todo aquel período, al término de cada sesión en la frente del profesor Canals surgiesen innumerables gotas de sudor que una mano temblorosa y anhelante secaba con un pañuelo una vez que se vaciaba el aula. En estas circunstancias se produjo el momento de alivio. Algo más que un momento. La tarde en que el profesor, a punto de alcanzar el límite de su resistencia estaba decidido a anunciar la reducción del curso _y si no lo hizo antes fue por el temor y la vergüenza a hacer pública su rendición en presencia de quien la había consumado_ al levantar la mirada hacia la sala comprobó que el asiento del oyente de provincias se hallaba vacío y eso bastó para procurarle tal alivio que pudo seguir adelante sin tener que llevar a cabo su resolución. Vacío había de permanecer durante varias sesiones consecutivas y en la sala volvió a campear su espíritu animoso y despreocupado, que resucitaba la facundia y el ingenio de los primeros meses, que le devolvía la confianza y seguridad en sí mismo necesarias para completar el ciclo tal como lo había programado en su origen. Aquellas herméticas sentencias, cuyos secretos sentidos tantas veces escaparan a la concurrencia, volverían a aclararse por obra de su propia ironía, y aquel talante taciturno y apesadumbrado quedaría despejado por la un tanto impúdica concepción de la historia, aderezada con la benevolencia necesaria para hacer pasable todo el rosario de abusos y tragedias que constituían la esencia de su relato. Hasta que su atención fue de pronto distraída por un crujido en el suelo y un rumor de sillas en el fondo de la sala: había vuelto el oyente de provincias que, con el mismo gesto de fastidio y suficiencia, tomó asiento bastante apartado del auditorio habitual. Se produjo un largo silencio, una tan estupefacta paralización del profesor que algunos asistentes volvieron la cabeza para observar al recién llegado, la causa de tan inesperado cambio. De repente el profesor Canals despertó, animado por una súbita inspiración; cruzó las manos sobre la mesa, inclinó el fuste del flexo para iluminarlas con mayor intensidad y, dirigiendo la mirada al techo, reanudó su disertación con inusitada energía y precipitación para _a partir del punto donde había quedado a la llegada del intruso_ hilvanar una sarta de consideraciones de oscuro significado y difícil intelección _salpicadas de citas y frases en latín, griego y hebreo_, pautadas de tanto en tanto con intensas y furiosas miradas al fondo de la sala. Aquellos que tomaban notas dejaron el lápiz para escuchar la coda, solemne, emocionante, los más se inclinaron hacia adelante en la esperanza de que el acortamiento de la distancia en unos pocos centímetros les devolviera lo que el cambio les había arrebatado o, al menos, entenebrecido. A la postre, cuando para rematar aquellas turbias ideas acerca de la constitución del Estado el profesor Canals extrajo del bolsillo una tira de papel donde había escrito la frase con que Tucídides explica la retirada del más sabio de los atenienses de la escena pública, a fin de preservar la armonía de quienes no sabían ver tan lejos como él, frase que chapurreada con tosca pronunciación nadie sería capaz de localizar ni encajar en el contexto de la lección, no había hecho sino alinear las últimas armas de que disponía; sólo esperaba su inmovilidad, la permanencia de su gesto de desdén, a fin de desenmascararle ante sí mismo, y no pretendía más que, al abusar una vez más de su ficticia superioridad, denunciar la ignorancia de la que se había prevalido para ostentar lo que no era. Pero el joven, prematuramente calvo y rubio, no bien hubo terminado Canals de leer su cita y quitarse las gafas para observar el efecto que producía en el fondo de la sala, se levantó con flema y, tras dirigir al profesor una mirada cargada con su mejor menosprecio, abandonó el local sigilosamente en el momento en que el conferenciante _de nuevo absorto, boquiabierto e hipnotizado_ se incorporaba de su asiento en un frustrado e inútil intento de detención y acompañamiento, antes de desplomarse sobre la mesa y abatir el flexo. |
FÁBULA QUINTATentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,a quien amas,y vete a la tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo.
Al
tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: Esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y con la mano extendida y el cuchillo bien sujeto miró Abraham por el rabillo del ojo para ver si venía el ángel de Jehová dando voces desde el cielo. Porque conocía muy bien Abraham su propia historia, repetida por generaciones y generaciones del pueblo elegido, y de sobra sabía que tenía que venir el ángel de Jehová dando voces por el cielo. Y con la mano extendida y el cuchillo en el aire miró Abraham por el rabillo del ojo y no vio al ángel de Jehová dando voces por el cielo. Entonces Abraham alzó de nuevo la mano y tomó el cuchillo y degolló un carnero que antes había escondido en un zarzal, trabado por sus cuernos. Y fue Abraham y soltó a su hijo y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y Abraham respondió: Heme aquí, mi hijo. Y habló Isaac y dijo: Pues no vino el ángel de Jehová dando voces por el cielo para traer el carnero .¿Vas a hacer lo que no hizo Jehová? ¿Pretenderás engañar a Jehová y suplantarle cuando no cumple lo que está escrito? Y dijo Abraham: ¿Y tengo yo que dar explicaciones para que tú y yo nos comamos un carnero como Dios manda? PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS DE TEMA BÍBLICO |
FÁBULA NOVENAEl criado, en estado de intenso azoramiento, llegó al mediodía a casa de su amo, un rico comerciante, y con las siguientes palabras le vino a explicar el trance, por el que había pasado: _Señor, esta mañana mientras paseaba por el mercado de telas para comprarme un nuevo sudario, me he topado con la Muerte, que me ha preguntado por ti. Me ha preguntado también si acostumbras a estar en casa por la tarde, pues en breve piensa hacerte una visita. He pensado, señor, si no será mejor que lo abandonemos todo y huyamos de esta casa a fin de que no nos pueda encontrar en el momento en que se le antoje. El comerciante quedó muy pensativo. _¿Te ha mirado a la cara, has visto sus ojos? _preguntó el comerciante, sin perder su habitual aplomo. _No, señor. Llevaba la cara cubierta con un paño de hilo, bastante viejo por cierto. _¿Y además se tapaba la boca con un pañuelo? _Sí, señor. Era un pañuelo barato y bastante sucio, por cierto. _Entonces no hay duda, es ella _dijo el comerciante, y tras recapacitar unos minutos añadió_: Escucha, no haremos nada de lo que dices; mañana volverás al mercado de telas y recorrerás los mismos almacenes y si te es dado encontrada en el mismo o parecido sitio procura saludada a fin de que te aborde. En modo alguno deberás sentirte amedrentado. Y si te aborda y pregunta por mí en los mismos o parecidos términos, le dirás que siempre estoy en casa a última hora de la tarde y que será un placer para mí recibida y agasajada como toda dama de alcurnia se merece. Hízolo así el criado y al mediodía siguiente estaba de nuevo en casa de su amo, en un estado de irreprimible zozobra. _Señor, de nuevo he encontrado a la Muerte en el mercado de telas y le he transmitido tu recado que, por lo que he podido observar, ha recibido con suma complacencia. Me ha confesado que suele ser recibida con tan poca alegría que nunca logra visitar a una persona más de una vez y que por ser tu invitación tan poco común piensa aprovecharla en la primera oportunidad que se le ofrezca. Y que piensa corresponder a tu amabilidad demostrándote que hay mucha leyenda en lo que se dice de ella. ¿No será mejor que nos vayamos de aquí sin que nos demuestre nada? _¿Lo ves? _repuso el comerciante, con evidente satisfacción_ . La hemos ahuyentado; puedo asegurarte que ya no vendrá en mucho tiempo, si es que un día se decide a venir. Tiene a gala esa dama presumir de que ella no busca a nadie, sino que todos _voluntaria o involuntariamente_ la requieren y persiguen. Y, por otra parte, nada le gusta tanto como las sorpresas y nada detesta como el emplazamiento a fecha fija. Debes conocer esa historia de la Antigüedad que narra el encuentro que tuvo con ella un hombre que trataba de huir de una cita que ella no había preparado. Pues bien, me atrevo a afirmar que ahora que la hemos invitado no acudirá a esta casa, a no ser que cualquiera de nosotros dos pierda el aplomo y se deje arrastrar a alguna de sus astutas estratagemas. Aquella tarde, la Muerte _con un talante sinceramente amistoso y desenfadado_ acudió a la casa del comerciante para, aprovechando un rato de ocio, testimoniarle su afecto y disfrutar de su compañía y de su conversación. Pero el criado al abrir la puerta no pudo reprimir su espanto al verla en el umbral, la cara cubierta con un paño de hilo muy viejo y protegida la boca con un pañuelo sucio, y sospechando que se trataba de una añagaza compuesta entre su amo y la dama para perderle, se precipitó ciego de ira en el gabinete donde descansaba aquél y, sin siquiera anunciarle la visita, lo apuñaló hasta matarle y huyó por otra puerta. Cuando la Muerte, extrañada del silencio que reinaba en la casa y de la poca atención que le demostraba aquel hombre que ni siquiera le invitaba a entrar, por sus propios pasos se introdujo en el gabinete del comerciante, al observar su cuerpo exánime sobre un charco de sangre no pudo reprimir un gesto de asombro que pronto quedó subsumido en un pensamiento habitual y resignado: _En fin, lo de siempre. Otra vez será. (Trece fábulas y media) PULSA AQUÍ PARA ACCEDER A UNA ANTOLOGÍA DE RELATOS DE PERSONAJES MÍTICOS, DE MAGIA, FANTASÍA O CIENCIA FICCIÓN |
PULSA AQUÍ PARA ACCEDER A UN COMENTARIO SOBRE UN RELATO DE JUAN BENET