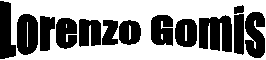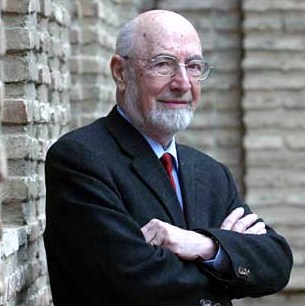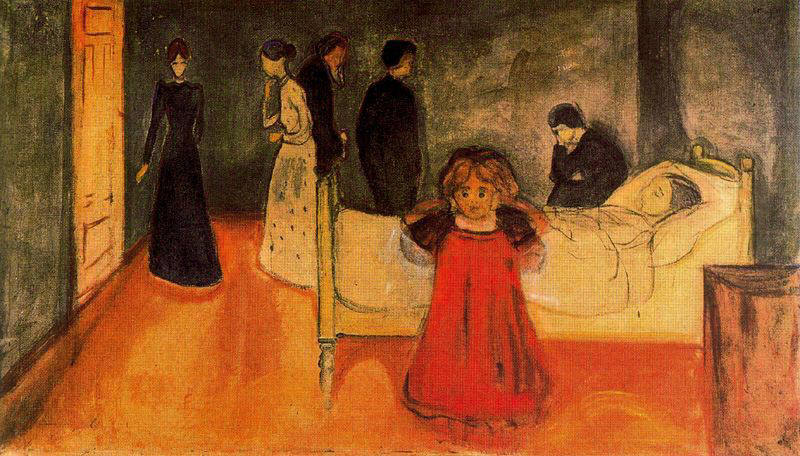El señor
cardenal, de púrpura encendida,
subía del abismo buscando mejor vida.
Traigo cánones
nuevos en perfecto latín,
confiaba jovial a un monseñor pillín.
Pero había en el
cielo cola de costureras,
de peones, maestros y chicas casaderas.
En el cielo es
domingo ¡cuánta gente, Señor!
San Pedro está ocupado, atiende a un pescador.
Tendrá usted que
esperar. Tome asiento, Eminencia.
Es el cielo. Es domingo. Hay que tener
paciencia.
Y pasaban las
horas y venía la noche.
El cardenal dudaba si reclamar el coche.
El señor cardenal
decía para sí:
¿Y ahora dónde iré? ¿Qué haré, pobre de mí?
Y entonces vio
una cola que avanzaba de prisa.
No pedían siquiera que hubieran ido a misa.
Los pequeños
mostraban la señal en la frente
y entraban en seguida por la puerta adyacente.
Y el cardenal
probó, rebuscó en la memoria.
Poco a poco llegó al fondo de su historia.
No siempre he
sido anciano. Hace tiempo fui niño.
Yo tenía una abuela. Yo tenía cariño.
Muchos años atrás
yo fui niño pequeño.
Rezaba de rodillas. Me caía de sueño.
Ahora que
recuerdo, veo luz en mi infancia.
Prefiero ser pequeño que cardenal de Francia.
Beatísimo Padre
Pedrito, por favor,
búscame algún rincón en casa del Señor.