|
Luis Mateo Díez |
|
| La ruina del cielo |
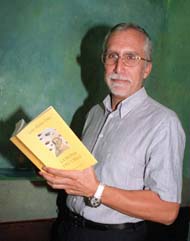 |
|
Luis Mateo Díez |
|
| La ruina del cielo |
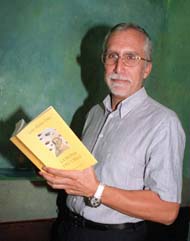 |
|
Un extraño en la Fonda Corsino es imposible. Los que vienen son los de siempre: viajantes o forasteros que tienen algo que hacer, aves de paso que conviven fugazmente con el maestro de turno que todavía no encontró vivienda o se hizo fijo por desgana y, en parecida vicisitud, el empleado o el profesional con destino o cometido en Santa Ula. Un extraño, lo que se puede entender por un extraño, imposible. Y, sin embargo, aquel doce de abril, a una hora tan poco pertinente como la de la siesta, más o menos las cuatro y media de la tarde, llegó un extraño que, a simple vista, cumplía todos los requisitos de la extrañeza, porque ni siquiera los disimulaba. El coche que dejó aparcado en la Plaza era una máquina rara, grande, de esas que tienen pinta de estar averiadas, dada la impresión de vehículo destartalado y sucio, que pierde aceite y tiene roto el radiador. Una máquina negra y polvorienta, a cuyo interior daría miedo asomarse. Como buen extraño, no traía equipaje: quería una habitación y que nadie le molestara. Lo atendió Cirina, la cocinera, que era la única que podía responder a la llamada porque estaba fregando: los demás dormían la siesta. Un extraño es imposible, dos rayan el disparate. Seguro que desde que se fundó la Fonda Corsino, herencia de la Venta del bisabuelo que también se llamaba Corsino, jamás habían coincidido dos extraños, y menos en el mismo día. Ella llegó como media hora después. Bolupia, la mujer de Corsino, ya se había levantado y fue quien la atendió. La petición era la misma: una habitación y que no la molestaran. Tampoco traía equipaje. _La pinta de ese hombre... _diría Cirina muchas veces, después de lo que pasó_ era rara pero elegante, o elegante pero rara. Traje de chaqueta cruzado, color marrón, corbata, zapatos limpios y la visera haciendo juego. Digo rara, por el ojo izquierdo caído y el anillo en la mano derecha con una piedra reventona. Rara, para lo que por aquí puede verse... _Ella, ya lo sabe todo el mundo... _comentaría Bolumpia, incrementando con algún dato la contestación a cada nuevo requerimiento, dueña orgullosa de tanta curiosidad_ alta, muy alta. Tacones de artista. La melena de caoba que le caía por los hombros. Un vestido sastre ceñido como sólo pueden llevarlo las que tienen cuerpo. Medias de cristal. Y los labios muy pintados. No joven, con sus añitos encima, pero con mundo, con garbo, con pinta de haber pisado más hoteles que fondas y pensiones... Serían las seis y media cuando aquel hombre, tal como había entrado, tal como lo describiría Cirina, tal como lo vio el propio Corsino salir, sin atender a las buenas tardes que le dio, se fue. La visera más calada, el ojo izquierdo más caído, la corbata menos en su sitio, pueden ser figuraciones que, con tanto como llegó a hablarse en Santa Ula y en toda Celama, pertenecen a lo que contando se inventa. Lo cierto es que el hombre, a esa hora poco concurrida de la Plaza, subió al coche y, cuando logró arrancarlo, Corsino asomaba tímidamente, convencido de que el cliente iría a hacer alguna gestión, y escuchaba las dificultades de la puesta en marcha y veía doblar al vehículo para enfilar la Plaza al lado de la iglesia, y desaparecer. _Si te he visto no me acuerdo... _dijo Corsino aquella noche, cuando tomaba con los amigos la última copa en la barra del bar_. Tanto él como ella. Como aves de paso llegaron y como pájaros de cuenta se fueron. Con el agravante de que a ella nadie la vio marchar. Bolupia, que ramoneaba limpiando las mesas, se había resignado antes que el marido. A fin de cuentas, dos sujetos como aquellos, dos extraños de aquella facha, dejaban en la Fonda el toque de lo insólito y daban pie suficiente para divagar lo que se quisiera. _Que vinieran juntos está por comprobar... _decía Bolupia, incapaz de resolver el enigma, aunque en su cabeza cabían todas las sospechas_ y que se fueran de igual modo, lo mismo. Aunque hay que reconocer que parecían el uno para el otro, más dos sujetos que dos personas propiamente dichas. _Eran pájaros del mismo nido... _dijo alguien, anticipando lo que ya se generalizaba como comentario_. Dos extraños y a la misma hora y en el mismo sitio, no puede ser coincidencia. Lo que encontraran lo buscaban juntos...
_Bueno, el enredo que entre ellos se trajesen. ¿No dices que les disteis habitaciones en el mismo piso...? _No, segundo y tercero, igual mano. Aquella tarde más de uno vio un renqueante coche por la comarcal del Territorio. La dirección hacia Olencia era clara. Los que lo vieron pasar más cerca, juraron luego que en el coche iba solo el conductor, que al menos en el asiento de al lado no llevaba compañía. Pero el coche era grande y en la parte trasera nadie se había fijado. Una máquina negra a la que se le escapaba vapor del radiador partido, y que metía más estruendo que una locomotora. De los faros delanteros, uno al menos estaba roto. Las gotas de aceite dejaban la huella de su ruta. También lo vieron, ya hacia el oscurecer, por el Puente de Amira y más tarde por la carretera de Valma. Estas noticias llegaban a Santa Ula muy pronto, por la mañana, y precisamente a esa hora, temprano, Corsino preguntó por su hijo Telurio y Bolupia tomó conciencia de que a aquel hijo tarambana llevaban sin verlo por lo menos desde el día anterior. _Desde la siesta, si el cálculo vale. _Con esta historia, a todos se nos fue el santo al cielo. _Comer, comió... _afirmaba Cirina_ cenar, no lo aseguro. En la habitación de Telurio la cama estaba deshecha, pero eso no indicaba nada, podía estarlo desde la siesta. No había ni el más leve indicio de nada en el desorden habitual de sus cosas: todo estaba donde no debía, como era norma en él. Estoy empezando a pensar lo que no debo... _dijo de pronto Bolupia_. Esa gente vino con alguna intención... _gritó_ Me lo llevaron, se llevaron a esa alma cándida. _¿Quién puede querer llevarse a un infeliz...?_musitó Cirina. _Lo mato... _dijo Corsino, alterado_. Como se haya ido, lo mato. La tragedia que se larvaba en la Fonda Corsino duró poco, al menos esa parte de la tragedia que acarreaba la desaparición de Telurio y las previsiones criminales de la misma. En seguida se supo que el coche había aparecido estrellado en la propia carretera de Valma. Había un chopo roto y el vehículo volcado sobre un costado. En su interior, dos muertos. El conductor, el extraño sujeto de la visera y el ojo caído, que no tardó en saberse que se trataba de un ojo de cristal que saltó en el golpe como un balín ortopédico. Y la mujer de la melena caoba que viajaba en la parte trasera, cuya cabeza colgaba de la ventanilla con el carmín derretido en el charco de sangre. Ningún indicio de Telurio. En el coche no había otra cosa que los cadáveres, tampoco nada que los identificara ni, por supuesto, equipajes. Fue Romo, el cuñado de Corsino, quien tuvo la ocurrencia de buscar a Telurio en casa, en la propia Fonda. _Tenéis un chaval tan desbarrado como tarambana, y hay que ponerse a la altura de sus ocurrencias... _dijo. A Bolupia la atendía su hermana y Corsino, en la barra del bar, todavía seguía jurando que si se había ido lo mataba. La habitación de Telurio estaba convenientemente registrada y Romo fue directo a las que teóricamente habían ocupado los extraños. En las dos, las camas estaban deshechas, pero en la del primer piso, la que teóricamente ocupó la mujer de la melena caoba, apenas retiradas las sábanas y la colcha y doblada la almohada. En la del hombre, era claro que habían usado la cama. Debajo de la misma, vio Romo un pañuelo sucio. _Telurio... _llamó entonces, apenas lo recogió_. Soy tu tío Romo. ¿Quieres salir de una puta vez...? El armario de esta habitación era un poco más grande que los de las otras, pero un ratón que se moviera dentro podía hacer más o menos el mismo ruido. _No puedo... _oyó Romo, y se trataba de una voz más vergonzosa que asustada. El armario estaba cerrado con llave, pero la llave no se veía por ningún sitio. _¿Pero qué haces ahí metido...? _quiso saber Romo. _Me encerraron. _¿Respiras bien? - _Como una rana. - _¿Y la llave...? - _La llevarían. - Romo avisó del hallazgo del sobrino. Las reacciones fueron diversas: Bolupia quería comérselo vivo y Corsino juraba que Dios no era de Celama por consentir que a su hijo le hubiese pasado aquello. _En casa, en la Fonda...__gritaba descompuesto. Ese pobre tarambana que lo peor que hizo en su vida fue incendiar el gallinero para evitar que el gallo le sacase los ojos, cuando lo pilló con la gallina más guapa. Descerrajaron la puerta. Telurio no se atrevía a salir. _Pero ¿qué hacías, cómo te pillaron, qué pasó...? Había cruzado los brazos, la madre no permitía que lo atosigaran. Lo hizo sentarse a los pies de la cama y empezó a peinarlo como el día que tomó la primera comunión. _Vi a la mujer subir por la escalera... _dijo Telurio, encogiendo los hombros_. Me había asomado, cuando media hora antes subió el hombre. Vi que traían algún enredo. Él la esperaba, le decía que no hablase, que no hiciera ruido, porque ella subía confundida. En cuanto el hombre salió al pasillo me metí en su habitación sin pensarlo dos veces. Corsino le dio una bofetada. _Si te pega, no hablas... -ordenó Bolupia a su hijo, encarándose con el marido. _Le pego... _afirmó Corsino, conteniéndose_ porque me temo lo que viene. _Me metí debajo de la cama, para espiar... _aseguró Telurio, quejumbroso_sólo para espiar. Me acordé de aquel ganadero que robó en la Caja Rural y escondió el robo en las zapatillas. Quería espiarlos. _Querías echar por tierra el buen nombre de la Fonda... _dijo el padre_ porque debajo de la cama no hay persona honrada que se meta. _No había otro sitio..._afirmó Telurio, que a pesar de la bofetada mantenía cruzados los brazos. . _¿Y qué pasó, hijo, qué pasó...? _quiso saber Bolupia. _¿Qué había de pasar...? _dijo Corsino, desesperado_.Buscan los pájaros el nido, y anidan. Pareces tonta. Ahora tengo un hijo que además de tarambana es degenerado, y una mujer gilipollas. Fue Romo el que puso orden. _De lo que hicieran en la cama... _afirmó Telurio, cuando su tío le dio confianza- nada soy capaz de decir. Yo estaba debajo, ellos encima. La habitación se movía de tal manera que iba a caerse. Lo que pude oír no se lo cuento a nadie porque no por tonto está uno menos avisado. _De lo que hicieses allí debajo... _dijo Corsino, dispuesto a darle otra bofetada_ ni lo mientes, al menos delante de tu madre. Con don Bersilio el sábado en el confesionario y, a ser posible, sin que nadie te vea. _Pero vamos a lo que importa... _decidió Romo_. ¿Quiénes eran, qué sacaste en limpio...? Esa gente se acaba de matar en el coche por la carretera de Valma. Es un caso de los que luego salen en el periódico. Telurio volvía a encogerse de hombros. _De lo que dijeron cuando se movía la cama, no voy a hablar. Por poco que uno sepa, algo sabe. Ella que chiquismiquis, él que dobladinlas, yo estaba morado, el somier me hizo daño y cuando grité debieron quedarse tiesos. La bofetada de Corsino hizo temblar de nuevo la cama. _Déjalo en paz, por Dios... _pidió Romo, mientras Bolupia arañaba al marido _ ¿De qué hablaban, qué dijeron después...? _Dijeron que los perseguían... _confesó Telurio, lloroso_. Dijeron que igual mata el amor que la muerte, que mejor muertos que hastiados, que el deseo es una serpiente y los celos sabandijas. También dijeron que no hay un dios del amor, sino de la desdicha, y que todos los dioses eran mentecatos... _Disparates, disparates, que inventa... _gritó Corsino, a punto de alcanzar a su hijo con otra bofetada. _¿Te pillaron...? _quiso saber Romo_. ¿Se dieron cuenta de que estabas debajo de la cama...? _Yo mismo salí... _confesó el sobrino_. Si me cayeran encima, me hubiesen matado. Entonces dijeron que me metiese en el armario, que nada malo querían hacerme, que ya eran bastante desgraciados ambos. _¿No les escuchaste otra cosa...? _Ninguna. Me vieran como me vieran, más pena que nada les daba. El hombre desnudo también daba miedo. Todo lo que vi en su cuerpo fueron cicatrices. Y estaba tuerto. Había dejado el ojo en la mesita. Era un balín de cristal. _¿Y ella...? __De ella no hablo. _Tienes que hablar... _le ordenó Romo. _Cuando don Sirio contó en la escuela... _dijo Telurio, poniéndose de pie, pero sin separar los brazos_ que Dios creó a Eva de la costilla de Adán, advirtió que no era bueno que la imagináramos en ese instante, ya que de aquella no estaba visible ni imaginable, que había que aguardar un rato para que cogiese la hoja de parra. Entonces, que yo sepa, sólo la imaginó Tarilo, el hijo de Fericio el ferretero y nos lo contó. Era igual. Ella era lo mismo: la Eva de don Sirio y del hijo del ferretero. _Calla, calla... _ordenó Corsino, airado_. Calla que te mato. _La vi sin la hoja... _confesó Telurio, sin poder contener una lágrima_. La misma Historia Sagrada en la Fonda, como si el maestro la acabara de contar. _¿Y te encerraron...? _Me pidieron que los perdonara. El hombre me dio la mano, la mujer me besó en la frente. Él me hizo el regalo, ella dijo que, a veces, mata el amor como asegura la letra del tango que, poco antes, cuando tanto se movía la cama, cantaba él. _¿Qué te regalaron, hijo, qué se les ocurrió a esos pobres alipendes...? _quiso saber Bolupia. Telurio abría los brazos. Lo hizo con mucha reserva, como si temiese la ira todavía contenida del padre. Luego extendió la mano derecha y les mostró, entre los dedos temblorosos, la piedra reventona prendida en el anular, un reflejo morado, un rubí sanguinolento, un pedazo de amor y de miseria y de muerte, que nadie pudo entender. (La ruina del cielo) |
|
No pude creerlo hasta que les descubrí. Muchos me lo habían advertido. En aquel momento ella, asustada, dejó de maullar pero él, que no se daba cuenta de que los estaba mirando, todavía siguió ladrando un rato. |
|
Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló durante un rato. |
|
La papelera |
|
Un
hombre llamado Mortal vino a la aldea de Cimares y le dijo al primer niño
que encontró: avisa al viejo más viejo de la aldea, dile que hay un
forastero que necesita hablar urgentemente con él. |