|
El
crimen de la calle de la Perseguida.
Aquí
donde me ve soy un
asesino.
_¿Cómo es eso, don Elías?
_pregunté riendo, mientras le llenaba la copa de cerveza.
Don Elías es el individuo
más bondadoso, más sufrido y disciplinado con que cuenta el Cuerpo de
Telégrafos; incapaz de declararse en huelga, aunque el director le mande
cepillarle los pantalones.
_Sí, señor .. ; hay
circunstancias en la vida.... llega un momento, en que el hombre más
pacífico...
_A ver, a ver; cuente usted
eso _dije, picado de curiosidad.
_Fue en el invierno del
setenta y ocho. Había quedado excedente por reforma y me fui a vivir a
0... con una hija que allí tengo casada. Mi vida era demasiado buena:
comer, pasear, dormir Algunas veces ayudaba a mi yerno, que está empleado
en el Ayuntamiento, a copiar las minutas del secretario. Cenábamos
invariablemente a las ocho. Después de acostar a mi nieta, que entonces
tenía tres años y hoy es una moza gallarda, rubia, metida en carnes, de
esas que a usted le gustan (yo bajé los ojos modestamente y bebí un trago
de cerveza), me iba a hacer la tertulia a doña Nieves, una señora viuda
que vive sola en la calle de la Perseguida, a quien debe mi yerno su
empleo. Habita una casa de su propiedad, grande, antigua, de un solo piso,
con portalón oscuro y escalera de piedra. Solía ir también por allá don
Gerardo Piquero, que había sido administrador de la Aduana de Puerto Rico
y estaba jubilado. Se murió hace dos años el pobre. Iba a las nueve; yo
nunca llegaba hasta después de las nueve y media. En cambio, a las diez y
media en punto levantaba tiendas, mientras yo acostumbraba a quedarme
hasta las once o algo más.
 Cierta
noche me despedí, como de costumbre, a estas horas. Doña Nieves es muy
económica, y se trata a lo pobre, aunque posee hacienda bastante para
regalarse y vivir como gran señora. No ponía luz alguna para alumbrar la
escalera y el portal. Cuando don Gerardo o yo salíamos, la criada
alumbraba con el quinqué de la cocina desde lo alto. En cuanto cerrábamos
la puerta del portal, cerraba ella la del piso y nos dejaba casi en
tinieblas, porque la luz que entraba de la calle era escasísima. Cierta
noche me despedí, como de costumbre, a estas horas. Doña Nieves es muy
económica, y se trata a lo pobre, aunque posee hacienda bastante para
regalarse y vivir como gran señora. No ponía luz alguna para alumbrar la
escalera y el portal. Cuando don Gerardo o yo salíamos, la criada
alumbraba con el quinqué de la cocina desde lo alto. En cuanto cerrábamos
la puerta del portal, cerraba ella la del piso y nos dejaba casi en
tinieblas, porque la luz que entraba de la calle era escasísima.
Al dar el primer paso sentí
lo que se llama vulgarmente un cate ; esto es, me metieron con un
fuerte golpe el sombrero de copa hasta las narices. El miedo me paralizó y
me dejé caer contra la pared. Creí escuchar risas, y un poco repuesto del
susto me saqué el sombrero.
_¿Quién va? _dije, dando a
mi voz acento formidable y amenazador.
Nadie respondió. Pasaron
por mi imaginación rápidamente varios supuestos. ¿Tratarían de robarme?
¿Querrían algunos pilluelos divertirse a mi costa? ¿Sería algún amigo
bromista? Tomé la resolución de salir inmediatamente, porque la puerta
estaba libre. Al llegar al medio del portal me dieron un fuerte azote en
las nalgas con la palma de la mano, y un grupo de cinco o seis hombres me
tapó al mismo tiempo la puerta.
_¡Socorro! _grité con voz
apagada, retrocediendo de nuevo hacia la pared. Los hombres comenzaron a
brincar delante de mí, gesticulando de modo extravagante. Mi terror había
llegado al colmo
_¿Dónde vas a estas horas,
ladrón? _dijo uno de ellos.
_Irá a robar a algún
muerto. Es el médico _dijo otro.
Entonces cruzó por mi mente
la sospecha de que estaban borrachos, y recobrándome, exclamé con fuerza:
_¡Fuera, canalla! Dejadme
paso o mato a uno.
Al mismo tiempo enarbolé el
bastón de hierro que me había regalado un maestro de la fábrica de armas y
que acostumbraba a llevar por las noches.
Los hombres, sin hacer
caso, siguieron bailando ante mí, y ejecutando los mismos gestos
desatinados. Pude observar a la tenue claridad que entraba de la calle que
ponían siempre por delante uno como más fuerte o resuelto, detrás del cual
los otros se guarecían:
_¡Fuera! _volví a gritar,
haciendo molinete con el bastón.
_¡Ríndete, perro! _me
respondieron, sin detenerse en su baile fantástico.
Ya no me cupo duda: estaban
ebrios. Por esto y porque en sus manos no brillaba arma alguna, me
tranquilicé relativamente. Bajé el bastón, y procurando dar a mis palabras
acento de autoridad, les dije:
_¡Vaya, vaya; poca guasa! A
ver si me dejáis paso.
_ ¡Rindete, perro! ¿Vas a
chupar la sangre de los muertos? ¿Vas a cortar alguna pierna? ¡Arrancarle
una oreja! ¡Sacarle un ojo! ¡Tirarle por las narices!
Tales fueron las voces que
salieron del grupo en contestación a mi requisitoria. Al mismo tiempo
avanzaron más hacia mí. Uno de ellos, no el que venía delante, sino otro,
extendió el brazo por encima del hombro del primero y me agarró de las
narices y me dio un fuerte tirón, que me hizo lanzar un grito de dolor. Di
un salto de través, porque mis espaldas tocaban casi a la pared, y logré
apartarme un poco de ellos, y alzando el bastón, lo descargué ciego de
cólera sobre el que venía delante. Cayó pesadamente al suelo sin decir
¡ay! Los demás huyeron.
Quedé solo y aguardé
anhelante que el herido se quejase o se moviese. Nada; ni un gemido, ni el
más leve movimiento. Entonces me vino la idea de que pude matarlo. El
bastón era realmente pesado, y yo he tenido toda la vida la manía de la
gimnasia. Me apresuré, con mano temblorosa, a sacar la caja de cerillas, y
encendí un fósforo...
No puedo describirle lo que
en aquel instante pasó por mí. Tendido en el suelo, boca arriba, yacía un
hombre muerto. ¡Muerto, sí! Claramente vi pintada la muerte en su rostro
pálido. El fósforo me cayó dedos y quedé otra vez en tinieblas. No le vi
más que un momento; pero la visión fue tan intensa, que ni un pormenor se
me escapó. Era corpulento, la barba negra y enmarañada, la nariz grande y
aguileña; vestía blusa azul, pantalones de color y alpargatas; en la
cabeza llevaba boina negra. Parecía un obrero de la fábrica de armas, un
armero, como allí suele decirse.
Puedo afirmarle, sin
mentir, que las cosas que pensé en un segundo, allí en la oscuridad, no
tendría tiempo a pensarlas ahora en un día entero. Vi con perfecta
claridad lo que iba a suceder. La muerte de aquel hombre divulgada en
seguida por la ciudad; la Policía echándome mano; la consternación de mi
yerno, los desmayos de mi hija, los gritos de mi nietecita; luego la
cárcel, el proceso, arrastrándose perezosamente a través de los meses y
acaso de los años; la dificultad de probar que había sido en defensa
propia; la acusación del fiscal llamándome asesino, como siempre acaece en
estos casos; la defensa de mi abogado alegando mis honrados antecedentes;
luego la sentencia de la Sala, absolviéndome quizá, quizá condenándome a
presidio.
De un salto me planté en la
calle y corrí hasta la esquina; pero allí me hice cargo de que venía sin
sombrero, y me volví. Penetré de nuevo en el portal, con gran repugnancia
y miedo. Encendí otro fósforo y eché una mirada oblicua a mi víctima con
la esperanza de verle alentar. Nada; allí estaba en el mismo sitio,
rígido, amarillo sin una gota de sangre en el rostro, lo cual me hizo
pensar que había muerto de conmoción cerebral. Busqué el sombrero, metí
por él la mano cerrada para desarrugarlo, me lo puse y salí.
Pero esta vez me guardé de
correr. El instinto de conservación se había apoderado de mí por completo,
y me sugirió todos los medios de evadir la justicia. Me ceñí a la pared
por el lado de la sombra, y haciendo el menor ruido con los pasos, doblé
pronto la esquina de la calle de la Perseguida, entré en la de San Joaquín
y caminé la vuelta de mi casa. Procuré dar a mis pasos todo el sosiego y
compostura posibles. Mas he aquí que en la calle de Altavilla, cuando y me
iba serenando, se acerca de improviso un guardia del Ayuntamiento.
_Don Elías, ¿tendrá usted
la bondad de decirme?...
No oí más. El salto que di
fue tan grande, que me separé algunas varas del esbirro. Luego, sin
mirarle, emprendí una carrera desesperada, loca, al través de las calles.
Llegué a las afueras de la ciudad, y allí me detuve jadeante y sudoroso.
Acudió a mí la reflexión. ¡Qué barbaridad había hecho! Aquel guardia me
conocía. Lo más probable es que viniese a preguntarme algo referente a mi
yerno. Mi conducta extravagante le había llenado de asombro. Pensaría que
estaba loco; pero a la mañana siguiente, cuando se tuviese noticia del
crimen, seguramente concebiría sospechas y daría parte del hecho al juez.
Mi sudor se tomó frío de repente.
Caminé aterrado hacia mi
casa, y no tardé en llegar a ella. Al entrar se me ocurrió una idea feliz.
Fui derecho a mi cuarto, guardé el bastón de hierro en el armario y tomé
otro de junco que poseía, y volví a salir. Mi hija acudió a la puerta
sorprendida. Inventé una cita con un amigo en el casino, y, efectivamente,
me dirigí a paso largo hacia este sitio. Todavía se hallaban reunidos en
la sala contigua al billar unos cuantos de los que formaban la tertulia de
última hora. Me senté al lado de ellos, aparenté buen humor, estuve
jaranero en exceso y procuré por todos los medios que se fijasen en el
ligero bastoncillo que llevaba en la mano. Lo doblaba hasta convertirlo en
un arco, me azotaba los pantalones, lo blandía a guisa de florete, tocaba
con él en la espalda de los tertulios para preguntarles cualquier cosa, lo
dejaba caer al suelo. En fin, no quedó nada que hacer.
Cuando al fin la tertulia
se deshizo y en la calle me separé de mis compañeros, estaba un poco más
sosegado. Pero al llegar a casa y quedarme solo en el cuarto, se apoderó
de mí una tristeza mortal. Comprendí que aquella treta no serviría más que
para agravar mi situación en el caso de que las sospechas recayesen sobre
mí. Me desnudé maquinalmente, y permanecí sentado al borde de la cama
larguísimo rato, absorto en mis pensamientos tenebrosos. Al cabo el frío
me obligó a acostarme.
No pude cerrar los ojos. Me
revolqué mil veces entre las sábanas, presa de fatal desasosiego, de un
terror que el silencio y la soledad hacían más cruel. A cada instante
esperaba oír aldabonazos en la puerta, y los pasos de la policía en la
escalera. Al amanecer, sin embargo, me rindió el sueño; mejor dicho, un
pesado letargo, del cual me sacó la voz de mi hija:
_Ya son las diez, padre.
¡Qué ojeroso está usted! ¿Ha pasado mala noche?
_Al contrario, he dormido
divinamente _me apresuré a responder.No me fiaba ni de mi hija. Luego
añadí, afectando naturalidad:
_¿Ha venido ya El Eco del
Comercio?
_¡Anda, ya lo creo!
_Tráemelo.
Aguardé a que mi hija
saliese y desdoblé el periódico con mano trémula. Recorrilo todo con ojos
ansiosos, sin ver nada. De pronto leí en letras gordas: El crimen de la
calle de la Perseguida, y quedé helado por el terror. Me fijé un poco más.
Había sido una alucinación. Era un artículo titulado El criterio de los
padres de la provincia. Al fin, haciendo un esfuerzo supremo para
serenarme, pude leer la sección de gacetillas, donde hallé una que decía:
gacetillas: noticias cortas.
SUCESO
EXTRAÑO
Los enfermeros
del Hospital Provincial tienen la costumbre censurable de servirse de los
alienados pacíficos que hay en el manicomio para diferentes comisiones,
entre ellas la de transportar los cadáveres a la sala de autopsia. Ayer
noche cuatro dementes, desempeñando este servicio, encontraron abierta la
puerta del patio que da acceso al parque de San Ildefonso, y se fugaron
por ella llevándose el cadáver. Inmediatamente que el señor administrador
del hospital tuvo noticia del hecho, despachó varios emisarios en su
busca, pero fueron inútiles sus gestiones. A la una de la madrugada se
presentaron en el hospital los mismos locos, pero sin el cadáver. Este fue
hallado por el sereno de la calle de la Perseguida, en el portal de la
señora doña Nieves Menéndez. Rogamos al señor decano del Hospital
Provincial que tome medidas para que no se repitan estos hechos
escandalosos.»
Dejé caer el periódico de
las manos, y fui acometido de una risa convulsiva, que degeneró en ataque
de nervios.
_¿De modo que había usted
matado a un muerto?
_Precisamente.
PULSA
AQUÍ
PARA LEER RELATOS SOBRE
CRÍMENES |
.jpg)

.jpg) nobles y desinteresados los sentimientos de este memorable can, y para
que sirva de ejemplo perdurable a perros y hombres, diré que no mostraba
más afecto a quien más le regalaba. Solía jugar con nosotros algunas
veces (en provincias, y en aquel tiempo, entre los niños no existían
clases sociales) un pobrecito hospiciano llamado Andrés, que nada podía
darle, porque nada tenía. Pues bien, las preferencias de “.Muley”
estaban por él. Los rabotazos más vivos, las carocas más subidas y
vehementes a él se consagraban, en menoscabo de los demás. ¡Qué ejemplo
para cualquier diputado de la mayoría!
nobles y desinteresados los sentimientos de este memorable can, y para
que sirva de ejemplo perdurable a perros y hombres, diré que no mostraba
más afecto a quien más le regalaba. Solía jugar con nosotros algunas
veces (en provincias, y en aquel tiempo, entre los niños no existían
clases sociales) un pobrecito hospiciano llamado Andrés, que nada podía
darle, porque nada tenía. Pues bien, las preferencias de “.Muley”
estaban por él. Los rabotazos más vivos, las carocas más subidas y
vehementes a él se consagraban, en menoscabo de los demás. ¡Qué ejemplo
para cualquier diputado de la mayoría!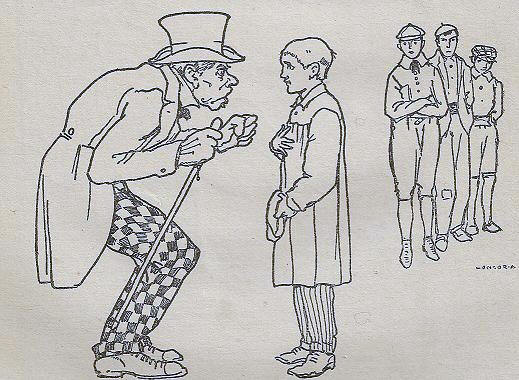
 Asunción, en efecto, había empalidecido y estaba clavada e inmóvil en la
silla como una estatua. Pronto divisé un grupo de niñas de su misma edad
que se aproximaba; en el centro venía una completamente enlutada,
morenita, con grandes ojos negros y profundos, que debía ser la causante
de los temores de Asunción. Luisa se levantó a recibirlas y echó una
carrerita para cambiar con ellas buena partida de besos, cuyo rumor llegó
hasta mis oídos. Asunción no se movió. Al llegar, todas la saludaron con
efusión, no siendo por cierto la menos expansiva la enlutada Lolita.
Después de cambiadas las primeras impresiones, observé que Luisa hacía
señas a Asunción en ademán de pedir algo, y que Asunción lo negaba,
también por señas, pero con energía. Luisa, sin embargo, se resolvió a
hacer lo que pretendía a despecho de su amiga, y llegándose a Lola, le
dijo:
Asunción, en efecto, había empalidecido y estaba clavada e inmóvil en la
silla como una estatua. Pronto divisé un grupo de niñas de su misma edad
que se aproximaba; en el centro venía una completamente enlutada,
morenita, con grandes ojos negros y profundos, que debía ser la causante
de los temores de Asunción. Luisa se levantó a recibirlas y echó una
carrerita para cambiar con ellas buena partida de besos, cuyo rumor llegó
hasta mis oídos. Asunción no se movió. Al llegar, todas la saludaron con
efusión, no siendo por cierto la menos expansiva la enlutada Lolita.
Después de cambiadas las primeras impresiones, observé que Luisa hacía
señas a Asunción en ademán de pedir algo, y que Asunción lo negaba,
también por señas, pero con energía. Luisa, sin embargo, se resolvió a
hacer lo que pretendía a despecho de su amiga, y llegándose a Lola, le
dijo: Cierta
noche me despedí, como de costumbre, a estas horas. Doña Nieves es muy
económica, y se trata a lo pobre, aunque posee hacienda bastante para
regalarse y vivir como gran señora. No ponía luz alguna para alumbrar la
escalera y el portal. Cuando don Gerardo o yo salíamos, la criada
alumbraba con el quinqué de la cocina desde lo alto. En cuanto cerrábamos
la puerta del portal, cerraba ella la del piso y nos dejaba casi en
tinieblas, porque la luz que entraba de la calle era escasísima.
Cierta
noche me despedí, como de costumbre, a estas horas. Doña Nieves es muy
económica, y se trata a lo pobre, aunque posee hacienda bastante para
regalarse y vivir como gran señora. No ponía luz alguna para alumbrar la
escalera y el portal. Cuando don Gerardo o yo salíamos, la criada
alumbraba con el quinqué de la cocina desde lo alto. En cuanto cerrábamos
la puerta del portal, cerraba ella la del piso y nos dejaba casi en
tinieblas, porque la luz que entraba de la calle era escasísima.