|
|
|
|
Soldado
Hace tanto tiempo que salimos de casa
|
|
|
Yo
lo maté, padre. No me había hecho nada. No violó a mi mujer ni
asesinó a mis hermanos, ni tiró mi troje, ni incendió mi pueblo.
Como le digo, no me había hecho nada. Decirle que fueron órdenes no
sería exacto. Sí nos mandaron a acabar con los guerrilleros, sí nos
autorizaron a violar a las niñas, a las casadas y a las ancianas,
pero yo no lo maté por eso. Lo que a mí me pasó fue más grande. Era
el diablo el que hablaba y actuaba por mí. Era sólo un gusto, quizás
un miedo. ¿Cómo decirle? Hasta ese momento yo pensaba o sentía o
imaginaba que aquel hombre era sólo un indio, y esa palabra para mí,
en ese instante, era sólo como un número, como un muñeco, pero nunca
como una persona. Aquella había sido una noche muy larga. Íbamos subiendo por la ladera confiados en el blindaje de nuestros vehículos y en el número de nosotros y en el armamento que llevábamos, cuando oímos los disparos. Sabíamos que era una zona de guerrilleros, pero nunca se nos ocurrió que nos atacarían. Sin embargo nos atacaron antes de que pudiéramos doblar la curva y sin darnos cuenta quedamos en la mitad de un fuego cruzado. Una bala entró certera por la mirilla de la tanqueta y ahí quedó bien muerto el teniente José Agustín Dillanes, ese que al otro día los periódicos dijeron que había salido ileso. Nos diezmaron, nos hicieron correr como maricones, nos quebraron, padre. Pero no fue por eso que yo maté a aquel indio. Como pudimos nos comunicamos a la base pidiendo refuerzos, y fue entonces cuando ellos iniciaron la retirada, dejándonos ahí con la angustia de nuestros muertos, y a mí con el dedo meñique que me estalló por un disparo. A las ocho de la noche llegó el general, sin sus insignias y sin el coraje que yo esperaba ver en él. En vez de eso, parecía un niño asustado, un hombre absolutamente derrotado. Venía con tanques, con médicos, con dos helicópteros que hicieron reconocimiento sin encontrar a nadie en los caminos, sin localizar huellas de los guerrilleros. Nos coparon, padre, y con su perdón, nos dieron en toda la madre. El aire estaba lleno de pólvora e incienso, del olor de las flores machucadas, de un hedor de muerto que lo abarcaba todo, como hoy en esta iglesia, como este cortejo que está llegando, como la misa de difuntos que usted va a oficiar.  Déjeme
contarle. A las diez de la noche ya se habían levantado los cuerpos:
ocho en total, ningún guerrillero entre ellos. Entonces dijo el
general: “hay que seguirlos. Cácenlos, mátenlos, pero no regresen
con las manos vacías”. Entonces iniciamos nosotros la cacería: subir
y bajar por los cerros, llegar a los pueblitos a la media noche,
asaltar, poner a la gente con la cara al piso y ejecutarlos ahí
mismo si se resistían. Pero nuestro trabajo no resultó como
esperábamos, porque cuando llegábamos a un pueblo lo encontrábamos
vacío, algunas veces sólo con los ancianos y los enfermos, otras
veces nada más veíamos a los chivos y a las iguanas trepándose en
las piedras, o eso parecían en la oscuridad, y quizás no eran sino
los mismos indios huyendo de nosotros. Casi en la madrugada perdimos
la cuenta del tiempo que llevábamos entre aquellas veredas, y el
miedo nos empezó a caer encima como una roca, o como un trozo de
hielo, pesado y frío. A cada paso sentíamos la presencia de los
guerrilleros, imaginábamos que otra vez nos diezmarían, que
caeríamos sin ningún remedio, que éramos una especie de fantasmas
que habían perdido sus cuerpos durante la balacera y que andábamos,
muertos ya, con un balazo metido entre los ojos. ¿Cómo saber en esos
momentos dónde estaba la realidad, y dónde empezaba la pesadilla de
aquella caminata absurda hacia ninguna parte? ¿Cómo saber si los
pueblos que quemábamos, si los viejos que dejábamos tirados por el
camino eran reales; si el temblor de nuestras rodillas se
justificaba con el frío de la noche, si nuestro sobresalto ante el
ruido de un pájaro nocturno o ante un fantasma tenía sentido? ¿Cómo
saberlo, padre? Dejamos varias rancherías incendiadas a nuestro
paso, varios cadáveres sembrados. Las órdenes eran claras:
“cácenlos, mátenlos”, nos gritaba el general desde adentro de
nuestras cabezas. Y así lo hicimos. Déjeme
contarle. A las diez de la noche ya se habían levantado los cuerpos:
ocho en total, ningún guerrillero entre ellos. Entonces dijo el
general: “hay que seguirlos. Cácenlos, mátenlos, pero no regresen
con las manos vacías”. Entonces iniciamos nosotros la cacería: subir
y bajar por los cerros, llegar a los pueblitos a la media noche,
asaltar, poner a la gente con la cara al piso y ejecutarlos ahí
mismo si se resistían. Pero nuestro trabajo no resultó como
esperábamos, porque cuando llegábamos a un pueblo lo encontrábamos
vacío, algunas veces sólo con los ancianos y los enfermos, otras
veces nada más veíamos a los chivos y a las iguanas trepándose en
las piedras, o eso parecían en la oscuridad, y quizás no eran sino
los mismos indios huyendo de nosotros. Casi en la madrugada perdimos
la cuenta del tiempo que llevábamos entre aquellas veredas, y el
miedo nos empezó a caer encima como una roca, o como un trozo de
hielo, pesado y frío. A cada paso sentíamos la presencia de los
guerrilleros, imaginábamos que otra vez nos diezmarían, que
caeríamos sin ningún remedio, que éramos una especie de fantasmas
que habían perdido sus cuerpos durante la balacera y que andábamos,
muertos ya, con un balazo metido entre los ojos. ¿Cómo saber en esos
momentos dónde estaba la realidad, y dónde empezaba la pesadilla de
aquella caminata absurda hacia ninguna parte? ¿Cómo saber si los
pueblos que quemábamos, si los viejos que dejábamos tirados por el
camino eran reales; si el temblor de nuestras rodillas se
justificaba con el frío de la noche, si nuestro sobresalto ante el
ruido de un pájaro nocturno o ante un fantasma tenía sentido? ¿Cómo
saberlo, padre? Dejamos varias rancherías incendiadas a nuestro
paso, varios cadáveres sembrados. Las órdenes eran claras:
“cácenlos, mátenlos”, nos gritaba el general desde adentro de
nuestras cabezas. Y así lo hicimos.Y el muerto, aquel fue un muerto mío nada más, padre. Sólo mío. Por gusto, o quizás por miedo. ¿Que si me arrepiento? Tal vez, no sé. Era un indio como todos los demás. Lo encontramos en una casita de barro, sentado en la mitad de aquel cuarto oloroso a tierra. No habló ni cuando le rompimos los dientes, o cuando se los rompí yo solo, porque aunque lo cuento en plural, nadie me acompañó en aquel hallazgo. Estaba sentado en el suelo, con las rodillas dobladas, rodeadas por sus manos toscas. Vestía de blanco y parecía un pájaro a punto de alzar el vuelo, quizás una paloma asustada. Era un viejo, indudablemente, pero no podría saberse si tenía cien o quinientos años. Sólo me miraba. Sus ojos eran inexpresivos, pero terribles por la ausencia de rencor que había en ellos, terribles porque aunque lo pateara y aunque le pegara con mi arma no dejaban de mirarme, terribles porque callaban lo que hubieran querido gritarme. Sus ojos me taladraban, padre, era aquella visión un grito pesado porque no se oía, pero entraba por mis cuencas, estallaba en mi cerebro y desnudaba lo poco que me quedaba de emociones, arrojándome al miedo, arrojándome a una maldita condenación sin sentido. Le pegué hasta cansarme, y cuando sentí su mirada fría le descerrajé un balazo entre las cejas para callar ese delirio, pero los ojos de plato del muerto seguían mirándome. Entonces grité: “¡Ya cállate, ya cállate!”. Entonces me revolqué por aquel piso de tierra roja y mis compañeros pensaron que deliraba debido a la herida en el dedo. Y yo gritaba, y me arrancaba los cabellos y no podía apagar esos ojos que estaban adentro de mí. Por eso lo maté, padre. Por eso lo maté. Hace tres días ya, o un mes, o un año, no sé bien. Sólo sé que desde entonces aquel indio me persigue. Lo he vuelto a ver en las laderas, en el hospital, en el depósito donde fueron llevados los cadáveres de los soldados para que no se descompusieran, lo veo en el espejo, siempre en cuclillas, siempre como queriendo levantar el vuelo, con una mirada que es una pregunta, que lo mismo es una condenación o un perdón, lo veo con esa baba que le salía de la boca ante los primeros golpes, y con la sangre que se le reventó en los ojos por el balazo pero que no le apagó aquellos dos círculos de pescado que tenía junto a la nariz. Hace tres días, o un mes, o un año, no sé bien, dejé el servicio militar. Ya no puedo matar números, no puedo crear otras estadísticas. Ahora sólo busco escaparme de aquel indio que no me dijo una palabra, que no violó a mi mujer ni asesinó a mis hermanos, pero que me persigue desde adentro, que murió de mi mano, ese a quien convertí en fantasma. Perdóneme, padre, he pecado. O no me perdone. Quizás no vale la pena, porque no hay escapatoria. ¿Sirve de algo intentar huir? En la puerta de la iglesia él sigue sentado. Lo miro desde aquí, lo huelo, lo siento. Está esperando levantar el vuelo, está esperándome. Y yo tengo miedo. ¿Quién me ayudará en medio de este funeral, padre? ¿Quién detendrá mi pánico en este cortejo fúnebre con su olor de flores de difunto por aquel soldado que murió hace tres días, o un mes, o un año, no sé bien? El indio está sentado, y al muerto le lloran sus hijos sin que él lo sepa, pues no oye los ruidos, ni siente al viento correr, ni tampoco la asfixia de su féretro. Sólo es un soldado muerto, simple y felizmente muerto. Y yo aquí, padre, tengo miedo. Porque nadie me mira, porque nadie tropieza con mi cuerpo ni se topa con mi mirada. Sólo esos ojos que me persiguen, que me señalan, que me flagelan. Perdóneme, padre, usted que puede. O no me perdone, quizás ya no tiene importancia. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS SOBRE CRÍMENES |
|
—Si
los sueños fueran ciertos, ¿qué soñarías, Mariana? —No lo sé, muchas cosas. ¿Has visto el reflejo del sol reventándose entre los árboles, una tarde de otoño? ¿O la luna en el vaivén de las olas? Yo no. Lo único que conozco son estas paredes, aunque me gustaría ver el mar, pero verlo por mí misma, no a través de mi madre, que me habla de él durante la noche. Si los sueños fueran ciertos, yo volaría en el viento. Me olvidaría para siempre de las escaleras de caracol, de los platos sucios, de la cubeta, del cuchillo y de la muerte... Pero nada es cierto, ¿verdad? 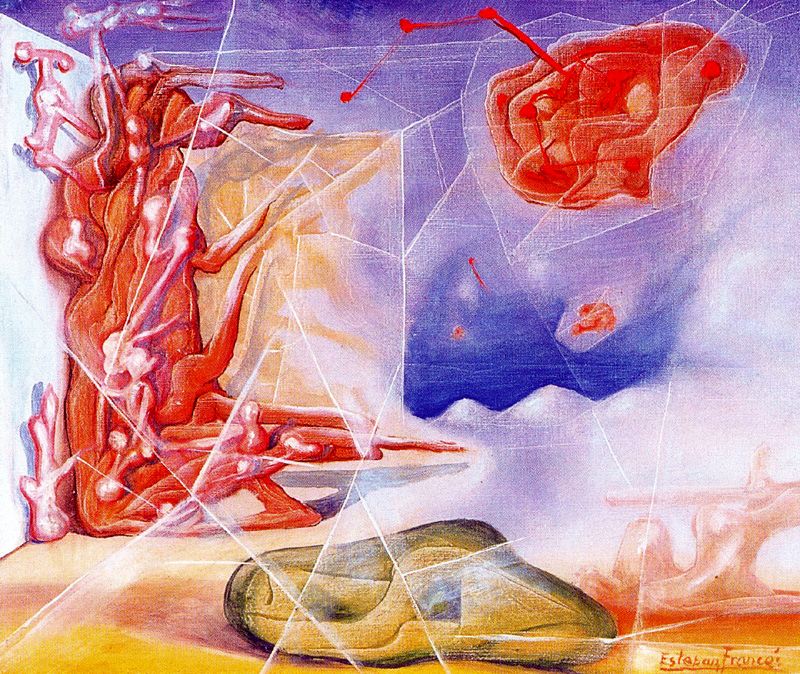 —No lo sé, Mariana. Yo anoche soñé que cruzaba los montes volando:
miraba desde lo alto la roca al pie de la acacia, oía el canto de un
pájaro y buscaba entre los edificios a mis hermanos, pero no vi a
nadie; ninguno me esperaba. Qué ironía. Y qué angustia. En mi vida
no me había sentido tan libre, y sin embargo no era feliz. No
encontré nada en mi camino que me diera una ilusión de vivir. Ni un
recuerdo, ni una línea azul dibujada por mis manos trémulas, ninguna
luz. El mundo estaba vacío: lleno de edificios, pero desnudo de
amor, de calor y de esperanza. Me temblaron los huesos y sentí
envidia de ti, Mariana, que sueñas sueños buenos, como de niño. Yo
en cambio, tuve que despertarme porque me faltaba el aire. Qué
triste es todo esto. Qué triste.
—No lo sé, Mariana. Yo anoche soñé que cruzaba los montes volando:
miraba desde lo alto la roca al pie de la acacia, oía el canto de un
pájaro y buscaba entre los edificios a mis hermanos, pero no vi a
nadie; ninguno me esperaba. Qué ironía. Y qué angustia. En mi vida
no me había sentido tan libre, y sin embargo no era feliz. No
encontré nada en mi camino que me diera una ilusión de vivir. Ni un
recuerdo, ni una línea azul dibujada por mis manos trémulas, ninguna
luz. El mundo estaba vacío: lleno de edificios, pero desnudo de
amor, de calor y de esperanza. Me temblaron los huesos y sentí
envidia de ti, Mariana, que sueñas sueños buenos, como de niño. Yo
en cambio, tuve que despertarme porque me faltaba el aire. Qué
triste es todo esto. Qué triste.—Yo también he tenido pesadillas que me llenan de miedo, de dudas. Hay en ellas fantasmas que me miran, pozos negros que me llaman, y un reloj muy grande marca la hora de mi muerte. Pero mi madre me visita por las noches, cuando el silencio ya lo ha invadido todo. Me habla despacio de cosas sencillas: de la marea, de la tinta china y el cristal de las ventanas. Recuerda las calles que conoció de niña, las acacias frondosas del cementerio y los cables zumbantes, cargados de luz. Nunca menciona personas. Qué‚ raro, ¿no? A veces pienso que nuestros sueños son como una fuga para este encierro. ¿Será cierto que estamos locos? —Nuestra vida es un jarro roto, Mariana. Aquí moriremos nuestra muerte, en esta soledad, en esta plática eterna con nosotros mismos. Aquí soñaremos hasta el fin, porque éste es el infierno. ¡Sí, Mariana, estamos locos, locos de remate, completamente locos!... ¡Ja, ja, ja, ja!... Mariana... ¿me oyes?... ¿estás aquí, Mariana?... ¿Por qué no me contestas?... ¡¡Mariana!!... ¿¡Otra vez te estoy inventando!?... |
|
POSDATA: MORIRÁS A MEDIA
NOCHE |
|
HACE TANTO TIEMPO QUE SALIMOS DE CASA Le perdí la pista dos veces este día, pero no por mucho tiempo, y aunque me lleva ventaja, pronto lo alcanzaré, quizás al doblar una esquina, o en la sima de un barranco.No importa. Él siempre es así. Siempre camina, camina rápido y sin mirar atrás, casi sin verme, salvo cuando se acuerda de que lo sigo y al voltear encuentra mis pasos pequeñitos detrás suyo. Entonces me ve unos segundos y se va. Sabe que no voy a dejarlo solo aunque me cueste trabajo alcanzarlo. Yo no sé si huye de alguien o si va buscando algo, porque son muy pocas las veces en que hablamos. Se ha vuelto más viejo, o quizás lo era ya desde siempre y yo no lo sabía: ahora su pelo está alborotado y parece un fantasma que camina invariablemente hacia el frente con su abrigo negro, sin hablar con nadie y casi sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Alguna vez me dijo: —Ya falta poco, ya vamos a llegar. Pero eso fue todo. Cruzamos la ciudad donde nací y viví con mis hermanos y mi madre mis primeros años, y cuando llegamos a los límites pude ver por primera vez una sábana de nieve sobre los cerros y la larga carretera helada que nos llevaría hasta el fin del mundo. Primero pensé que caminábamos sin detenernos para no congelarnos porque nuestros abrigos eran insuficientes para calentarnos, pero después me di cuenta de que no, no era por eso: íbamos de verdad a algún lugar, y teníamos prisa. Hace tanto tiempo ya que salimos de casa. Yo era el más pequeño de mis hermanos y cuando supe que se iba no quise quedarme solo y salí corriendo tras sus pasos. Recuerdo que lloraba, no sé por qué, y mi llanto me daba más pena a mí que a él. Era una mañana brumosa aquélla, recién lavada por la lluvia, y el gris atmosférico destacaba al verde tierno de las plantas y a los morados de las bugambilias. Hacía frío, me acuerdo bien, y en el aire flotaba la tristeza, la misma que a veces me acompaña y se me aparece entre los árboles de otoño o en los jueves nublados. Ese día cayó una nieve suave. No hubo palabras, sólo un beso en la frente, apenas un silencio que se hizo grave y que fue creciendo poco a poco, una mirada austera, una ceja arqueada y un arrastrar de zapatos por el suelo. No hubo nada más, nada más que mi llanto, un grito inmóvil que salía de mi boca pero que no alcanzaba a llegar a ningún oído. Hace tanto que salimos de casa, que siento que he perdido mi infancia y que mis recuerdos se revuelven y se confunden con los sueños, y que los árboles y los rieles del ferrocarril son la misma cosa, y que los higos y los pinos se parecen; y no sé entonces si nuestro viaje en una carreta, cuando los niños nos apedreaban mientras subíamos a la cima, es algo que quedó en el pasado o que nos espera en el futuro. Pero lo sigo.  Las
noches en este lado del país son hermosas, más que las aventuras
nocturnas que vivía con mis hermanos y los perros en el patio
paterno. Yo era un niño cuando salimos, por eso siempre tuve
dificultades para seguir sus pasos, y él caminaba rápido. Había días
en que lograba encontrarlo solamente por la huella de sus pisadas,
que cambiaban poco a poco, a veces dibujando la suela de un par de
zapatos o de sandalias, y luego la de unos tenis, o después las
botas, o a veces simplemente los dedos y los pies arqueados,
rasgados por las piedras del camino. Las
noches en este lado del país son hermosas, más que las aventuras
nocturnas que vivía con mis hermanos y los perros en el patio
paterno. Yo era un niño cuando salimos, por eso siempre tuve
dificultades para seguir sus pasos, y él caminaba rápido. Había días
en que lograba encontrarlo solamente por la huella de sus pisadas,
que cambiaban poco a poco, a veces dibujando la suela de un par de
zapatos o de sandalias, y luego la de unos tenis, o después las
botas, o a veces simplemente los dedos y los pies arqueados,
rasgados por las piedras del camino.Con el tiempo he aprendido a distinguir su presencia aunque se pierda entre la gente, y a escuchar sus pensamientos colocando la cabeza en la dirección en que corre el viento. De tarde en tarde me mira, y encuentro en esos ojos viejos el dolor profundo que no cuenta a nadie, y la decisión absoluta de seguir avanzando. A veces dice: —Ya vamos a llegar. Entonces atisba cómo voy siguiendo sus huellas en la distancia y sus ojos brunos tratan de reconocerme, como si hubieran perdido memoria de mi existencia y sólo mi obstinación me hiciera familiar ante él. Es como si se preguntara quién soy y qué razones tengo para seguirlo. Lo he acompañado en la ciudad, en el campo, en las noches estrelladas y en las sombras infinitas de las noches más largas de mi vida; entre los contenedores de basura donde se pelean los perros; en los arroyos de aguas negras y en los pueblos llenos de nieve; entre los pastores y entre los vagos del subterráneo. Lo que nunca olvido es el frío que agita mis quijadas en las vigilias de invierno y la niebla que brota de las alcantarillas; ni las muchachas tiritando con sus ropas minúsculas; ni el silencio de aquellas calles sin nombre y sin luz que tuvimos que pasar. También me he llegado a cansar de tanto mundo bajo mis pies, de tanto pavimento, de tanto camino de piedra y de tantas imágenes repetidas por todas partes. En las noches de hastío he seguido mis propios pasos sin prestar atención a la luna ni a los juegos mecánicos que se ven a lo lejos, ni a las lechuzas del campo ni a los asesinatos en las ciudades, sólo a la inquebrantable voluntad que tengo de seguir adelante. Entonces piso mis propias huellas, me acicalo el abrigo negro que no me protege del frío, y me descubro completamente solo y desamparado, desheredado para siempre del destino. Pero no lo estoy, porque aunque dos veces en un día nuestra pista se haya perdido, sé que nos encontraremos tal vez al doblar una esquina, o en la sima de un barranco. Es en ese momento cuando busco entre las brumas ese rostro infantil y esos pies pequeñitos que van pisando sobre mis huellas, que van saltando sobre mis pasos, y aunque no lo reconozco, ni sé las razones por las que me sigue, le doy un soplo de aliento: —Ya falta poco –le digo. Eso es todo. Hace frío, pero pronto vamos a llegar |