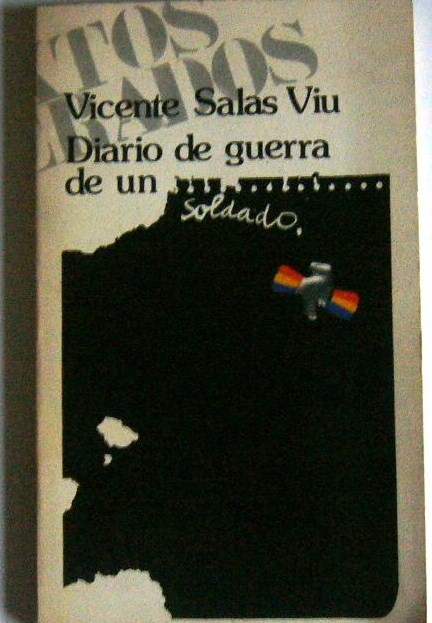 |
|
| La espaciosa soledad |
|
Empezaba a amanecer. Una claridad fría penetraba a través del vidrio empañado de la ventanilla. Lo limpió con la manga y, medio adormilado todavía, un rato estuvo contemplando estúpidamente el paisaje. Después, se frotó los ojos, hasta que le escocieron, y bostezó. Estuvo tentado de ponerse en pie para desperezarse a su gusto, pero se contentó tan sólo con lo primero. Eso que en el vagón apenas había ya nadie: la señora aquélla con el niño dormido, la cabeza apoyada en sus orondos muslos; el viejecito pelirrojo, que se apresuró a enviarle un saludo cordial; dos muchachos, al parecer estudiantes, y algunas otras personas tan poco dignas de llamar la atención como las citadas. Debió ser mucha la gente que descendió del tren durante su sueño. Vagamente recordaba haber sentido en cierto momento de la noche un rumor confuso de voces, alguien que discutía o que hablaba a gritos con los que se quedaban en el andén, y un calor sofocante, un ambiente compacto de humo de cigarrillos y olor a humanidad. "Aún huele bastante a dormido", se dijo entre dientes. Y al volver a sentarse levantó el vidrio de su ventana. Los primeros rayos del sol prolongaban sobre el verde de las praderas la sombra de los montes. Ya muy bajos en estas tierras del sur de Chile, dejaban mayor amplitud al paisaje. El cielo, limpio de nubes, parecía más alto y transparente. Como el agua de los arroyos, más azul. Quizá el cansancio del viaje, el sueño mal satisfecho o lo desabrido de la cena, hecha de cualquier modo, obraban sobre su ánimo para colmarlo de una especial melancolía, ligera, suave. Una melancolía primaveral, podría decirse para clasificarla de algún modo. Esta idea le hizo sonreír. ¡Bueno estaba él para melancolías ni primaveras adolescentes! Se alisó los cabellos, ya escasos, y se puso a pensar, olvidado del paisaje, en los treinta y seis años de su vida, tan dura, llena de amargos tragos hasta los bordes. ¡Era tanto lo que dejaba atrás! Volviendo al punto de partida de sus pensamientos, encontró que la crisis de vaciedad que ahora sufría tenía que ver mucho con la de su adolescencia. Fue entonces cuando por primera vez sintió desprendérsele, caer de sí, el peso de una vida que era toda su vida. Cierto que en aquel tiempo más que este dolor le acosaba el miedo al mundo inmenso que se ofrecía ante sus ojos, en el que había de entrar para abrirse paso, como repetían sus familiares, mientras que en la angustia actual la inquietud de lo futuro ya no existía. Pero la compensaba con creces la del vivir perdido, a sus espaldas. En su pasado estaba todo ya, su presente y su porvenir. El cauce antiguo señalaba el trazo ineludible a seguir por el nuevo; todo estaba previsto hasta su término y se cumpliría sin desvío alguno, sin accidentes ni tropiezos. ¿Qué más daban los días ya pasados que estos iguales, a la espera de gastarse a su tiempo? ¡Cuántas veces al pensar esto se apoderó de él una mortal desgana, como la que ahora lo invadía y tuvo por mejores sus antiguas congojas que esta tediosa vida! Hubo momento en el que estuvo a punto de terminar por fin... pero fue razonable. Después de todo, vivir es vivir. "Pues bien, ¡vivamos!", volvió a repetirse. Sacudió la cabeza para ahuyentar sus negras ideas y se puso a silbar bajito, al tiempo que se miraba las uñas. Sacó una pequeña lima del bolsillo y se entretuvo en repasárselas cuidadosamente.
Se apresuró a poner en orden de partida su equipaje. Bajó las maletas y colocó sobre el asiento, junto a la ventanilla, para poder así con rapidez dárselas al mozo en la estación. Pero luego pensó que el tren se detenía largo rato en aquélla y que eran inútiles tales precauciones. De todas formas, no las iba a volver a subir y se sentó en el asiento de en frente para mirarlas con un aire contrariado. El cambio de tren le puso de buen humor. Le pareció haber dejado en el otro su cansancio y un gran interés por cuanto le rodeaba era síntoma de la excelente disposición en que se encontraba su espíritu. Por desgracia, nada podía descubrir que de una manera especial le atrajese en sus compañeros de viaje, silenciosos campesinos la mayoría. El paisaje, tierras que desfilaban ante él en imagen inédita, cautivó sus sentidos. En la avidez con que las seguían sus ojos era difícil reconocer a los mismos que antes tan inexpresivos resbalaban sobre las curvas de los montes o el perfil de los ríos. Había incluso momentos en que algún paraje le seducía con tal fuerza que volvía el rostro para seguirlo contemplando una vez que el tren lo dejaba tras de sí, o sacaba la cabeza por la ventanilla y estiraba el cuello cuanto le era posible hasta verlo perderse, fundido con las tintas del horizonte. Avanzaba el tren en derechura a una cadena de altos cerros. Cuando ya estuvo próximo a ellos, como la sierpe con que tradicionalmente se le compara, se deslizó por su costado, en una lenta ascensión. La claridad del aire hacía más penetrante la mirada de Andrés, le descubría en las matas cercanas, en la arena de los caminos, en el brillar del agua en los regatos y hasta en la de los charcos, mil matices que traspasaban su sensibilidad y le henchían de un goce como el que da la plena sensación del arte. Era como si la vida, al tiempo que más pura y alegre, se le redoblara, en un delirio pausado, interior. Cruzaron un largo puente. Era una honda escarpadura en cuyo fondo corría un río turbulento. En un rincón, entre las breñas, se abría un prado de un verde más verde, más tierno que ninguno, a cuyo borde serpeaba una vena de agua. Andrés pensó en lo grato de vivir allí, solo, tranquilo, apartado de todo. La misma envidia le acudió después al divisar un bosquezuelo a la ladera de una dulce colina, fuera también de rutas practicables. Excitaban su deseo esos lugares deshabitados, al margen de los caminos, por los que tal vez nadie pasó jamás. La fugaz visión, su emoción huidiza, daban mayor fuerza a aquel deseo y el estar cierto de que él tampoco podría llegar nunca hasta ellos hacía relacionarse este ansia con la de todo lo inalcanzable que sintió en su vida, plena de tanto vago anhelar. ¡Y tener que seguir los caminos trillados, contentarse con ellos, mientras los otros, apenas entrevistos, sin saber dónde van, se desvanecen como humo de sueños! Reflexionó. En verdad, era así. Sus días habían transcurrido entre la nostalgia de algo que nunca pudo ser y la triste realidad de las rutas comunes. Como le ocurría ahora con aquellos parajes que le huían, si amores tuvo no conoció del suyo verdadero más que la vislumbre o el eco. Con vehemencia suma cuando muchacho; más sofrenado este ímpetu, pero no menos fuerte, ya de hombre, había perseguido el rastro de aquel amor. Ávido de él, creía adivinarlo en cuantas sombras pasaban por su lado. Que unas veces se le escapaban de las manos y tenía por cierto que eran ella y otras fueron suyas lo suficiente como para desengañarle. En tal rostro, de pronto le parecía advertir rasgos que eran de ella; en el fondo de unos ojos, su mirada, o atendía a unos pasos, recogido el aliento, como si fueran los suyos, que se acercase, que fuera ya a venir. En estas visiones fugitivas se iba desgarrando su ánimo, hasta que un día creyó encontrarla, haberla conocido al fin. Fue en una playa, en un tiempo como éste, a comienzos del verano. La vio pasar, rauda como una corza, seguida de otras muchachas de su edad que corrían hacia una escarpadura frente a las olas, por donde se encaramaron. El no se hallaba lejos de aquel hacinamiento de rocas. Había elegido para su reposo aquel lugar apartado, donde la playa se prolongaba lejos de la multitud que la henchía. Podía observar sin ser observado; tenderse al sol, cerrados los ojos, y soñar; bañarse, en la forma tímida y torpe que le era permitida a sus escasas condiciones de nadador, sin sentir la humillante competencia de los que exhibían una figura vigorosa y grácil en repetidas hazañas. La vio pasar veloz en la carrera y cuando oyó el grito y vio agruparse a sus compañeras al pie de las rocas, tuvo la seguridad de que había sido aquella muchacha que iba en cabeza, la del traje de baño negro, el pelo suelto y los anchos hombros, la que había sufrido el accidente. Le fue indudable en un vuelco del corazón, mientras se acercaba desalado al grupo. Y así había ocurrido. Estaba tendida, sin color, quejándose débilmente. De una pierna la manaba sangre en abundancia y con la mano se aprisionaba un brazo, doblado sobre su pecho. —¿Qué ha ocurrido, qué ocurre? —preguntó. Le respondieron que había resbalado y, al caer, se había golpeado el brazo; que tal vez se lo había roto. Se inclinó sobre ella. Puso su mano suavemente sobre la otra, color de trigo, que sujetaba el brazo y sintió en sus ojos la mirada, dulce y dolorida, confiada y vehemente, que ella le dirigía. —¿Te duele mucho? —Sí, ahora me duele. Tengo frío. Deslizó un brazo por debajo de los hombros de la muchacha; el otro bajo sus corvas, y la levantó con extremo cuidado. Llevaba su preciosa carga, con paso cauteloso, hacia la arena cuando le alcanzaron quienes de todas partes habían acudido. No se atrevió a volver a reclinarla para no hacerle daño y se mantuvo erguido en el centro del corro. Mil preguntas y mil opiniones le cercaban. Hasta que se abrió paso un hombre, ya de edad, que la besó en la frente y acarició su pelo, a la vez que ordenaba a Andrés con energía: —¡Pronto!, ¡vayamos hacia el coche, debe sufrir mucho! La llevó apresuradamente hacia donde se le indicaba, la depositó en el asiento de atrás, con la misma suavidad con que la había retenido contra su pecho, y ayudó a envolverla en una frazada. Desfallecida, ella aún pudo abrir sus maravillosos, negros ojos, para sonreírle como despedida. El caballero de edad murmuró no sé qué palabras de agradecimiento, mientras se acomodaba junto a ella, y partieron. Cuando vio perderse al coche en la lejanía, se volvió lentamente al sitio que ocupaba frente al mar. Nunca había recibido como entonces una impresión tan nítida de haber estado junto a ella. Recordaba la dulzura de sus rasgos, que no podía empañar el sufrimiento, sus ojos y aquella sonrisa desvaída con la que al mismo tiempo pretendía disimular su daño y demostrar a Andrés su reconocimiento. ¡Era ella y la había tenido en sus brazos! Se los miró vacíos. La sensación viva en ellos de su cuerpo, la de su cabeza apoyada en el pecho, le hacían imposible comprender que no estuviera allí, que todo hubiese ya pasado y para siempre. Porque no volvió a encontrarla. Fue inútil que acudiera día tras día a los mismos lugares de la playa en que la había visto o a otros en los que sospechaba poder hallarla. Al principio, se consoló al pensar que debía transcurrir un tiempo hasta que se repusiera de sus heridas. Pero pasó el verano, Andrés prolongó cuanto pudo su residencia en aquel balneario y ella no regresó. Ducho ya en la mecánica de sus alucinaciones, aunque en este caso le costó más, acabó por convencerse de que si tanto tuvo a aquella muchacha por la de su sueño fue precisamente porque le ofreció mayor margen para él. No obstante, según pasaba el tiempo —y eran varios los años transcurridos—, la impresión que dejara en su espíritu fue afirmándose y prevaleció sobre todo otra. Ninguno de sus enamoramientos, ni los que tomaban toda la fuerza de su sangre para deshacerse en una seca realidad, ni los que ardían en el fuego más lento, lívido, del ensueño, pudo apagar el eco de aquél. Quizá, pensaba ahora, fue lo mejor de todo que ella no hubiera pasado nunca de rastro fugitivo en su imaginación. Así, sin término, fue como la última y más íntima proyección de todos sus anhelos. ¡Oh, sí, mil veces más valía esto que no haberla enterrado en una triste domesticidad jornalera, en la monotonía de un mezquino vivir! Vivir las cosas, ¿no es acabar con ellas, hacerlas pasar? Bien estaba haber mantenido aquella perpetua insatisfacción en su pecho. Por encima de fracasos y desilusiones, de proyectos logrados que nada son de los que pretendieron, de cuanto constituye el laberinto de ruinas que se llama experiencia, ya tan sólo se erguía el perfil de aquel sueño. Llegaba a esta parte de sus pensamientos, cuando el tren se detuvo. De mala gana se sustrajo a ellos para recoger su equipaje y salir. Un hombrecillo de rostro arrugado y seco, barba gris en hilachas y ojos vivos, se hizo cargo de sus maletas y por su cuenta dispuso la elección de alojamiento. Que fue en el en el único "Hotel" del pueblo, una casa de patios a la española, sórdida, desmantelada. Apenas dejó las maletas en su habitación, se lavó la cara y manos y compuso su atuendo, salió a dar una vuelta antes del almuerzo. No faltaba mucho para éste, pero era grato estirar un poco las piernas tras de tantas horas de ir sentado. Una vez que comió, le entró una especie de soñarrera, en la que estaba acumulado todo su cansancio desde que partió de Santiago. Se fue a su cuarto y durmió hasta que le despertaron para la cena. Esto le contrarió bastante. ¿Qué iba a hacer después? Volver a dormir no podría, aunque lo intentase; pasear, ¿por dónde, con lo fría que estaba la noche? Un rato se estuvo en el comedor, levantados los manteles, mientras hojeaba un diario. Pero en aquella amplia sala, que era un patio cubierto, con sus hileras de mesas vacías, se le hizo insoportable sufrir el estado de su ánimo. Se encerró al fin en su cuarto y se tendió en el lecho a medio vestir. Por fortuna, había traído algunos libros consigo; podría leer hasta que le acudiera el sueño. Su imaginación erraba más allá de la lectura y se la hacía incomprensible, un confuso entrevero de sus pensamientos con los allí reflejados. Cerró el libro. Perezosamente se puso a hacer el recuento de cuanto abarcaban sus miradas. En la penumbra en que la lámpara a su cabecera mantenía a la habitación, se destacaba, allá al fondo, frente a sus ojos, el brillo de un espejo y bajo él, más opaco, el de la porcelana del lavabo. Cerca, sobre el suelo, apenas se distinguía de las sombras el bulto de un jarro de estaño. Una silla, a pocos metros de la ventana, y otra, en cuyo respaldo había puesto su ropa, completaban el mobiliario. En lo destartalado de aquel cuarto y en el aire que tenía de serlo tan de paso, en el abandono mediocre y triste que en él se mostraba, encontró la copia exacta del de su ánimo, punto por punto se correspondían el uno con el otro. Nunca había visto tan crudamente como entonces o con fuerza de conmoverlo más el vacío espantoso de su vida. Y de pasear sus miradas sobre los objetos de aquel pobre interior, las llevó al de sí mismo. Ni ante las vastas perspectivas que acababa de recorrer en su viaje se le representó tan insondable la espaciosa soledad de su alma. Sintió unos grandes deseos de llorar. Un instante le pareció que ya las lágrimas corrían por sus mejillas y dejó de mirar el rizado papel de la pantalla, sucio de moscas, donde había tenido fijos los ojos, para hundir la cabeza en la almohada. Pero no podía dar suelta al llanto. El golpeteo de su corazón crecía vigoroso, insufrible en el silencio. No, no era posible vivir así. Hasta para los sueños hace falta asidero, algo concreto, en que tengan raíz, de donde se levanten. Que no todo se pierda en vagas nieblas ni en jirones de sombra. ¿Y era ya tarde, tarde del todo, para siempre? |
|
IR AL ÍNDICE |
|
Hacia la caída de la tarde tuvieron que abandonar el pueblo, pero no lo podíamos considerar nuestro hasta desalojarlos de la loma en que se atrincheraron y desde donde, como nosotros, lo tenían a tiro de fusil. En el tiempo que fue de ellos, ¿qué habría ocurrido tras de sus muros? Aquella aldea estuvo en nuestras manos el año y medio que llevábamos de guerra. El enemigo sólo la hizo suya un par de meses, el plazo que en aquel momento acababa de expirar. Yo, que la conocía desde antiguo y que, por otra parte, había estado en estos frentes justo desde comienzos de la guerra, cuando se establecieron, ¿tendría que esperar todavía un día o dos para pisar sus calles? Y me la imaginaba en paz y en guerra, con todos sus rincones presentes en la memoria. No sé cómo refrené hasta la noche mi impaciencia de llegar hasta allí. Si para todo carlista son sagradas estas tierras del Maestrazgo, ¡qué decir para mí, cuyo recuerdo está unido al de tantas ocasiones de mi vida! Nada me satisface más que sentirme entre estos montes hoscos, endurecidos por la helada; por ningún otro hubiera cambiado mi puesto de vanguardia en las tropas que iban sobre Teruel. Cuando se cambiaron los puestos de guardia, pasada la medianoche, todo en calma como si jamás hubiera habido guerra, le dije a mi compañero, otro navarro: —¿Vienes conmigo al pueblo? —¿Para hacer, qué? —me preguntó. —¡Para nada, por ir!, ¿tienes miedo? Sabía que la pregunta le decidiría a acompañarme. En la guerra hay muchas cosas que se aprenden tan solo para demostrar que no se tiene miedo. Y me siguió, aunque malditas las ganas que tenía. El riesgo era doble. Si nos descubrían, podían hacernos fuego de ambos lados; del de ellos, porque era su obligación; del nuestro, por creernos desertores. Incluso, este riesgo era el mayor. A la distancia que se encontraban unas líneas de otras y con el pueblo por medio, el enemigo no podía descubrir la sombra de dos hombres por el campo más que si nuestros fusileros se encargaban de señalársela. Por fortuna, no ocurrió así. En cuanto a los encuentros que pudiéramos tener allá abajo, tampoco había que temer. En las primeras horas de la noche recorrió aquellas ruinas una patrulla. En el pueblo no quedaba nadie, ni un alma. La población civil había seguido a los contrarios en su retirada, sin dejarnos otra cosa que los muertos, que eran, a juzgar por el olor que levantaban, según nos íbamos acercando al caserío. Con las manos antes que con los ojos, porque no se veía a una cuarta, iba reconociendo los sitios por donde pasábamos. ¡Cuánto destrozo! No había casa sana ni calle que no fuese interrumpida un sinfín de veces por los escombros o los embudos de la artillería. Se les había castigado bien, ¡qué escarmentasen y hasta otra! No íbamos a vacilar por choza de más o de menos, pueblo grande o chico. A pesar de todo, en éste había algo que me sobrecogía. Tenía demasiado cerca de mí su imagen de antes para que no me impresionara su total ruina, los muros en pedazos, las desgarradas siluetas de las casas contra aquel cielo obscuro, sin más luz que los resplandores de alguna explosión rezagada. —Oye tú, ¿adónde vamos? —murmuró mi compañero. —Sígueme y calla, ¿te cansas ya? Frente a nosotros se alzaba un montón de ladrillos, con esos trapos y cuerdas que asoman entre el cascote o penden de las vigas, miembros de un inmenso esqueleto en desorden. Los colgajos de la cal o las placas de estuco, embetunadas de un humo espeso, las varillas de la armazón deshecha y los pilares vencidos, todo hacía pensar en un enorme cuerpo que se descomponía como los humanos aprisionados bajo él.
Resbalamos o pisamos en hueco muchas veces. Tuvimos que hacer prodigios de equilibrio para no quebrarnos las piernas en aquel pudridero. Al llegar a la otra parte, a la Plaza Mayor, como bien suponía, no me fue difícil encontrar el sitio adonde quería dirigirme: un bodegón vetusto, con buena fama en toda la región por su recio vino. De las construcciones de alrededor, era una de las que parecían más enteras, aunque tampoco lo estuviese. Hubimos de forzar la puerta, atrancada, y cuando lo hacíamos, un silbido de obús rasgó el aire. Fue a reventar en una corraliza vecina. Miré a mi amigo. —Eso es mortero y nuestro; ellos no tienen. —Nuestro y todo, si te descuidas te manda al otro mundo. Además es obús. Los morteros no gritan de ese modo —me contestó en forma desabrida. Al entrar en la bodega, nada más que entrar, el ambiente, pegajoso y tibio, fue un consuelo para el frío que traíamos. Después, no se podía soportar de nauseabundo. Quisimos acercarnos a tientas hacia la parte donde yo sabía que se agrupaban las barricas, pero fue imposible. Siempre íbamos a tropezar con un cuerpo tendido, una pierna, un brazo. Mi amigo dio un gemido: —¿Qué pasa? —¡Pisé una mano, Dios me valga! ¡Haz luz, aunque nos frían a tiros! ¡No quiero andar a patadas con los muertos! Había que hacer luz. Era estúpido pretender convencerle en aquellos momentos del riesgo que representaba un resplandor en la mancha oscura del villorrio. Encendí mi linterna, con buen cuidado de llevarla baja y de que sólo iluminase el suelo. Incluso, hice pantalla con la mano para aminorar su reflejo. El cuadro que descubrieron nuestros ojos no era precisamente el adecuado para curar a nadie de sobresaltos. Un hacinamiento de cadáveres, en las más grotescas actitudes, compartía los restos de aquel cuarto con los de las grandes tinajas de barro o las tablas de los barriles. Los terribles desgarrones de la metralla en la fría carne de los muertos, sus miembros rotos, los coágulos de sangre que les manchaban el rostro o la que en abundancia, endureciéndolas al secarse, empapaba sus ropas, hacían espantoso el espectáculo. El vino se mezclaba a la sangre en grandes charcos secos, manchas que serpeaban por el suelo o se extendían en anchos remansos, como una costra que crujía al pisarla. Debían ser aquellas, víctimas de nuestros últimos cañoneos; la casa, al ser de piedra, la habrían tomado por más seguro refugio y así de caro pagaron su error. Ganamos una escalerilla —tres o cuatro peldaños—, que conducía al aposento inmediato. Era un comedor que en otros tiempos se empleó para festejos reservados. Tenía una entrada oculta desde las habitaciones que, al fondo de la casa, comunicaban con el huerto. Situado el pueblo en un cruce de caminos, no escaseaban gentes para ocupar aquella estancia, adonde se traían mujeres. Puse la linterna sobre las losas del piso y nos sentamos en un banco de piedra que hacía medio arco en torno de la chimenea. Nuestras sombras se alargaban hasta rozar, fantasmalmente, el techo. En todo el cuarto, ellas y los cuerpos de que se sustentaban, eran lo único con vida. Mi compañero parecía sumido en tenebrosas reflexiones. Me decidí a charlar para ahuyentárselas. —¿Qué, te hace un trago de vino? —No será del de ahí abajo —respondió. —Por supuesto. Ni siquiera es vino; es mejor. Toma, aguardiente —y le pasé la cantimplora. Bebió con avidez, se secó los labios con la mano y se me quedó mirando. Una sonrisa socarrona acabó de disipar las sombras de su rostro. —¡Vaya, no es malo!... a pesar de la compañía... —y me señaló, alargando el mentón, hacia el cuarto vecino. Me eché a reír. Ya veía el camino abierto a las chanzas frecuentes entre nosotros, cuando de nuevo se atirantaron los rasgos de su cara. Sus ojos cobraron otra vez una expresión extraña. —¿Has visto? —¿Qué? —Allí, el gato. ¿No lo ves? En efecto, sobre un vasar adosado al muro de la derecha, un gato seguía inquieto el menor de nuestros gestos. Que el animal nos espiara receloso, era de comprender; pero, ¿cómo explicarle la alarma de mi amigo? ¿El temor le hacía sentir los dedos huéspedes, como suele decirse? Le increpé con dureza. ¿Qué de particular tenía aquello? ¿Es un gato algo extraordinario como para que así de espantado lo mirase? Por la experiencia de otros pueblos tomados al enemigo, sabíamos de sobra que los gatos, fieles al hogar y no a las personas de sus dueños, permanecen en los poblados vacíos y en las casas abandonadas, junto a un fuego que tampoco ya existe. Como aquél, era seguro que en cada casa habría otro, indiferente a la ruina que lo rodeaba. ¿Creía acaso en cuentos de brujas? A mi compañero no le tranquilizaron estas palabras ni las que después amontoné sobre temas jocosos. A la vez que fingía celebrar mis ocurrencias o la bondad del aguardiente a que, de continuo, recurría, la expresión de su rostro demostraba que sus pensamientos estaban muy en otra parte. La obsesión de aquel gato, con los ojos clavados en nosotros, le dominaba. A cada momento, le dirigía miradas escrutadoras o, suspenso el aliento, atendía al más mínimo ruido, movido por no sé qué presentimientos. Era vergonzoso verle en aquella situación, todo un hombre como yo sabía que era, y me decidí a cortar por lo sano. Sin darle tiempo a que lo impidiese, levanté mi revolver y, de un balazo, mandé al gato para el otro mundo, si lo tienen. De un salto vino a caer a nuestros pies, con los ojos fuera de las órbitas y el pelo erizado. Mi amigo, lleno de espanto, dio un sordo, gutural alarido. A continuación, cayó en un profundo abatimiento, como de quien acaba de sufrir una dura prueba. De un puntapié arrojé al animal a un rincón y me acerqué a mi atribulado compañero. Le puse una mano en el hombro y le invité a marcharnos. —¡Vete tú, a mí déjame en paz! —me respondió. Y después, hosco, con un tono amenazante—: Te juro que lo vamos a pagar caro. Lo pagaremos. Sin duda que lo pagaremos. ¡Para qué vendríamos aquí! Iba a responderle, pero con ánimo conciliador, tanto me impresionaba su estado. Buscaba las palabras oportunas, cuando un largo, lastimero maullido en la calle me impidió pronunciarlas. Aquel hombre volvió a cambiar de color y a mirarme con una expresión de odio en los ojos, como si me acusase de la desdicha desatada contra él. No pude contener la risa. ¡Se nota que estamos en enero!, exclamé, por todo comentario. Es decir, fue cuanto me permitió exclamar, porque, furioso, se abalanzó sobre mí, pistola en mano. —¿Qué crees, pedazo de cabrón, que tengo miedo? No esperaba yo tanto. En su cólera era ciego y podía llegar hasta a matarme, aunque después lo lamentase por el resto de sus días. La situación se tornaba comprometida. Sólo un milagro podía sacarme de ella con bien, pensé en aquellos momentos y, en el tropel de ideas que sobre uno se agolpan en tales casos, me preguntaba qué debía hacer, sin hallar respuesta. Intentar resistirle hubiera sido complicar más el asunto; apaciguarle, era ya imposible. De otra parte, tampoco quería dejarme avasallar por su amenaza, pero... ¿no era estúpido entablar una especie de combate allí solos los dos? —¿Estás loco? ¿Qué haces? —le grité—, ¿quieres matarme?, ¡pues mátame, no pienso defenderme! —y le ofrecí el pecho. Aquello le volvió de momento a la cordura. Retrocedió a su lugar junto a la chimenea y volvió a sentarse, pesaroso. Sin embargo debía haber perdido el juicio definitivamente. Dios sabe si algún mal espíritu, de aquellos que tanto temía, se adueñó del suyo, ya que no volvió a conocer el sosiego. No se había repuesto de su pasada exaltación, cuando otra, no menos morbosa, le dominó. —¡Mira, mira! ¡Ahí está otra vez! ¡El gato, otra vez el gato! ¡Míralo! El brazo le temblaba al señalarme un ventanillo en la pared frontera, donde creía verlo. Me acerqué a aquel lugar, abrí la vidriera y golpeé el alféizar con la mano para que se convenciese de que nada había allí. Un olor a algo que se quemaba cerca llenó la pieza. —Debe ser humo —comenté. —No, no era humo —respondió, enérgico—, estoy seguro de que lo he vuelto a ver. Un disparo rebotó en el marco de la ventana y quebró el vidrio. Otro, a seguido, se estrelló contra el muro. Me agaché. Un instante tuve la sensación de estar herido. El temor de comprobarlo me hizo llevar la mano a la cabeza lentamente. Mi compañero apagó la luz de la linterna y se me acercó. —¿Te han herido? —murmuró. —No —le respondí, sin estar aún muy cierto. Un silencio angustioso nos ceñía. Lejana, empezó a escucharse de tiempo en tiempo una ametralladora. Pequeñas descargas turbaban el aire de la noche sobre el campo. No volvieron a disparar contra nosotros. El peligro inmediato tuvo la virtud de sacar a mi amigo de su marasmo. Amartilladas las pistolas, salimos por la puerta trasera; aquella que daba al huerto y que tantos amantes cruzaron en tiempos felices. Fuera nadie. El mismo silencioso reposo, los mismos muertos, las mismas ruinas. A mi compañero le castañeteaban los dientes. Parecía muy fatigado y se apoyaba en mí, dejando caer todo el peso de su cuerpo sobre el mío a cada obstáculo que había que salvar. Iba como en delirio, pronunciando palabras inconexas. Reclinado en mi hombro o en mi brazo, cada vez le sentía más pesado, más vencido y sin fuerza, hasta que terminé por llevarle casi a rastras hacia nuestras trincheras. En el combate, que empezó muy temprano a la mañana siguiente, fui herido y él también. Por fortuna, lo mío era poca cosa. Trasladado a Zaragoza, fui a verle en el hospital en que estaba con pocas esperanzas de sanar; tenía una grave lesión en el cerebro. Nunca he visto un acabamiento tan rápido en plazo más corto. Me costó trabajo reconocerle. Se le habían hundido los rasgos de la cara y tras la piel, tirante, se marcaba la dureza de los huesos. Me retiré abrumado de junto a su lecho. La enfermera que me acompañaba me dijo que, en su continuo delirar, siempre estaba presente el fantasma de humo que yo creí ahuyentar aquella noche con mis manos. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOSSOBRE LA GUIERRA CIVIL ESPAÑOLA |