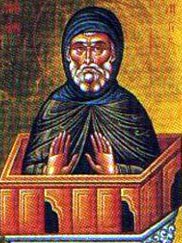|
|
 |
|
10 de la noche, Cuartel del Conde Duque El pensamiento se fue hacia el olor de la piel iluminada por las llamas, hacia los detalles de aquella hora larga al pie del horno. Sería difícil olvidar todo lo que había aprendido de lo que puede ser el amor: la blandura de la espalda, el roce de los cuellos, la carne fría de las rodillas, el peso de los miembros extendidos sobre el cuerpo, cómo a veces éste parecía transparente e irisado y otras negro y abismal, mancha oscura en la que se habían rastreado con la boca los sitios más suaves, siempre una manera nueva de poner los labios en los hombros o en el mullido cojín del estómago, cuerpo inagotable sobre el que se desfallece a punto de caer muerto y precipitarse en la nada, de donde se resucita para al instante reintegrarse al mundo ya sus quehaceres, en medio de los cuales se presenta súbitamente la imagen del amor y pone su mano caliente en el recuerdo y de allí desciende por los canales más vitales y se extiende en íntimo gozo que hasta puede obligar a una ligera sonrisa o dar a los ojos la mirada suavemente velada por la añoranza. En los lugares más impensados se presenta la fuerza que pervive en el pensamiento, entre otras instancias más ásperas e inocuas, entre triviales objetos o lugares tan ajenos y diferentes a la pasión de las bocas unidas y los cuerpos enredados, pensamientos que llegan en momentos inadecuados, de noche o de día, al encender las bombillas cubiertas por unas pantallas de papel para evitar que su mortecina luz pudiera verse en el exterior, en la calle, de donde había desaparecido, con la llegada de la noche, todo atisbo de iluminación, salvo el esplendor difuso que daba la nieve; entonces se fueron aminorando las conversaciones en el vestíbulo, se redujo el paso de soldados por la escalera, fueron cesando los ruidos en las habitaciones del primer piso; no bien el comedor quedó vacío y los cubiertos, platos y vasos, con su entrechocar estridente, quedaron quietos y lavados en los armarios, y las cocinas, tan visitadas y activas durante el día, durmiendo vacías y oscuras, vibró en el patio un cornetín de órdenes. Después sobrevino una calma aún mayor y los párpados de los pocos que bajaban las escaleras pesaban como el plomo y, aun cuando se llevaban la mano a la frente y a los ojos, no podían vencer aquel deseo de recostar la cabeza y dejar que todos los pensamientos cayesen y sólo quedase una tierna y serena oscuridad en la mirada para que los miembros agotados se aliviasen de la fatiga que penetraba hasta los huesos. Cuando los pasos del centinela fueron el único ruido, y el eco aumentaba la amplitud del vestíbulo y parecía que el pesado tiempo con que la noche iba apoderándose del dominio de los hombres y colocando sus dedos en cada objeto para acrecentar su natural sombra y ocupar su dimensión y convertir aquellos contornos en una extensa amalgama en la que sólo se destacaban los pasos del centinela que incansablemente se paseaba de un lado a otro de la puerta, pisando la nieve gris de la acera, entonces un hombre con largo gabán y boina encasquetada hasta los ojos apareció ante la puerta e hizo una seña al centinela, que respondió afirmativamente con la cabeza, tras lo cual el hombre se alejó por la acera escurriéndose en la nieve deshelada, pero no obstante caminó deprisa y dobló la esquina del enorme edificio, ahora cerradas todas sus ventanas, un bloque inerte flanqueado de tapias al comienzo de las cuales se abría un pasadizo por cuya oscuridad pastosa entró. Chistó y en respuesta oyó unos roces y entre las sombras una persona se acercó a él y le tocó; él también extendió los brazos y sujetó un cuerpo bajo ropas gruesas que daban su peculiar olor, y así agarrados, como dos cojos o ciegos que se quisieran ayudar, salieron a la calle bañada por un resplandor lechoso que subía de la nieve y bajaba del cielo claro a pesar de ser noche cerrada. Delante de la puerta se detuvieron, el centinela echó una ojeada al vestíbulo y les hizo una señal, con lo que la pareja entró casi corriendo y se dirigieron a una puerta pequeña visible junto a la escalera. Por ella pasaron a una nave y luego fueron a lo largo de un corredor flanqueado por patios, de donde entraba una claridad borrosa que sólo permitía ver las paredes y grandes manchas negras de puertas cerradas. La pareja llegó a una que estaba al final, pasó por ella y encontró una escalera totalmente a oscuras cuyos escalones bajaron tanteando; y por primera vez murmuraron unas exclamaciones sujetándose uno al otro y rozando el suelo con los pies para comprobar dónde terminaba la escalera y empezaba un pasillo estrecho por el que avanzaron hasta una puerta que abrieron con llave y tras la que había habitaciones con ventanucos, gracias a los cuales pudieron ver el camino que debían seguir. Tres escalones les llevaron a una nave en la que brillaban unos puntos rojizos y una suave bocanada de calor y de olor dulce les dio en la cara según se dirigían _pasando entre sacos y leños alineados_ hacia los hornos aún encendidos con brasas y rescoldos, cuyas compuertas el hombre abrió para que su luz les iluminase y el calor se esparciera. Cerca, los estantes, las artesas para amasar el pan, las mesas, y encima de una, un gato que les contemplaba con recelo, y montones de retama de las que él cogió unas cuantas para meterlas en los hornos y que se prendieran y las llamas dieran más luz. Entonces se volvió hacia la mujer, la cogió un pellizco en un carrillo y soltó una carcajada. Ella se echó para atrás, también rió y cuando él se quitó el gabán y lo extendió en el suelo, delante del horno, aumentó sus risas y sus gestos y no opuso resistencia al empezar él a desabrocharle el abrigo y luego, aunque las manos no estaban muy seguras, a desatarle un cinturón blanco que cruzaba el color verde del vestido, pero ella, con movimientos metódicos, se quitó éste y como un pez salió de él, y se desprendió de otras prendas de vestir dispuestas de tal forma, por ella o por una técnica generalizada que preveía este momento, que cayeron al suelo acompasadarnente. Y así desnuda se acercó a la boca del horno para calentarse y tomar el color rojizo de las llamas que se apoderaban de las retamas con sus diminutos crujidos y chisporroteos, aunque allí estuvo tan sólo unos segundos, porque el hombre la dio unos manotazos y la abrazó y sujetó los labios en su boca, y así quedaron un rato, sacudidos por estremecimientos que estaban a punto de hacerles caer. Pero no caían, sino que parecían sostenerse mutuamente y daban un,os pasos vacilantes o se ladeaban y seguían aferrados en un abrazo estrecho que daba su resuello de pechos anhelantes, hasta que en el silencio que les rodeaba oyeron un lamento del gato y se volvieron hacia él y se desprendieron lentamente, aunque se quedaron con las manos sujetándose por los antebrazos y en esa postura, vueltos del fondo de aquella tensión aún con los ojos medio cegados, vieron al gato erizarse, tenso el lomo y los bigotes, bufando con expresión de terror en su pequeño rostro de redondos ojos. Al verse contemplado, el gato huyó y la pareja regresó a su contacto; esta vez hubo un forcejeo y ambos quedaron arrodillados sobre el abrigo, los cuerpos volvieron a entrechocar y tambalearse bajo el látigo sangriento del fuego cercano que clavaba sus briznas centelleantes en la piel tersa. De nuevo el gato maulló junto a ellos, pareció amenazarles, acechándoles dispuesto a saltar. El hombre agitó las dos manos, dio una palmada y el animal desapareció entre las mesas, pero su bufido se escuchó aún; la pareja volvió a cogerse y tornaron a su prolongado abrazo, aunque las caras seguían vueltas hacia las zonas de incierta oscuridad por donde había huido el gato. Y sus lastimeros aullidos se oyeron en la profundidad de la nave, teniendo a veces un timbre parecido a la voz de un niño o de una mujer, y ese murmullo llegó a ocupar el espacio tranquilo y fue el eco del lamento de una víctima horrorizada o de una persona perdida y suplicante, al recoger una sorprendente gama de tonalidades. La pareja seguía los movimientos del animal: las caras serias y los ojos atentos a los inesperados saltos o correteos, como si de ellos dependiera su proceder, aunque el gato, desde que maulló la primera vez hasta la última que le oyeron entre las mesas y la oscuridad del fondo de la nave, apenas estuvo presente unos minutos, tiempo escaso para alterar la intimidad y el ardor que parecían asegurados por las precauciones tomadas. Pero la verdad es que aquella vocecilla, ni humana ni completamente animal, había hecho algo que sólo un impulso natural poderoso podía lograr al contrarrestar la tensión, casi desesperada, del amor. Porque esta tensión parece que se pone virtualmente en marcha en el momento que entra en la conciencia la posibilidad de darle satisfacción, y un primer paso de su logro real es saber que habrá, esperando a la pareja, un lugar apartado, solitario, tibio, acogedor donde encuentre refugio y seguridad para aquellos minutos de mutuo abandono y distensión. Y precisamente éstas eran las cualidades que reunía la panadería del cuartel, tal como aquel amigo me había explicado y yo, días después, lo había comprobado, yo mismo para evitar sorpresas, y en verdad que aquel rincón de la ciudad húmeda y helada parecía ser de una comodidad extrema, y mi certidumbre fue tan absoluta que no dudé en planear la cita y paladear el sosiego con que podría entregarme allí al amor en el mismo sitio en que mi amigo estuvo. Encendí la linterna y con su luz recorrí la nave: las mesas, los estantes, sacos y leños apilados, las ventanas cerradas y al fondo los dos hornos brillando en la pared de ladrillos ennegrecidos. Cerré con llave y ella se volvió hacia la puerta, pero yo la estreché contra mí y la llevé hacia los portillos, donde aún parpadeaban brasas de un rojo claro, cerca de los cuales el frío desaparecía y una corriente de templanza daba en la cara y en las manos. Les eché unos troncos pequeños y enseguida la llama se alzó y prendió otra vez; ante el horno, la claridad aumentó y descubrió las cosas y a ella rígida, atenta al fuego, fija en él. De las heladas naves del cuartel habíamos pasado a una noche de verano, y entonces ella comprendió por qué la llevaba allí y buscaba como aliado el fuego y su templanza enervante, el chasquido de alguna rama, el suave abrazo del ardor, contemplando las llamas que poco a poco iban conquistando los troncos y transformando en otra materia las cortezas rugosas. Eché mi gabán en el suelo delante de las bocas de los hornos y despacio, con toda suavidad, aparentaba calma; fui a desabrocharla el suyo, pero ella me dio un empujón y se cruzó de brazos dispuesta a no ceder. La sujeté las dos manos y pude comenzar la lenta operación en que muchos hombres han fracasado por precipitación y falta de tenacidad para que un botón salga de su ojal o una cinta pase por donde parece que no puede; todo lo que requiere cinco, diez minutos, el tiempo que sea, y saber esquivar algún golpe traicionero o uñas que avanzan hacia las pupilas. Despacio, la ropa va cayendo al suelo sin que se rompa por completo y las fuerzas de la que lucha desesperadamente van siendo cada vez menores.
Cuando el esplendor de los pechos, en
vano cubiertos, fue iluminado por las llamas, me di por compensado
de todo y pensé que acaso aquella mujer era la primera que yo
deseaba intensamente, por su misma negativa, distinta
de
las
complacientes mujeres que solía buscar en la calle de las Naciones,
negativa que venía a retrotraerme a mi
permita al hombre gozar de algo en su debido momento, le exige a cambio una cantidad desmesurada que debe pagar y esta explotación es causa del odio que brilla en los ojos del que está alcanzando algo querido, motivo más que suficiente para que caminar por los pasillos del inmundo cuartel fuese una interminable serie de patadas, empujones, mutuo desprecio, insultos de los que nunca caen en olvido, vergüenza para ambos, y la mayor vergüenza era que ambos os erais necesarios o casi imprescindibles, a ella porque, al faltarle los señoritos del Casino que la mantenían, sólo te tenía a ti, ya ti porque la necesitabas desesperadamente, pese a su abyección, pese a todo, y no lo olvidemos, pese a que si te descubrían, allí mismo os hubieran pegado un tiro a cada uno, así que era cuestión de vida o muerte, algo muy grave y serio, porque si os encontraban, allí mismo, sin esperar nada, os matan a tiros. Y eso tú lo sabías y, no obstante, fuiste allí, entrando en un cuartel cuando las vidas de los hombres eran una moneda despreciada, cuando la orden no era el amor, sino la cruel obsesión que da la guerra a los hombres condenados a su servicio. Lo único que contaba a tu favor era la hora: un reloj había dado las diez y el sueño fue entregando a cada uno su fabulosa felicidad; una gota en cada ojo daba fin a las furiosas pasiones, a los estremecedores presagios que a todos oprimían, y remansaba las rígidas decisiones y un estado de pureza se posesionaba de los oficiales en sus catres, de los soldados en sus jergones, y les mudaba en otros hombres, más sinceros y de mayor benévola comprensión. |

 adolescencia, en la que soñaba con un ideal maravilloso y
subyugante, que no podría explicar con palabras porque nadie lo
entendería, aun buscando largamente las palabras y los parecidos.
Las buscaría y ninguna daría clara idea de lo que sentí al ver su
cuerpo encogido, echado sobre su abrigo como una mancha encarnada y
negra a la luz del fuego; no podría decir qué calidad tenía, qué
expresión de belleza asombrosa, y a la vez una fisonomía demacrada,
con ojos mortecinos y de mirada distraída, como si estuviera
pensando en algo que no tuviera relación posible con aquel
adolescencia, en la que soñaba con un ideal maravilloso y
subyugante, que no podría explicar con palabras porque nadie lo
entendería, aun buscando largamente las palabras y los parecidos.
Las buscaría y ninguna daría clara idea de lo que sentí al ver su
cuerpo encogido, echado sobre su abrigo como una mancha encarnada y
negra a la luz del fuego; no podría decir qué calidad tenía, qué
expresión de belleza asombrosa, y a la vez una fisonomía demacrada,
con ojos mortecinos y de mirada distraída, como si estuviera
pensando en algo que no tuviera relación posible con aquel Más tarde él
tampoco comprendió lo que iba oyendo a otras personas, comentarios en
los sitios donde yo le llevaba,
Más tarde él
tampoco comprendió lo que iba oyendo a otras personas, comentarios en
los sitios donde yo le llevaba,