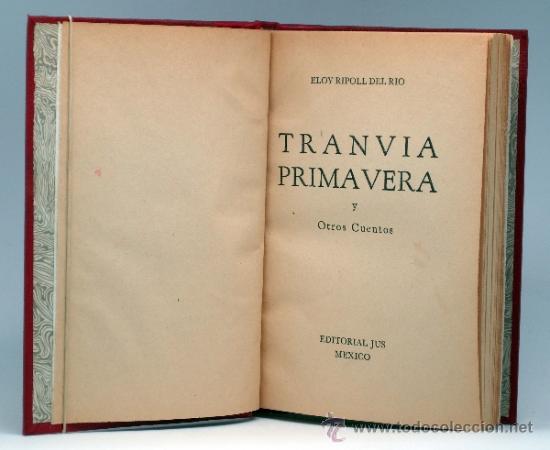 |
|
En Dios solamente está
acallada mi alma; Salmos. En Tacubaya, en una placita presidida por una estatua de Hidalgo, a un costado de ruidosa avenida, inicia su recorrido. Pasa por avenidas amplias como Baja California y Piedad, cruza avenidas señoriales y modernas como Insurgentes, y plazas de tráfico casi trágico como la del Caballito. Hay mil paradas. Sube y baja gente de mil portes: obreros, empleados, costureras, aboneros, vendedores y hasta algún señor que destaca, voluminoso de vientre, traje inglés, zapatos lustrosos, sombrero de buen fieltro, quien, por un azar no bueno, tuvo que abandonar su coche, cansado de hurgar el motor sin resultado positivo. Hay caras para todos los gustos, y olores para todas las narices, pero el tranvía lo aguanta todo y el viajero sonríe a todo, hasta cuando siente que un enorme pie ha echado a perder el hermoso lustre de su zapato, o que una salsita picante ha caído sobre su pantalón recién planchado. El tranvía conoce perfectamente su obligación, y va, sobre ruedas, contento de su carga, con la misma filosófica paciencia que el pollino con la de su amo y el caballo con la del suyo, que jamás piensan en lo justo que sería que los amos cargasen de vez en cuando a sus bestias. Los dos personajes principales en este escenario rodante son el motorista y el conductor. Los principales y los más pintorescos. El primero posee generalmente un carácter atrabiliario, y el segundo, que debería poseer un excelente humor, una sociabilidad extrema por su constante contacto con el pasajero, no sabe sonreír, y es tacaño de sus palabras, como el avaro de sus monedas de oro. En realidad, sin añadir artificio alguno, estos viajes en el tranvía Primavera son un prodigio de aguante; son como la vida misma, y hay sonrisas correspondiendo al pisotón, y frases como "no tenga cuidado" en respuesta al golpe, y miradas evangélicas que contestan al estornudo sobre la propia cara. Pero de vez en vez surge la verdad: el aguante se rompe, y la sonrisa se transforma en mueca de lobo, y la bella frase en maldición, y la mirada evangélica en un centellear de odio. * * * He de confesar que, pese a la incomodidad de los transportes públicos, los amo. Mi vida me la gano por ellos, y como la "tante Emma" de la novela "Les enfants gátés" de Philippe Hériat, aprendo filosofía en la observación constante de mis compañeros de viaje. He de confesar que soy vendedor de ciertas cosas que no viene a cuento decir y que mi afición ha sido y es la lectura. Yo no soy como la dama francesa de la novela citada, porque ella tenía coche y yo no, pero hallo una cierta similitud de espíritu entre nosotros dos y una diferencia cierta. Consiste ésta en que la buena y murmuradora señora era capaz de dejar su auto, el confort de su auto, por escuchar las conversaciones del pueblo en los autobuses de París para después chismorrearlas en su casa a las horas de las comidas, sacrificio que yo no creo fuera capaz de hacer, y consiste la similitud en ese afán de ella y mío de meter la nariz en plato ajeno. Aprendo, hay que aclarar esto, filosofía de la vida o, quizá mejor, la filosofía del cotidiano vivir. El tranvía viene a ser para mí como parte integrante de mi casa–habitación, con la ventaja sobre ésta de que siempre puedo esperar algo nuevo en su constante correr, mientras que en mi recámara o en mi cocina, sé perfectamente lo que sucederá a cada instante y hasta lo que acaece en la casa del vecino. ¡Tranvías sucios, incómodos, estridentes, con ventanillas sin cortinas, pero abiertos sobre calles largas que pueden ofrecer algo nuevo a la tristeza de mi vivir gris!
Sobre la cristiana no quiero hablar nada, ni tampoco sobre la atea por la sencilla razón de que la filosofía del vivir cotidiano que aprendo con la observación de los pasajeros del Tranvía Primavera no me parece suficiente para emprender la tarea de comentarista de filosofías más o menos existenciales ; pero las señalo porque algún lector avisado podría creer, tras la lectura de los pasajes que han de seguir, que yo soy catecúmeno de alguna de estas ramas e incluso del propio tronco, opinión muy distante de la verdad. En realidad todos somos existencialistas si el serlo equivale a amar la existencia y a mejorarla ; desde nuestro Señor Jesús cuando propugnaba por la "no angustia" por el día de mañana, y decía que "a cada día basta su afán"; cuando hablaba de los lirios del campo tan maravillosamente vestidos, sin fatiga alguna de su parte y sí solamente por la Gracia del Padre... hasta yo mismo, pobre vendedor que viaja en tranvía, y que no viste precisamente como los lirios aludidos porque carece de gracia y de la Gracia del Padre... Y si he traído a cuento la mentada filosofía existencialista, ha sido como una llamada de atención o como un aviso para el avisado lector. Hay algo crudo en mi historia, quizá algo inexplicable desde el punto de vista de una Divina Providencia..., pero yo narro, yo pinto, y digo que nadie podría hacer nada con el concepto de la Nada y la angustia del vacío dentro de su espíritu. * * * Empieza a anochecer cuando llego a la terminal del tranvía Primavera. Tacubaya es muy comercial, pero hoy no me ha ofrecido ni una mediana comisión. Promesas y más promesas para "después"; una especie de disparo a quemarropa con la munición del consabido "no se vende nada" y alguna plática suave con alguna hija o mujer de patrón, allá en el fondo de la tienda o tenducha, donde la luz que entra por la puerta y los cristales de los escaparates se hermana con la sombra que baja de las anaquelerías y viene de la trastienda. No hay establecimiento, por humilde o soberbio que sea, sin un punto adecuado para la confidencia; y no hay una tienda sin que una empleadita amable no sepa brindar una sonrisa de promesa, alivio a los males de este nuevo caballero andante que es el viajero vendedor, quien a veces también imagina brazos de gigante las aspas de cualquier molino. Un tranvía llega. Un Santiago. Otro: otro Santiago. He aprendido a no ponerme nervioso en las paradas de los tranvías y, también, a saber que siempre llega el que no se espera. Sobre la tierra sucia de la medio plaza muchos pies empiezan a ponerse nerviosos. Observarlos es divertido y casi siempre compensa de la pérdida de tiempo. La mayoría de estos pies tienen el mismo tic nervioso, aunque difieren en su tamaño. Consiste en una especie de repiqueteo del tacón a la punta del zapato, en los hombres; y en las mujeres, que usan zapato de tacón alto, consiste únicamente en un constante golpear del tacón contra el suelo. Tanto en los hombres como en las mujeres esta nerviosidad se manifiesta generalmente con el pie derecho. Los inditos, descalzos, cubiertos de harapos, (harapos que no ruborizan nuestra indiferencia) manifiestan su nerviosidad de una forma maravillosa... Se sientan en el encintado de las aceras o sobre la tierra de la medio plaza, y, bajo sus sombreros, son algo informe en la noche sin pureza, asaeteada de sonidos de bocinas, ensuciada por las luces de los anuncios luminosos, injuriada por las voces terriblemente físicas de la gente. Como esta espera ha sido larga, el tranvía nos brinda cierto consuelo. Me siento junto a la plataforma delantera en el asiento lateral de la izquierda. Así puedo atisbar la calle si el panorama interior no es de mi agrado. A mi lado se sienta un vejete simpático de mirada clara y vivaz. No usa sombrero, y su cabello blanco alborotado le presta un carácter entre bohemio e intelectual. El tercero en discordia, a la izquierda del vejete, es otro señor de unos cincuenta años, un libro en las manos, sombrero negro de alas recogidas, traje y corbata negros. Da sensación de bienestar físico y de seguridad personal. En la manera de sentarse —tanto el viejito de la derecha como yo— comprendemos que el señor posee casa propia y que es un fervoroso creyente en el espacio vital. Nos apretamos cuanto podemos y nos sonreímos. Sonrisa clara, suave y natural. La mía, ignoro cómo es. En la noche, ya cerrada, el tranvía inicia su marcha. Lleno, pero no sobrecargado, los viajeros podemos muy bien observarnos a nuestras anchas. El viajero del sombrero negro abre el libro y comienza a leer con avidez. Siento no poder echar una ojeada sobre su lectura, pues confieso que uno de mis pecados y entretenimientos, como usuario de los tranvías, es el leer lo que puedo en los libros o periódicos de mis compañeros de viaje. Es un vicio, sin duda; pero es un vicio barato que no perjudica mi salud y que entretiene mis ocios. No obstante, les pido perdón y prometo corregirme para el futuro. Paramos frente a una pequeña plaza con columpios y paralelas para recreo de los niños. Por excepción —inspirado momento del motorista— suben por la plataforma delantera una señora y un muchacho. Se levantan de los primeros asientos de la derecha una mujer del pueblo y una niña, en señal de oferta a los nuevos viajeros. Alguien del pasillo se ofrece voluntario para depositar el importe del pasaje en la caja colectora. El niño y la señora se sientan. La noche se hace espesa afuera. La avenida Baja California, escasa de alumbrado, se deslimita, y los bárbaros fogonazos de los faros de los autos la agrandan y la achican a intervalos. Los edificios bailan una contradanza sin ritmo, y los áticos se clavan en la tinta negra de un cielo frío, inasible. El tranvía marcha veloz, calle abajo, como atraído por fuerzas primarias. El muchacho es idiota. Representa unos catorce años. Tiene unos ojos grandes, oscuros, inexpresivos y salientes, que recuerdan los ojos melancólicos de las vacas. El labio inferior, demasiado grueso, está como desprendido y muestra unos dientes grandes y amarillentos. Babea y hace gestos y movimientos con brazos y piernas, que revelan un derrumbe total de su sistema nervioso. El vejete simpático y el señor satisfecho inician una conversación que no deja de ser interesante. Ss.— Tiene que ser un gran dolor para la madre. Sin embargo es merecido, pues un ser consciente no debe sentir jamás la debilidad de engendrar un hijo anormal. Vs.— ¿Y por qué el padre o la madre, o los dos, iban a saber de antemano que su hijo iba a nacer idiota? Ss.— Por la sencilla razón de que uno de los dos tenía que sentirse enfermo o deforme, física o mentalmente. Y ante esta realidad, debieron abstenerse de engendrar. Vs.— Su teoría, señor, es una teoría manida y gastada. Perdóneme, pues no quiero molestarle en lo más mínimo. Su teoría es la teoría del hombre que se cree en posesión de la verdad, y estima que cuanto le circunda, sobre todo en lo que respecta a seres humanos, es deficiente. El solo es el perfectamente dotado. No estoy conforme, amigo mío. Un ser, a mi juicio, perfectamente anormal, déjeme emplear la frase, no puede creerse ni sentirse anormal, y estoy seguro que estimara anormales a cuantos seres trate que no coincidan con su modo de ver o pensar. Para la normalidad no hay definición como no la hay para la Belleza, y, por consecuencia, no debe catalogarse a los seres humanos. Como ampliación de esto, y en cuanto respecta a la Belleza, puedo decirle que, mientras a los griegos las facciones de la Venus de Milo les parecían compendio de maravilla, los habitantes de valles y montañas de estas latitudes, estimaban que las caras anchas, las bocas grandes de labios gruesos, el cuello corto, eran un prodigio de perfección. Y en cuanto a locuras y boberías le voy a contar un cuento: «Un curioso señor visitaba un manicomio. Le servía de guía otro que vestía bata blanca. Iba diciéndole: mire usted a ese del pelo rubio. Se cree Caruso; siempre está gritando, y el infeliz se cree que canta ópera. Ese otro se cree que es aviador. Ahora está herido porque el otro día se tiró desde la rama de un ahuehuete. Y fíjese, por favor, señor, en ese otro que viene hacia nosotros. ¡Qué marcial anda!, ¿verdad? Se cree Napoleón. Está de remate, pues aún no se ha dado cuenta de que Napoleón soy yo.» Ss.— Es usted muy chistoso. Y entramos en la Calzada de la Piedad. Y no sé por qué, si influenciado por la conversación de los dos vejetes, si por la piedad que va naciendo dentro de mí ante la vista del niño bobo, pienso en la muerte. Hasta las luces interiores del tranvía se hacen frías, vidriosas. En el chirriar de las ruedas sobre los rieles hallo semejanzas con el chirriar de las poleas cuando descienden un féretro a su tumba. Experimento una sensación terrible de vacío interior y exterior y me siento aniquilado entre estas dos nadas, aplastado entre estos dos conceptos que siento con sensación terriblemente física. Por un momento veo cadáveres y cadáveres, que no saben que lo son, sentados, departiendo estúpidamente sobre temas idiotas. Veo las cuencas vacías de sus ojos, los maxilares descarnados, los dedos de las manos sin piel y sin uñas. Y me dan ganas de gritarles: estúpidos, estúpidos, ¿para qué gritáis?, ¿para qué os afanáis?, si al final de este viaje vuestras bocas babeantes serán tapadas, como la mía, con un puñado de tierra. Es el niño, el babear de su boca, que su madre de vez en cuando limpia con un pañuelo; sus ojos estúpidos, inexpresivos, mates, que sacan afuera un alma deformada; los movimientos de sus manos y brazos, que no obedecen ni siquiera a instintos naturales, sino a un iniciar de ideas borrosas, que, sin llegar a concretarse y a limitarse, se deforman monstruosamente, como las cosas sobre un fondo de oscuridad y un horizonte sin límites. El niño me angustia y me anula, y, sobre todo, anula cuanto de positivo guardo como hombre para dejarme a merced de esas fuerzas negativas que, constantemente agazapadas, guardamos en los confines de nuestro ser espiritual... Hay instantes en que hubiera gritado al hombre satisfecho: "y aunque los padres sean unos enfermos ¿qué razón hay para que esa criatura sea así de desdichada? El dolor del niño no es posible, ni sería decoroso, atribuirlo a castigo de ningún dios, porque sería ofender a ese Dios, y porque nuestras mentes humanas —humanas civilizadas— han saltado hace muchos siglos del dios que necesita sacrificios al Dios de la misericordia". ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y veo al niño retorcerse en convulsiones de tipo epiléptico, y le oigo emitir sonidos guturales sin significación... La madre se hace sonrisa dolorosa... y sus ojos grandes se enrojecen en pugna terrible por aguantar las lágrimas... Hay muchas miradas clavadas en ella, y lo bueno humano de todos se hace dulcemente cristiano... No comprendemos, parecemos decir todos, pero aquí estamos para ayudarla... Y hay una sonrisa muy leve en el rostro del muchacho cuando la madre le sujeta la cabeza y el brazo izquierdo para evitar su caída. * * * Vamos Calzada de la Piedad abajo. Vs.— El niño parece sufrir mucho. Ss.— Y la madre. Vs.— Pero a mí, estimado señor, lo que me aflige grandemente es el dolor del niño, y lo que no puedo comprender. El dolor de las personas mayores es más llevadero para ellas y para los demás, y podría tener hasta una explicación si nos basamos en la vida tan fuera de las leyes naturales que todos hemos llevado. Pero la enfermedad que aflige a la infancia no la comprendo, y quisiera comprenderla desde un punto de vista religioso ya que yo lo soy. Ss.— Pues no lo parece, porque si usted fuera religioso no trataría de hurgar tanto en materias que siempre han estado fuera del alcance de la inteligencia humana, y lo estarán... Desde un punto de vista biológico, por otra parte, la razón de la enfermedad de esa criatura tan terriblemente desdichada, es clara y hay que buscarla en sus antecesores. La materia impura se transmite impura. Dios no juega nada en esto, aunque a mi juicio podría jugar si lo estimara conveniente. Vs.— Pero yo veo por sus aseveraciones, mi buen amigo —y sonríe al decir esto—, que la materia o la substancia de que estamos hechos, no es perfecta por cuanto es susceptible de ser atacada por esos gérmenes nocivos que provocan la enfermedad. Usted dice que la materia impura se transmite impura, y es natural; pero lo que yo no acabo de comprender es cómo una substancia —nosotros— creada por un Ser Perfecto pudo alguna vez ser atacada por esos gérmenes nocivos y hacerla impura... Y tampoco comprendo, desde un punto de vista religioso, que un ser, un "yo", que no es ni el yo del padre ni el de la madre, pague culpas de éstos. Como humanos, y en materia moral, ya hemos rechazado esto. Un padre puede ser ladrón y asesino, y esto no mancha en nada al hijo en nuestras sociedades modernas y democráticas. Ss.— Lea a San Agustín, mi amigo, y quizá encuentre alguna explicación para sus dudas. Existe el pecado, y el pecado explica las miserias humanas. También yo, a veces, me rebelo contra el dolor, y ahora mismo separo la vista de ese desgraciado, que como individuo, como niño–individuo, debiera estar riendo gozoso frente a la vida... Pero no es así... Quizá el hombre sea incapaz de determinar lo que es perfecto o imperfecto... y todo lo que es doloroso y triste le parece imperfecto. ¡Y quizá no sea así! Se callan. Mi mente, tranquila, quiere profundizar en el sentido de la vida y de la muerte, o, al menos, encontrar una razón que me permita irme desasiendo de las trampas y lazos que me tiende esa realidad oscura en la que me veo obligado a desenvolverme: una razón de vida sería esto. La busco con un afán doloroso y nada hallo... Porque esa vida banal tras de la cual la gente corre alocada —éxitos, dinero, bienestar económico— no me sirve. Veo la estameña bajo la apariencia de raso, y esa otra, distinta al parecer, pero que en nada difiere de la anterior, que no viene a ser más que un ir bajando los escalones de la claudicación en un irse adaptando al medio ambiente para lograr una fama fácil, tampoco. El vacío sigue hincado en lo más recóndito de mí y no lo puedo tapar ni con actos ni con conceptos falsos. Haría falta una vivisección, fría y hasta cruel, al estilo Rousseau, para ver hasta dónde es posible curar ese mal de vida y cómo curarlo. ¿Estará en la fe, en la fe ciega, en la fe absoluta? ¿Podré y podrá encontrar ahí el hombre la alegría de vivir? ¿Esa naturalidad de vida que nada temporal le puede dar? ¿Será todo esto solamente una desviación de nuestros espíritus engreídos, incapaces de hincarse de rodillas y de comprender que sus formas de vida no son más que las caretas que usan los salvajes de las tribus africanas y los salvajes de todos los tiempos? Con eso no asusto a ningún espíritu, pero anulo mi vida, falsifico su finalidad y, poco a poco, me voy hundiendo en la desesperación. * * * El tranvía entra en Bucareli. La gente va sin prisa por las aceras. Los puestos de fritangas atraen a muchos trotacalles, especialmente a parejas. Se refocilan con su taquito grasiento y su refresco con gas. Después, semiabrazados, caminan con una lentitud de día de fiesta hacia el cine más próximo. Hay como una desgana de todo en los ojos de ellas y de ellos, reflejo de la nimiedad de sus vidas. El tranvía Primavera se va quedando vacío. El vejete simpático tuvo un momento maravillosamente cordial cuando apretó la mano de su compañero de viaje al momento de bajar. La madre y el niño bobo también se han bajado. Ha sido un momento de emoción y de piedad en que lo bueno humano salió a flor de piel. Todos los pasajeros cercanos a ellos quisieron ayudarles, y los favorecidos volvieron la vista atrás hasta convencerse de que habían ganado la acera. El bobo, ya en ella, empieza sus gesticulaciones, y la madre, su viacrucis. * * * Hay como una paz suave en el tranvía. El niño bobo ha dejado de ser realidad para fincarse como recuerdo en nuestra mente. La vida de afuera no nos llega, y un sosiego dulce y un afán de reposo nos invade. Es el mismo visitante de todas las noches desde hace mucho tiempo. Viene en las alas del cansancio, y, muchas noches, antes de quedarme dormido, pienso que esa sensación física me invadirá momentos antes de morir y que el tránsito será natural. Cierro los ojos. * * * Llegamos al Zócalo. Flota algo frío, inhóspito. Las piedras de la Catedral y del Palacio son piedras de mausoleo y prisión. Mi andar tiene algo de huída cuando llego al zaguán de mi casa. Y pienso: "Las zorras tiene cavernas, y las aves del cielo, nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza". |
|
A Manuel Matamoros Ripoll. 1Se extendía el cielo, de un color oscuro y denso —añil— hasta no muy lejos, curvándose suavemente por detrás de la cordillera cercana, gigante y sombría, como si tras ella el mundo fuera otro, o, quizá, sólo el vacío y una falta de vida absoluta... El calor tenía densidades de cuerpo físico en esta noche que iniciaba el otoño, dejando atrás los días abrasadores de la última estación... Estrellas de una luminosidad intensa y extraña, como parpadeos de ojos lejanos que espiaran en la sombra; nubecillas más próximas de tintes amarillos —bosques de papayos en el espacio inmenso—, y una luna como un ascua, con aureola de tenues nubecillas esfumándose. Milagros de luz y de sombra en la maravilla del trópico. No dormía el campo de una quietud hierática en la noche. Leve rumor de agua de acequia borbotea de despeñaderos lejanos en los primeros pliegues de la serranía. Cantos de insectos a las puertas de sus agujeros en la tierra, o, afuera, bajo las matas múltiples de una flora de magia. Revolotear de alas entre el ramaje de palmeras, cocoteros y plátanos; aves en busca de acomodo para su sosiego nocturno, o que, inquietas o desveladas, buscaban lugares donde sosegar mejor... Robaba un cefirillo, cálido y pegajoso, al frotar las frondas, como suspirillos profundos de amor humano o del pecado del amor... Chozas bajas de madera, miserables; casas de adobes o de bloques de cemento sin recubrir, se hacinaban junto a la carretera de la capital. Parecían en su agolpamiento bizarro como animadas de un deseo de desplazarse, de echar a andar, cansadas ya de su vida sedentaria o de guardar vidas en la quietud semejante a la suya. La luna, sobre los tejados desiguales, pintaba las sombras de las chimeneas o arrancaba destellos fríos, de una luminosidad sin vigor. Lupe, acostada sobre el césped caliente de sol, escuchaba, sombría, el hablar quedo de Nacho —veintitrés años montaraces. Grupillos de palmeras —tronco alto, desnudo, con florecer de hojas en la copa— de una esbeltez de especie oriental, evitaban casi por completo el paso de los rayos lunares, haciendo el lugar, si no sombrío, sí recatado y con tintes de misterio... De vez en vez, sin embargo, tras de miles de esfuerzos, como si efectivamente fuera fruto de un trabajo de paciencia, un haz de rayos plateaba los semblantes de la pareja o realzaba sus ademanes lentos, como si acompañaran algún rito. Brillaban la cabellera azabachada de Lupe, o sus ojos un poco oblicuos —llamas negras— de pupilas imprecisas, o su boca de labios gruesos, abiertos como fruta madura. Ignacio, enfrente, sentado, sus espaldas anchotas descansando sobre el tronco de un arbolillo frutal, hablaba a frases cortas, inciertas, como miedoso de tratar mal el asunto o acobardado por presentimientos de ruptura. Su voz, uniforme, era de tonos broncos, no matizando aquellas palabras de un fondo pasional en la forma justa. Únicamente sus ademanes, o la expresión de su mirada encendida muy al fondo de las cavidades que guardaban sus ojos de un brillo como acuoso, como de barniz en fusión —imperceptible casi siempre— subrayaban, ardorosa y quizá ingenuamente, el sentido de su decir. —No debes irte, aunque la vieja lo quiera, aunque te maltrate. La ciudad será dolor para ti y para mí. —Sí, pero... Es insoportable esa vieja sucia, asquerosa, como una bruja. ¡Madrastra! Sin piedad, gozándose en el dolor su boca babosa, como de fruta podrida. Vierte y vierte insultos para mí, para mi madre... Callaba, poseída de una tortura interior atroz. Sus manos, sentada ahora, se hundían en la tierra, o arrancaban, nerviosas e inconscientes, puñados de hierbecilla. Se hacía su voz, fina y sonora de ordinario, de un bronco frío, como si no la perteneciera. Su pecho, ardiendo de odio, jadeaba como enfermo, entrecortando su respirar, y los ojos parecían hundirse, adentrarse, al afirmarse más sus cavidades oblicuas, y se encendían en un chispear de tonos amarillos, de tal manera intensos, que Ignacio, más cerca de ella ahora, experimentaba la sensación de que salían al exterior, de que caían en chorro sobre tierra, como chisporrotear de árbol de fuego de artificio en la noche. Así le parecía. No era su odio un capricho o una inconsciencia. De lejos, de edades que le parecían hundidas en la sima del tiempo, su memoria le traía dolor tras dolor... Una cara morena ennegrecida con los ojos cerrados, las trenzas de su pelo endrino a lo largo del pecho... y flores cubriendo, en maravilla de vida y color, el cuerpo de la madre muerta... Día de llanto y angustia y, peor aún, de vacío... Su almita tierna entre las cuatro paredes toscas de la casucha... y un trajinar constante, duro y cruel, para que el padre, si llegaba a echar de menos el calor de mujer, no fuera por la vía de las incomodidades o de la falta de atención. Su mente, informada, se hizo al dolor, y su instinto de mujer, que nacía, le marcaba este sacrificio, esta auténtica verdad de evitar al padre la menor zozobra, y, también, que este vacío que ella sentía, llegara hasta su corazón y le hiciera buscar un nuevo cariño. Diez, once, doce años... A esta edad, mujer. Esta etapa de la vida, desde la muerte de su madre hasta aquel momento en que se vio mujer, fue constancia en el sacrificio y un triunfo de su voluntad. Lograba que su padre recordara a la madre muerta, y que, triste, bendijera a la hija que, tan tierna —"chamaquita como un cogollo”— la suplía. ¡Con qué gozo oía estos halagos del padre, casi siempre dichos a esa hora dulce del atardecer, cuando el sol hacía oro el campo y la sierra lejana se ensombrecía en forma pausada! ¡La llegada del trabajo, fatigado!... La atención solícita, como a un niño... El yantar sobrio al anochecer —la puerta y las ventanas abiertas, entrando el airecillo cálido y perfumado del exterior... ¡Días de fatiga dichosa para su alma! Y de pronto, cuando creía absolutamente vencida esa pendiente fatigosa que sigue a la muerte de un ser querido —ya habituada a su quehacer, sacando adelante la casa, el padre con el natural recuerdo, haciéndose a cada instante más débil y borroso—, esa mujer odiosa, vieja ya, sin ningún encanto, que sorbe, taimada y astuta, el seso del viejo, y hasta torna su natural abierto en carácter reconcentrado y huraño. Fue impuesta en la vieja casucha, henchida de las limpiezas de la madre y de la hija. Ardían su carne y su sangre al recuerdo de todas las vilezas que, gozosa, con un especial refinamiento de mente enferma, había ido infligiéndola.
De pie Lupe, la luna pintó una sombra desmesurada sobre la tierra. Brillaron sus piernas y sus brazos desnudos de un color como de azúcar tostada, y su pecho firme se bosquejó en la blusilla blanca de amplio escote. Se destacaron en su rostro, un poco irreal a la luz metálica, sus ojos oblicuos con coloraciones de aguas estancadas, poblados de fosforescencias internas; su nariz achatada y sus labios gruesos, extremadamente sensuales. Su frente, muy estrecha, alta y tersa, guardaba una belleza serena de ídolo maya. Ignacio, sentado aún, saboreaba con una voluptuosidad semejante a la que experimentaba en la mañana el comer papaya, la belleza esplendente de Lupe, parada ante él, de una esbeltez de palmera bajo la luz indecisa de la luna. Se levantó también. Más bajo que ella, ancho, tórax alto, espaldas rectas bajo unos hombros rectilíneos. Un rielar de plata sobre su cabellera endrina. Se despidieron, juntas las bocas, como soldándose. La noche se hacía más clara, con más alegría y más vida... El canto de un gallo, lejano, viril, barruntó las doce. Ignacio se alejaba rápido por sendas. Lupe entró en la casa. La vieja, que dormitaba en un rincón, se despertó. Una pequeña llama del fogón caricaturizaba su silueta sobre la pared ennegrecida. Vomitó sus insultos con la crueldad de costumbre. Para ella, su madre y hasta para el padre que dormía en la pieza contigua. Sus movimientos, recogidos por la llama, se proyectaban desmesurados en la pantalla del muro. Siniestros, infrahumanos... Asqueada, huyó a su cuarto. Acostada, abiertos los ojos de una dureza extraña, no dormía. La última rociada de injurias picoteaba como ave de rapiña sus sentimientos más íntimos. Sombría, en su mente empezaba a dibujarse la venganza como final lógico o fatal. Soñó que ahogaba a la vieja y que su cuerpo, asqueroso y sucio de reptil, se quemaba junto al hogar, lentamente... Al otro día, muy de mañana, huyó a la ciudad. 2Sonadas las tres de la tarde, oía siempre la voz de la señora. "Lupe, arregla a los niños". Terminaba cuidadosamente de vestir al pequeñín, y lo acomodaba en el cochecillo "beige". Después Ramón, el mayorcito —seis años traviesos de una inquietud insaciable— que, casi siempre en el suelo, hacía esfuerzos sobrehumanos para meterse las botas de ternera. Le ayudaba, y, como punto final de los preparativos, le peinaba. Empapado el pelo de colonia, una raya al lado izquierdo. Después un cachetín y la frase ritual “ve a dar un beso a mamá”. Mientras bajaba, Lupe poníase un delantalillo blanco, cogía su cabellera suelta con un broche junto a la nuca, y pasaba el lápiz rojo por sus labios gordezuelos. A tres cuadras de la casa —jardincillo delantero con enredaderas que cubrían la verja lindante con la calle, cantería labrada enmarcando los ventanales amplios con vidrieras de arte— el parque, cortado en el centro por una calle y limitado en todo su contorno por casas chiquitas, nuevas, recién pintadas, como si acabaran de salir de un troquel. Pradillos esmeralda donde crecían palmeras de especies distintas, grandes unas, de amplias ramas, que descubrían en el espacio bañado de sol semicírculos casi perfectos; pequeñas y elegantes otras, nacidas de un tronco común e independizadas casi a flor de tierra en cuatro o cinco esbeltas, troncos desnudos con una copa florecida, como florecida, como sombrilla abierta; bosquecillos de cedros, enredaderas trepantes sobre artificios de carpintería, que encuadraban o limitaban plazoletillas escondidas, propias para el estudio o para especializarse en amor; juncales y lirios. Una fuente —cariátide de india gigante con dos ánforas que vertían agua como en rito de eternidad—, y en el centro, en la parte más amplia del parque, una lagunilla de aguas oscuras, donde flotaban las hojas secas que el viento arrancaba, y ponían su nota principesca cisnes albos, ahítos de belleza y orgullo. En los paseos, zigzagueantes, bancos cubiertos, de un estilo tosco... El sol, alto a esta hora, hacía claroscuros variados y daba tintes enérgicos de vida al cuadro de un urbanismo de cromo de almanaque. Lupe, sentada en uno de los bancos, o sobre el pasto, si no había sido regado, disfrutaba bien de la tarde, hasta que el sol caía, escondiéndose pausadamente tras el edificio próximo de innúmeras ventanas, semejante a una colmena gigantesca. Hablaba con sus compañeras o escuchaba las gentilezas del vendedor de helados—mozo de un moreno subido, tocado siempre de un sombrerillo de palma que, echado hacia atrás, dejaba ver rizos negros que no peinaba nunca— un tantito gracioso y enamorado. De vez en vez la obsequiaba con heladillos de unos colores subidos, o blancos como nieve, que más de una noche la hicieron levantarse en busca del baño. Amaba estas horas, bajo el sol caliente. Gozaba su cuerpo de su caricia cálida, esponjándose, dilatándose, como arbusto que ha encontrado su clima después de un trasplante. Se aquietaban los sufrimientos soportados en el pueblo dentro de aquellas cuatro paredes hoscas, que la vieja arpía hizo repulsivas y odiosas. Surgía espontáneo el cuadro comparativo —atroz dolor que pasaba los límites humanos contra la quieta dulzura de su vida presente— y su boca iniciaba un sonreír, indudable serenidad de su espíritu y de su mente sosegados. Sin quererlo, atraída por la fuerza del presente, salía de estos recuerdos, y su conciencia penetraba en la realidad luminosa. Sonreía al chiquitín que se doraba al sol como una manzana tierna; llamaba a Ramón que corría en bicicleta por los paseos y por los mismos pradillos, o contestaba a las compañeras, cuyo tema de conversación solía ser la señora o la poca mesada. También reía con los chicoleos del vendedor de helados, que parecía sacarse el ingenio de las alas del sombrero: tanto lo echaba hacia atrás o a los lados al hablar. Más tarde las muchachas llamaban a los chiquillos a su cuidado e iban desapareciendo en grupos, sin dejar los comentarios. El sol empezaba a esconderse, a hundirse como en lagos irreales de coloraciones difusas tras el rascacielos próximo. Las ventanas se iluminaban, levemente primero, fuertemente después, a medida que se hacía sombrío afuera. Los tintes fuertes de la arboleda se esfuminaban, y las aguas del estanque se hacían densas, como sangre que se coagulara... Ni un cisne sobre ellas... Lupe regresaba sin prisa. Daba la cena y acostaba a los chamacos. Así un día., y otro, y otro, en un vivir suave y monótono, sin dichas ni sinsabores. "Muerta y enterrada muy hondo mi vida de allá", se decía. Sin embargo la vida de más allá del espíritu de Lupe —sosegado y sonriente ahora— no cejaba. Ineluctable seguía su curso, impertérrita y fría ante los dolores que pudiere producir... En el pueblo la vieja, que al correr de los días iba adquiriendo un porte absoluto de bruja de leyenda, continuaba horas y horas —todas las de su vida— junto al fuego, sentada al sol, bebiendo pulque, fumando cigarros y babeando injurias. Para Lupe, ahora ante su padre. Este se encorvaba cada día más. Su verticalidad de macho, que parecía que no iba a abandonarle nunca, se quebró de la noche a la mañana como planta que, esbelta en la tarde, hubiera sufrido tremendo vendaval en las horas siguientes. Una mañana no se levantó al alborear, como acostumbraba. La vieja, que dormía en un petate sobre el suelo de la cocina, arrastró sus pies hasta la cama. Lo encontró muerto. El médico de la ciudad más cercana certificó una embolia, y al salir se ofreció a la vieja. “Si necesitaba avisar a algún familiar lo haría gustoso”. Un telegrama conciso. "Tu padre ha muerto". 3El camino del cementerio, polvoriento, en la tarde. Tortuoso entre rocas, subía y subía hasta una pequeña planicie, donde las tumbas, sin lápidas, eran pequeños montículos cubiertos de hojarasca y cactus. A lo lejos la serranía se diluía en una neblina indecisa. La carretera, cerca, alquitranada, arrojaba fosforescencias como de aguas submarinas. De tarde en tarde bocinas de coches dejaban oír su voz metálica e hiriente, horadando el silencio augusto y sereno con trepidaciones que saltaban de roca en roca, de valle en valle, hasta morir... Lupe llegó tarde, cuando el cadáver llevaba enterrado más de veinticuatro horas. Enterada por las primeras vecinas que encontró en los alrededores del poblacho, su instinto y su odio la alejaron de la casa del padre muerto, encaminándola al cementerio. En él oró, hincada, ante el montón de tierra oscura y removida, bajo el cual dormía el viejo. El sol, bajo, agrandaba su sombra, dándole longitudes absurdas. Oró en congojas reveladoras de un dolor inmenso. Evadida totalmente del tiempo, perdida la conciencia de la realidad, sumida en una tortura atroz que a veces le impedía el llanto, su cuerpo se quebraba, hundida su cabeza en tierra, como si ejecutara ritos de religión mahometana al morir el día. Cuando el sollozo ahogaba su garganta, y sus ojos se anegaban en lágrimas calientes, como encendidas, sentía un alivio y una serenidad subirle del corazón hasta la mente. Se sosegaba, y traíale el recuerdo cuadros de la niñez, escenas dulces que creía muertas, y calores extraños e intensos de caricias y besos del viejo. ¡Tan alto, tan varonil siempre! Todos los trabajos y sacrificios realizados a partir de la muerte de la madre, para que el viejo no pensara nunca en sustituirla, corrieron por su imaginación, raudos, como en una proyección de magia... y después, surgiendo de una zona de sombras, la vieja sucia y malvada, que la había vejado y torturado días y días con sadismo y crueldad infrahumanos... Se secaron sus lágrimas, y su faz se transfiguró... Hubo un salto loco, terrible, angustioso, en su pensamiento... Como una fatalidad... Se levantó. Se hacía sombrío el paisaje. Algunos cipreses desperdigados por el cementerio sin simetría alguna, tenían a la luz incierta, aspecto de monjes cenobitas, salidos de monasterios invisibles. El camino —vereda estrecha entre la vegetación abundosa— perdía por instantes el fuego dorado que el sol le prestara. Lupe caminaba, casi corría en la sombra, como una sombra más... En la casa, como siempre, la vieja calentábase a la lumbre del hogar. Ni veía ni candil. A veces arrimaba leña a la llama que se extinguía y la cocina se iluminaba de manera indecisa y fantasmagórica, alargando las sombras de las sillas sobre el suelo, dibujando en los muros sombras de pensamientos, irreales y alucinantes. Lupe entró serena. Sus ojos de una opacidad fría, estaban obsesos, como muertos o como dominados. Su voz, sombría y lejana, no era la suya. —Vengo por algunas cosas. He ido al Camposanto. Y la vieja, entonces, se alzó titubeante, de la silla. Las llamas del hogar arrojaron su sombra violentamente contra la pared sucia, doblándola sobre la techumbre, como partiéndola. —Aquí no hay nada para ti, maldita desgraciada. ¡Después de haber matado al viejo! Lupe sintió que se hacía sombra su mente y se hundía en profundidades de espanto. Cada vez más estrechas, más negras... Un peso frío bajaba a sus ojos... Sangre como de arterias rotas invadía sus sentidos, ahogándolos. Y muy en lo hondo, muy lejano y chiquito, veía al padre, enflaquecido, arrugado, muerto... Sintió cerca de su boca el hálito de la vieja y un golpear de manos sin fuerza sobre sus senos. Extendió las manos sin mirar y agarró su garganta flácida... Apretó, apretó cada vez con más fuerza, como si esta voluntad de apretar, apenas consciente, la volviera a una realidad deseada. Se sintió arrastrada al suelo y abrió los ojos... La vieja, más negra que nunca, yacía como una carroña muy cerca del fuego. Su sombra, una llama indecisa la fijaba en la pared, borrosa y grotesca. Lupe se paró. Sin saber porqué sus ojos obsesos miraban alucinados la llama que moría. Salió al campo y corrió durante toda la noche, como si buscara, diluirse, morir entre las sombras... 4La sierra corría de saliente a poniente. Tenía unos picachos, allá a lo lejos, que fosforecían a la luz del amanecer. Los pinos, a esta hora indecisa, en el paisaje irreal, eran caballeros gigantes, alpinistas de otras edades, que sabían esquiar entre el cielo y la tierra; y las rocas, informes, monstruosas, en su geometría anárquica, eran las tortugas "insólitas de esas épocas remotas. Hacía frío. El alba lamía las sombras sobre la tierra y sobre el cielo, y las estrellas pertinaces luchaban con denuedo por sobrevivir. Por el extremo este de la serranía un sol, como una paleta de pintor, pretendía asomarse, y, frente a las miserias humanas, su cabezota de gigante de feria enrojecía. Luz y niebla luchaban en natural lucha física y en remedo de luchas humanas. Sin quererlo, la imaginación al dominio de esta lucha, nos traía a nuestro buen señor Don Quijote y a su leal escudero Sancho; espíritu y carne en pláticas más que humanas. La noche, en un zig–zag cruel, había ido anulando sus sentidos, y restituyéndoles vida, alternativamente. Había sido un altibajo constante de niebla y luz; la sensación que debe experimentar el ser humano próximo a ahogarse al sacar la cabeza del agua, sentirse asaeteado por la luz del sol y hundirse nuevamente en el caudal espeso que lo domina y mata... De una manera confusa bailaban en su mente dos imágenes: el montón de tierra en el cementerio del pueblo —la tumba del padre— y la carroña de la madrastra, caída junto al hogar. Luego, la sombra con vida que la llama pintaba en la pared. No sentía remordimiento. Esa incapacidad de mirarse a sí mismo, de escudriñar su ser interior, de hurgar celdilla a celdilla, desde las más superficiales hasta las más escondidas de la conciencia moral, que experimenta el humano bajo la acción del remordimiento, Lupe no la sentía. En sus ratos lúcidos, cuando su pensamiento se sentía invadido de una luz nueva —deseo de renacer— el cuadro de lo hecho la anonadaba y hasta la inmovilizaba, pero no con un sentimiento de culpabilidad ni de horror, sino como de náusea y asco. En este juego ponían su parte positiva todos los ultrajes que a lo largo de meses y meses había vertido sobre ella, con una especie de sadismo inagotable, la vieja sin conciencia. Era la parte de su haber, y aunque sin realidad concreta, sin un esfuerzo de voluntad para hacerlos presentes, la naturaleza los extraía de donde fuere a un primer plano; eran, podría decirse, los glóbulos blancos atacando a los gérmenes, patógenos de su enfermedad moral. La sombra venía después. Caía sobre ella mordiéndola de arriba abajo, como negándola, pero sin anularla, dejándola activa la conciencia de su vivir a medias. La luz de su mente, de unos momentos antes, que la hacía contemplar casi como espectadora la lucha de su razón contra sus reacciones anímicas, se aniquilaba, como muere la llama de la vela al carecer de oxígeno. Y en este mundo de claroscuro triunfaban las reacciones que la dominaron al conocer la muerte de su padre, y, también, aquellas otras que la dominaron en su angustioso caminar al cementerio y mientras rezaba, hincada en tierra, frente a un destino que se abría vacío, como esas puertas de casonas viejas que dan acceso a piezas espaciosas llenas de polvo y sin un signo de vida. El sol la cubría. La línea montañosa se había afirmado y los reflejos de los picos nevados perdían su opacidad y se hacían molestos a la vista. El Pico de Orizaba se clavaba en un cielo sin azul. De lejos los autobuses de línea parecían despeñarse por la verticalidad de la carretera y algún avión —ave sin poesía— ensombrecía el cielo sin diseños de aves. La vida subía recia de la tierra, sin pasiones, sin sentimentalismos, recia, hermosa y alegre, abrasándolo todo, violándolo todo, hasta las mismas cosas muertas. Lupe alzó la cabeza, y, por un momento, frente al sol, sus ojos de diosa pagana se deslumbraron. Pasó sus manos por ellos, los volvió a abrir lentamente y sonrió. De sus ojos pasó a la boca la sonrisa, y un momento jugueteó en ella. Nacho, su imagen, llenaba su imaginación. Apretó a andar decidida. Al caminar se sentía vivificada. Se alejaba de la sierra, que en la noche parecía haberla atraído, y se aproximaba rápidamente a la tierra cálida, de caña y coco, de plátanos y mangos. El ambiente se hacía otro a cada paso. El aire caliente sensualizaba todo; la hierba que pisaba y la hormiga que moría bajo sus pies; la mariposa que volaba sobre su cabeza y la bestia que apenas se veía a lo lejos. Y su piel, y su sangre, y su mirada, y su ser todo, encendido en ansias de vida. Pisaba el sendero que tantas noches pisara Nacho cuando se despedía, dejándola un palpitar de vida en los labios; el sendero por el que ella tantas noches le había visto ir bajo una luz de luna llena. Lo pisaba firme, resuelta, decidida, como si tras ella hubiera paz y frente a ella caminos y metas de seguridad. Nacho la llamaba y la embriagaba, y si quedaba algún vestigio de pesadilla, era tan diluido o tan oculto, que no lo acusaba. Al entrar en el huertecillo que rodeaba a la casucha, sintió algo extraño. El papayo, junto a la puerta, con las papayas caídas tras de madurarse en el árbol, las matas de jitomates, calcinadas, sin fruto, y los geranios trepadores, que cuidara la madre y que cubrían la parte de la fachada por donde se abría la puerta, lacios, sedientos. Lupe tembló. Sobre las baldosas del zaguán, el escuintle[2], mimado del novio y de la madre, estaba muerto, de varios días. Su piel pizarra, sin un pelo, alimentaba a miles de moscas, y el rabo, con su punta peluda, aparecía llagado, como si hubiera sido picoteado por algún ave de rapiña. Se retiró sin llamar. Sentada bajo el parral que crecía en la parte este de la casa, no podía pensar. Su cerebro estaba vacío. Cerrados los ojos, un punto luminoso creciente giraba de la nuca a aquéllos, ensanchándose en su marcha, imposibilitando su capacidad de idear y de imaginar. Sus manos en la tierra, la arañaban con dureza. El vacío de la casa muerta la penetraba. Sus instintos de vida, tan fuertemente manifestados cuando dejara la falda de la montaña para encaminarse a la casa del novio, mientras pisaba el sendero que Nacho pisara en noches más felices, incluso cuando penetró en el huertecillo, estaban muertos. La noche última renacía en pleno día, y a plena luz se metía en ella hasta sus rincones más hondos, anulándola y negándola, dejándola sin un impulso vital que la pudiera levantar pasada la crisis. La última visión —el perrillo muerto— era la única que a veces se situaba en su memoria sin luz. Y tras ella, como sucede en la memoria de los viejos, negada para las cosas de ayer y viva para las de su niñez, venían recuerdos de sus primeros años. El escuintle se los traía. Su abuela Zoila, la india pura, la acunaba en sus brazos mientras le contaba leyendas en los atardeceres de prodigio de su campo. Sus ojos se iban cerrando bajo la palabra suave, dulzona, que creaba seres raros de tiempos muy lejanos. Y entre sus historias sobresalía, impresionándola, la del viejo cacique indio cuyo espíritu, tras de morir, se había perdido cuando caminaba hacia el Mictlan[3], porque el escuintle no lo había encaminado bien. "¿Por qué, abuelita?" "El cacique lo había tratado mal, y el perrito se vengó". Y sus ojos de niña, cargados de visiones de maravilla, se iban cerrando, tocados por los dedos de un Morfeo aborigen. Abrió sus ojos, pero en sus ojos no había voluntad. Se quedaría allí. Ya vendrían por ella. Se había quedado sin camino... y ni una célula de su ser alentaba en sentido de rehacerla para volver a empezar. Se quedaba allí, bajo los parrales lujuriantes, en su campo aromado, aspirando la sensualidad de su tierra abrasada, bajo sus soles que calcinaban y creaban a la vez. Su camino moría allí... Esta vez sus ojos asombrados no negaron la fatalidad. Recostada sobre el tronco rugoso de una de las parras, los ojos y la boca a medio abrir, la frente serena, entreviendo el cielo a lo lejos, su actitud se ceñía a la fatalidad. Y se entregó a la espera. |
|
"Ya no me sirve de vida Sor Juana Inés de la Cruz 1De su nuevo quehacer, asiduo y fatigante, Panchito encontraba una cierta satisfacción, por contraste sin duda con sus trabajos últimos, más duros y agobiadores que el actual. Recorría las calles de determinadas colonias de la gran ciudad —caminar entre casas bajas con sus jardincitos limpios, vestidos de un verdor gris que presentía el invierno— ofreciendo su mercancía con evidente orgullo y una gran ilusión. Eran los primeros días de este su nuevo trabajo. Para ello, había tenido que depositar hasta cien pesitos —papeles arrugados por miles de manos— en las bien cuidadas, sin callosidades ni vestigios de trabajo manual, de un tal señor Patoberg, de un color bilioso, que hablaba el español con un fuerte acento extranjero. Para garantizar la mercancía... Había recibido en cambio unas crucecitas de madera bien limpia y pulida, colgadas de otra más grande; y, pendientes de cada una, un flamante vestido de señora —"robe", decía el patroncito— confeccionados con telas no bastas. Su trabajo era caminar y caminar por las calles verdes y rientes de las colonias que le habían sido asignadas, ofrecer, hasta más allá de su fatiga y de su paciencia, vestidos de señora a domésticas y aun a amas que encontrara a las puertas de sus viviendas o en sus jardincillos en plan de chismorreo o asueto. Panchito comenzó su trabajo concienzudamente, con una fe y un amor inigualables. Tenía que vencer en la vida, costara lo que costara, y, sobre todo, no podía, no quería volver fracasado a su pueblito, él, "elemento autóctono puro", y recomenzar la vida agobiadora del campo. Había salido y no volvería, "y si vuelvo —era su diario pensar— no será sin zapatos como salí". Chaparro, anchote, fuerte, rasgos aborígenes su faz, cabellera negra hasta azulear, alejada siempre de barbería con sillones americanos, andaba y andaba —tortilla y pancita con chile a mediodía— sus diez u once horas, con un ligero asueto de una, después de su sobrio yantar. Acostábase de espaldas, la mercancía apoyada contra el arbusto cercano, en uno de los innumerables pradillos de la ciudad. Descansaba de una manera totalitaria, podría decirse, ya que desde la punta de los pies hasta la de las manos yacía sobre tierra, dada su costumbre de poner los brazos en cruz sobre el césped que, suave y fresco, era caricia a sus manos quemadas y abiertas por su trajinar constante. No le fue mal en los primeros días. Cuatro o cinco "robes" —los llamaba así en plan de asombrar a sirvientas y hasta a alguna dama linajuda— llegó a vender. Quince o veinte pesitos que llevaba a su jacal al anochecer, allá en los extremos de la gran ciudad, entre Santa Anita e Ixtacalco... Era feliz con esto, porque veía asomar alegría sana a los ojos de un negror bruñido, de Dolores, su mujer, y risa a su boca fuerte, grande y sana —"que a veces le dañaba"—. Alta, esbelta, pierna desnuda firme, cabellera azabachada hacia atrás, Lola, más joven que él, era un exponente magnífico y sin tacha de su raza aborigen. Pancho reía también y, sin quererlo, agregaba a esta alegría hogareña, que llenaba de contento su alma sana y limpia, el poquitín de vanidad —más fuerte quizá— de ir sintiendo cómo con su esfuerzo, con su trabajar duro y penoso, la idea que le hizo salir del pueblito natal —"plantas todo, decía, hombres y árboles"— iba adquiriendo vigorosos contornos de realidad. De seguir así, la comida de los tres —había un chamaco de ojazos como asustados— estaba asegurada, y aun cabría intentar dejar la cabañuela sucia del solar, habitar una vecindad y ahorrar algo para poner un buen negocito. Pancho Serdán, "elemento autóctono", estaba dispuesto a imponerse en la ciudad. Y a este imaginar sus ojos adquirían irisaciones extrañas que se apagaban hacia el interior, como atraídas por una fuerza anímica muy intensa... 2Pero Panchito Serdán iba demasiado aprisa en sus soliloquios... La realidad tajante, dura, amarga casi siempre, que en sus primeros días de vendedor tenía como tonalidades de piedad y aún de abundancia para su miseria de sima, transformábase ahora en el correr de los días fatigosos e inacabables —días sin pan— en una como noche sombría y hostil. Panchito, “elemento autóctono” —¿por qué su subconsciente trabajaba sobre este concepto?— ignoraba un término muy manido de industriales, sobre todo en épocas de crisis: "saturación del mercado"... Sus colonias, de avenidas y calles como jardines, estaban realmente saturadas. El tanto por ciento de sirvientas y señoras capaces de dar quince o veinte pesos por sus vestidos, los habían dado... y Pancho caminaba y caminaba en un correr de esperanza y fe, infructuosamente. Raro era el día que descolgaba un vestido de su cruz de madera pulida. Si sucedía, la cruz desnuda, entre los colores múltiples de los vestidos, era como una especie de icono donde sugestionaba su mente en un mirar fijo, angustioso a veces, reflejo de sus poderosos anhelos de triunfo... Descansaba más ahora en los pradillos esmeralda de los parques, bajo las palmeras indolentes y amplias, de ramas abiertas en desmayo, como brazos humanos implorantes o cansados. Era acogedora su sombra, y piadoso el suave frescor de la caricia del pasto bien regado... Se refugiaba en su espíritu sin saberlo, y su pensar era una nostalgia continuada, un añorar amoroso y tierno de su campo y de su naturaleza, la que él conocía y le era familiar. Se sentía fracasado o, por lo menos, incapaz de continuar luchando en ese ambiente frío y mecánico de la ciudad. Cambiar otra vez, buscar otro medio, eran pensamientos que no encajaba, que cerraban su garganta y llenaban de amargores su boca... Estos días regresaba temprano a su covacha. A veces solo —Dolores y el chamaco, partidos a comprar algo para la cena, a algún trabajo surgido o a implorar la cena, a algún trabajo surgido o a implorar la caridad pública, allá lejos por el Caballito o la Reforma— sentábase, a la entrada de la cabañuela de tablas, al fondo del solar, sobre un montón de tierra endurecida. Hierbuchas a medio secar, alguna flor silvestre y montones de basura vertidos por las señoras o las sirvientas de las casas contiguas... Suciedad y miseria y restos de hogares más felices componían su jardín. ¿Odio? No... Una sombra que iba cubriendo su alma pura, agotando sus anhelos, entristeciendo y enmoheciendo aquellos resortes fuertes, como acerados, que habían ido sosteniéndole durante su lucha en la ciudad y le habían hecho arrancar de su pueblito. ¿Había o no fracasado? Sin importancia la respuesta. Quedaba el pensamiento mejor así, vacilante, hecho pregunta incontestada, ante el tremendo dolor de una afirmación o el sentimiento forzoso de una lucha sin atisbos de triunfo, en medios hostiles y fríos. Lola llegaba tirando de Toño el chamaco, un poco curvada su esbeltez ingénita... Apenas palabras. —Casi nada, nada. —Yo no quería salir de allá... Mejor hubiera sido... Pero tú te hiciste un bruto con esa babosada del elemento autóctono que debía conquistar la ciudad... Esas pláticas te han hecho sangre ahora. —¡Bah! Quizá tenían razón ellos, pero ¿cómo pasarlo? Tortillas, y al petate sobre el suelo los tres. 3El dilema en perspectiva, sombrío y triste siempre, no era capaz de resolverlo Pancho Serdán. Mascullaba sobre las hieles de su miseria y los dolores de su carne y de su espíritu, de su hambre y del hambre de los suyos. De una forma vaga, desdibujada, sentida y como rechazada por un grito más profundo aún que estas sensaciones, iba pintándose en su mente una idea de renuncia absoluta y, a continuación, como secuela ineluctable, un anhelo vehemente de desaparición... En estos momentos la idea de volver a su pueblo, aun fracasado, "aun sin zapatos" como salió, no tenía características dolorosas, ni le producía sensación de disgusto ni ridículo. Asociaba la idea de su desaparición a la idea de su marcha porque no podía comprender su idea de la vida allí en el solar inmundo y sucio, donde sería un harapo más que estorbaría quizá el despertar alegre y feliz de los hogares cercanos. ¡No! Pero en su campo, en su naturaleza, entre sus cactus gigantes y las jacarandas y buganvillas, sería otra cosa... Era —la idea nacida, la acunaba, la cuidaba con un cierto placer inconsciente— como un deber... y casi —lo percibía en sus entrañas, en su sangre fuerte de criatura aborigen— no sería un morir con la significación angustiosa de arrancarse, de desgajarse, sino al contrario, como una reintegración, como, una fusión a elementos de donde fue desgajado un día. Este concepto resumía su meditación y le alegraba como algo definitivo, como solaza y refresca al espíritu en fiebre el trabajo concluido... "Como si fuera a pagar algo a mi campo, sería..." “Además siento como si la tierra me llamara..." Y partió un alborear cargado de niebla, a pie, descalzo, seguido de Lola que tiraba de Toño. Y anduvieron días de fatiga, hasta curvarse, como se curvan los trigos dorados que piden la hoz para transformarse en pan. 4El jacalón quedaba atrás. Se abría adelante un horizonte sin promesas. La vida no tenía el móvil de mejorar, esa esperanza que siempre, en cualquier latitud, ha movido a tantos seres humanos. Pancho, frío, introverso, replegado su ser espiritual en los más escondidos substratos, no iba empujado hacia nada. Huía de su fracaso sin saber que lo llevaba dentro, y atrás iba dejando solamente las sombras vacías de su renuncia. Caminaba lentamente, seguido de Lola, quien a veces jalaba del muchacho y otras lo cargaba. México, sobre el valle inmenso, ya no tenía realidad. Esta certeza, sin adquirir una conciencia clara en el pensamiento de Pancho, le servía sin embargo de sedante. Este "quedar atrás" la gran ciudad era "su ir adelante", y el olvido de escenas lamentables de los últimos intentos, casi lastimosos, para vender un vestido, y negativas cínicas ante la petición semanal del abono. Su pensamiento, sustentado en lo natural, no comprendía las actitudes de la gente de la ciudad de comprar y comprar sin saber si a la larga podrían cumplir sus compromisos. "Son periquitos habladores", y, sin querer, como secuela fatal de esta idea, seguía una mirada a sus pies descalzos, sucios del polvo del camino. Y una sonrisa cuajaba en su brillar de ojos y se esbozaba apenas hacia la comisura de los labios. "Soy más decente". La sierra vivía su plenitud. Los pinos se mecían con indolencia y sus copas clavadas en un azul gris, se flexionaban en un halago al viento. El sol, tras la espesura de las ramas, se hacía irreal, como es ese sol que visita los aquariums instalados bajo tierra. De vez en cuando un coche les clavaba guijos de impotencia, y un perro de granja o de jacal ladridos de desconfianza. La tarde iba cayendo, rompiéndose sobre sus miserias. La estación de piscicultura había quedado atrás y Toluca se adivinaba cerca. Borriquillos flacos, con haces de leña, caminaban ligeros por veredas abiertas entre la espesura o por los bordes de la carretera. Sus cabezotas rumiaban el pienso y sus ojazos buenos veían ya el paisaje del descanso. Pancho, Dolores y Toño caminaban por veredas idénticas, sin ninguna esperanza. Huían, huían, y el paisaje sin límites, sin signos, se los tragaba en un juego con cartas marcadas. 5—Dale esas tortillas, Lola. Toño lloraba. Se habían refugiado en los portales huyendo del frío de la noche, tras de una merienda ligera: tortillas con frijoles y la lechecita comprada en el chino. Pegados, muy pegados, el chamaco acostado sobre las piernas de ambos, habían resistido el frío de las primeras horas de la madrugada y hasta dado alguna cabezadita, pero al momento de asomar el sol el frío se hizo intenso, y Toño, aterido, se hizo llanto. —Mejor busca qué comer. La vieja de la esquina ya tiene, parece. Volvía Pancho con el pocillo de café con leche. Dolores lo veía venir lento, caído, roto. Sus ojos achinados, negrísimos, como sin pupila, veían la derrota bárbara que lo iba combando como una tempestad comba la mies en los campos, como ella lo había visto de niña allá por Zitácuaro, cerca de su pueblo natal. Y ahí se quedaba su pensar, entre esta imagen del marido fracasado, incapaz de levantarse y crear un nuevo sol, y las espigas doradas que la tempestad destrozara sin piedad en sus asombros de niña. No pasaba de ahí, su mente no creaba más..., pero algo intuitivo la mordía muy adentro y como reacción estrechaba al chamaco contra sus pechos sin fruto. Su frente se hacía sombra, una sombra espesa sin resquicio de luz: noche dentro de un amanecer riente, de dentro hacia afuera, que es cuando para el ser humano es irremisiblemente noche. —Estás muerto, Pancho. ¡Si no hubiéramos salido de allá! —No vivíamos tampoco... ¡Ni remedio! Se llenaba su cabeza de recuerdos que guardaba dormidos, sin saberlo. La muerte de la bruja Chinta, la mueca horrible de su cara verde entre sus greñas de plata, bajo la luz sin vida de una luna que no era la luna amiga de todos los días. El atrevimiento de Beto, su amigo, al quemarle la pelambrera porque decía que no eran cabellos, sino finísimos hilos de plata que no arderían. Su padre, Gertrudis, tendido en el petate, de manta blanca, y con unos ojos que parecían que todo lo veían aunque estaban muertos. Su masoquismo arrastraba el dolor que parecía sin vida: las impresiones más amargas, y les daba forma en esta hora presente, hora sin salida a otra hora, como si el tiempo fuera acabado. Sorbo tras sorbo y bocado tras bocado, acabóse la ración de leche y pan dulce. Los dorsos de las manos sirvieron de servilletas, y el camino se abría ancho nuevamente para sus pies descalzos. El día era claro. A sus espaldas el sol se iba levantando muy lentamente, y el desperezo cósmico seguía : el árbol se desvestía de su sombra, el pájaro estiraba sus patitas y se atrevía a un vuelo corto, y hasta el zopilote, envuelto en su eterno luto, parecía menos negro en esa inmensidad azul y gris en que se recortaba. 6
Buen día de ventas, buen día de cobros. Plata en la bolsa y una sana alegría en el corazón. Y más que nada ese cosquilleo interior que él jamás había sentido: mejorar y mejorar hasta que la miseria que les agotaba pudiera dejarla atrás. En esos atardeceres, mientras Toño jugaba en el solar, buscaba la sombra del jacal y el petate. Los ojos de Lola se hacían abismos, y su carne caliente abría respiros carnales a su batallar diario. La vida entonces se hacía luz y puente, que alumbraba y conducía a otras riberas menos áridas. Oasis ruines eran éstos. De tarde en tarde hacían un descanso. Buscaban la sombra de los pinos. Se acostaban sobre la hojarasca seca, hablaban cuatro palabras, desabridas siempre, y se refugiaban en sus silencios. Sobre las copas de los pinos el cielo carecía de inmensidad, recortado por miles dé ramas. Pancho lo veía, veía su azul ligero, algún ave de altura, pero su mente no sabía interpretar, y su sensibilidad no vibraba. Su capacidad de emoción había muerto. Sólo esa neblina interior que le invadía, sobre todo en esos momentos de descanso, parecía gustarle. Lentamente se iba borrando el mundo exterior; desaparecían árboles, rocas, y, si el cielo no, sí se hacía impreciso. La vida moría, y entonces cerraba los ojos y una especie de nada, de una nada perceptible, lo envolvía, lo anonadaba sin llegar a lo absoluto. Sus sombras iban desdibujando amorosamente cuanto de real le atormentaba, y los resquicios de luz daban contornos, pero contornos irreales, a esas cosas amables que se albergan en esas celdillas, mitad carne mitad alma, que Dios ha hecho para que los mortales no naufraguemos a cada minuto. Dolores, en lejanías más que terrenas, adquiría contornos bajo esos resquicios de luz. Toño, más próximo, abría esos sus ojos tímidos y desaparecía después en una sombra espesa, sombra de tierra negra, como de sepultura. El mismo y la vieja, las cabezas bajas, risa maliciosa en las bocas, fuegos de lujuria en los ojos, caminando al jacal en esos atardeceres de días de buena ganancia, allá en el terreno de las cercanías de Ixtacalco. Era amable esta especie de nirvana. Pancho se sumía en él no con una voluntad voluptuosa, sino con esa voluntad quebrada con que el enfermo pide la morfina. En él o bajo él, no era nada en realidad, y ese "ser casi nada" era lo que al fin de cuentas le permitía "seguir siendo" un poco más, avanzar unos kilómetros más, sobrepasar horizontes y horizontes hasta agotarse, poder llegar a esa tierra que dejó sin pena y que ahora parecía llamarle. "Bah, son imaginaciones", se decía al emprender nuevamente el camino, "pero tenemos que llegar, aunque lleguemos muertos". 7Y otra noche empezaba a caer sobre ellos, fría, dura. Toño tosía. Durante la última noche sin abrigo, el cielo había dejado caer una lluvia menuda y fría. Se había secado sobre su piel después de penetrar a través de su ropa, y al alba un viento frío había entumecido sus músculos y clavado espinas en lo hondo de los bronquios y atrás, en la espalda, por las partes vecinas a los pulmones. Toño tosía y ardía en fiebre. Habían pasado Morelia. La ciudad señorial, recia, quedaba atrás, vigilada por las torres de su catedral. Habían cruzado sus calles limpias, rectas, y atisbado las arquerías severas de sus patios de sabor medioeval, iluminados de esa luz peculiar —rosa, roja, blanca— de la nueva Valladolid. En sus manos habían caído algunas limosnas, y en las afueras hubo un yantar ligero. Pero antes, por un deseo de la indita Lola, nacido de un recuerdo de su cercana juventud, acudieron al Convento de las Rosas. "Quiero rezar por mi niño", acunaba su voz suave como si no articulara. Sus ojos, todo miedo, musitaron más que su boca aczemada de los aires del camino, ante la Madre Santísima; y bajo la blusa tosca con bordados de punto de cruz, su corazón se hacía fe, sin desmayo y sin exigencia. Clavados sus ojos atónitos en la Señora, no pensaba, aguardaba; no pedía su boca porque no lo necesitaba ya que todo su ser, su actitud mental, su física, era como una tremenda imploración sin forma ni límite. Su carne, de un moreno verde, se hacía traslúcida bajo la luz muerta que bajaba de los ventanales: todo era luz en su tensión espiritual, bajo el dominio de un fervor que no alimentaba más que una fuerza anímica negativa: el miedo a perder a su Toño. Se serenó poco a poco, a su boca asomó una sonrisa desmayada, y pudieron salir al jardín. —Tú eres un, bruto, ni rezar sabes. —Ni quiero, ¡Babosadas! Se sentaron frente a la fuente. A los lados las figuras en bronce del padrecito Tata Vasco y Cervantes, sentadas, daban un no sé qué de augusto al lugar y al momento. Tras de ellos, casas coloniales, y a sus puertas figuras de clérigos de hablar dulzón, llenaban la estampa de un sabor de tiempos idos. Pancho miraba los arcos de la galería y el barandal sobre la plaza; "no hay madrecitas", se repetía. Y, sin duda, con las religiosas dominicas maestras, y las educandas, señoronas de la Colonia después, el cuadro hubiera quedado completo Unas voces de niños llegaban al jardín. Zózima quiso saber. Pasaron una sacristía semi abandonada y penetraron en un patio de arquería austera... Una fuente en su centro, árboles añosos en los vértices, geranios trepadores que subían a los capiteles de las columnas: una paz que colmaba. Un servidor barría el claustro. Las voces venían de un aposento cercano. Los niños cantores ensayaban bajo la dirección de su maestro: "sí, fa, sí, fa". Y las notas subían, trasponían los muros y se hacían milagrosamente flor sobre la fuente. "Aleluya, aleluya", entonaban, y su esencia buscaba la esencia del alma de la pobre indita que, transida de emoción, miraba a través de los ventanales por donde el estudio recibía la luz. "Vámonos". "Espera". Y era un forcejeo entre Pancho y Lola, aquél por marcharse y Dolores por quedarse. El hombre era estúpido ante el lugar, a las notas del piano, a las voces de los muchachos; la madre, hipersensibilizada por el dolor, llena de presagios por el chamaco, hallaba una especie de sedante en ese lugar escuchando las notas limpias —como el cielo de Iratzio o de Capula donde algunos años viviera— de los niños cantores, subrayadas por el desgrane de notas del piano del maestro. —No, no y no —reprendió el maestro. Roto el encanto. Los geranios trepadores perdieron sus matices, el agua, su limpidez, y el claustro con sus arcos de piedra se hizo frío e inhóspito. Pancho aprovechó el momento y jaló de Lola. Toño se rebullía bajo el rebozo, quemado por la fiebre. Salieron. 8—En Quiroga buscaremos un doctorcito. —Veremos. La sequía calcinaba los campos. La tierra, rota, abierta, pedía agua —agua negada— por sus miles de bocas. La escasa vegetación amarilleaba de anemia, y el ganado, sin pasto en los prados, hocicaba buscando raíces. Moría de sed todo el Valle de Guayangareo, bajo un cielo blando de un azul desvanecido. Por la carretera, de tarde en tarde, un coche o un camión, y más a menudo, y siempre a lo lejos, un borriquillo y un sombrero de palma ponían puridad en la grandiosidad del paisaje. Jacarandas apiñadas a la entrada de los pueblitos, ponían sus notas moradas junto a las ventanas abiertas desde donde atisbaban sus pasos mujerucas a la caza de lo nuevo. Pancho no tenía voluntad para seguir. El fracaso de su trabajo en México, la fatiga del camino —leguas y leguas bajo un sol sin clemencia, noches sin petate— y ahora el mal del muchacho, eran hieles que rebasaban sus posibilidades de amargura. Mascullaba en su interior el "¿para qué?", la pregunta que nada indaga, las dos palabras cortas que son exponente de negación y de entrega total a la fatalidad. Pancho, sin saberlo, era el prototipo hasta cierto punto de esta época de vivires provisionales, de filosofías sin ética, sin meta y sin sendero, en que el hombre se pega estúpidamente a la tierra y no mira al cielo. Tienta la plata de sus bolsillos y se finge una felicidad. Pancho, indito roto, caminante sin brújula, era el arquetipo de esta fauna que invade el mundo, fauna del vaivén y del "¿para qué?". Pero sólo hasta cierto punto, porque Pancho sentía la pregunta, no como la podría sentir el hombre urbano, ceñido a las mil contingencias de una vida social de pura fórmula. Pancho la sentía como un empuje a la renuncia total del ser, como una voluntad de "no querer ser". En el otro, en el hombre urbano, el "¿para qué?" jamás es una renuncia al ser, "a su ser" y por tanto a su vida por una imposibilidad de acomodamiento o por lo que sea, sino una dejación en el terreno moral en busca de una facilidad para su vivir cotidiano. El "¿para qué?" urbano podría completarse así "¿para qué ser bueno, honesto, trabajador, si vemos que los enemigos de esas virtudes se llevan los laureles del triunfo?". Panchito sentía el "¿para qué?" como meta, como una rebeldía contra la vida y hasta contra el cielo. Le faltaba la fe que hubiera podido abrirle nuevos horizontes; y su reacción, reacción de frustración, no podía ser otra que la huida, primero del lugar que se le hacía insoportable —su lugar de trabajo y de fracaso— y después de la vida. Sus visiones pasadas, allá en el terreno, tras los días hundidos en la desesperanza, habían sido exactas. “Reintegrarse en la tierra”. Darse a ella, convertirse en ella, anularse en ella, junto a las jacarandas, a las buganvillas; frente a los cañaverales sin horizonte, junto a su agua, oliendo a pasto húmedo. Caería sobre ella, levemente, como cae una hoja o una fruta. 9Quiroga, muy atrás, se hacía sombra. Doble sombra, sombra de sombra, en Dolores y dolor sordo —casi ni dolor— en Pancho. El niño Toño quedó en Quiroga. Una zanjota cavada apenas sin esfuerzo, una caja de pino blanco sin forrar —caja de pobres—, unas paladas de tierra bajo trinos y vuelos y sonar de campanas. Después un vacío en la carne china, un verde de oliva en la cara, un llanto bárbaro como si saltara del pechó a la garganta, rompiéndola. Sus espaldas vueltas a la fosa, y al llegar a la puerta del camposanto una mirada de dolor humano, hacia atrás. En lo alto de la loma, se separaron. —"¿Tú te vas a Capula?" —"Sí" —dijo Lola. No había necesidad de hablar. Dolores sabía que el indito Pancho necesitaba la muerte, y que la buscaría allá, al trasponer la colina cercana por donde empezaba a morir el sol. Allí, Guareo, su caserío, se acostaba sensual entre cañas y frente a trigales. Sabía que iba a morir allí porque la tierra lo conocía y lo llamaba. La noche la tragó a unos centenares de metros, y Pancho quedó solo. El cielo se hacía de un azul negro y el paisaje se iba borrando a unos metros de él. Caminaba despacio sobre zacate y matas calcinadas. En lo íntimo de su ser no había angustia, y en sus labios la tristeza se hacía sonrisa. Se sentó de pronto, acostándose después sobre la tierra caliente. Sobre él un cielo en comba que acababa cerca y tras la loma, y al otro lado de la carretera, bordaba sus estrellas como cada noche. Pancho las miraba sin pensar, y una vez dijo "¡cuántas!", y enmudeció. Con sus manazas escarbó la tierra tiempo y tiempo, como si en ella arañara la eternidad. Paróse de repente y echó a correr. La noche, cálida, como una india virgen, lo guardó entre sus brazos.
Al alba, Pancho
yacía sobre la tierra, bajo un cedro gigante, una reata al cuello.
Su mano derecha arañaba la
tierra, y su bocaza negra, medio abierta, parecía como si la besara. PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS RELACIONADOS CON EL EXILIO |