|
Cartas de Juan Sintierra
Carta I
Sr. Editor del Español:
Muy Sr.
mío: Hace algunos días que recibí una carta de Cádiz escrita por
un sujeto de indudable crédito y veracidad, e impuesto bastante
a fondo en los negocios públicos, de la cual he creído
conveniente dar a Vd. noticia, porque según veo, Vd. tiene muy
pocas directamente de aquel pueblo. Mis noticias no son
agradables, y si yo hubiera de publicarlas con mi nombre
seguramente no habrían salido de mi cartera; mas como Vd. en
estas materias tiene ya poco que perder, quiero decir, como el
odio que Vd. ha excitado en muchos de sus paisanos no ha de
crecer ni menguar porque diga Vd. algo de nuevo que les
disguste, me determino a mandar mis noticias, envueltas en un
centón de reflexiones, por si quiere Vd. publicarlas, y, como
decimos comúnmente, sufrir por mí las pedradas.
«Ya sabe
Vd., dice mi amigo de Cádiz, que yo he sido de los más alegres
en materias de revolución de España; pero he venido últimamente
a caer en mucho desaliento. Las Cortes, en que teníamos puestas
nuestras últimas esperanzas, han errado el golpe, y no han
excitado, o no han sabido conservar el espíritu público que
podía salvarnos. Perdida la primera ocasión es difícil que
puedan hacer nada. Y no es porque no haya en las Cortes hombres
de mucho provecho; no porque en general sus individuos carezcan
de buena intención, ni patriotismo, sino porque, siendo muy
buenos, no son lo que las circunstancias de España exigían: han
hablado y no han hecho nada. El Consejo de Regencia participa en
sumo grado de la debilidad de todos los anteriores gobiernos;
pero ¿quién había de creer que tiene acaso preocupaciones más
dañosas que aquéllos? ¿Quién había de creer que un hombre de los
talentos de Blake, había de incurrir en el error de oponerse al
único medio de formar un tal cual ejército, quiero decir, la
admisión de oficiales ingleses y austríacos?».
«Este
renglón de oficiales está cada día peor. Apenas hay
subordinación o disciplina. Todos charlan, todos alborotan, y
casi todos huyen el cuerpo al trabajo.
Bajo
pretexto de servir como voluntarios de la Plaza, se excusan del
servicio en el campo una multitud de gentes que allí podrían ser
muy útiles. La Junta de Cádiz es una lima sorda contra todos los
proyectos de las Cortes y la Regencia. En el erario no hay un
cuarto, y aquí los que tienen dinero, que son muchos, dicen que
han dado bastante».
«Lo demás
que hay libre en España, va como Dios quiere, o por mejor decir
cada uno tira por su lado. Un gobierno que apenas manda aquí,
mal puede Vd. esperar que se haga obedecer en provincias
retiradas y casi sin comunicación directa. En Valencia han
establecido una especie de gobierno que obra por sí; en Cataluña
han nombrado su capitán general; y en Galicia, si no es que
cuando vaya Alburquerque pone aquello en orden, no se hace nada
más que tirotearse unas autoridades a otras con oficios, según
nuestra costumbre antigua; y Malú, sin acordarse de franceses,
se ha hecho un dictador que prende a los que le son contrarios,
y les forma causas, que Dios sabe en lo que pararán. Acuña es
uno de los presos».
«En fin,
yo no veo probabilidad de que hagamos nada como no sea por algún
golpe de fortuna. Los franceses no serán dueños pacíficos de la
España en muchos años. Si Lord Wellington los vence en Portugal
perderán tal vez las Andalucías; habrá repiques y gacetas
extraordinarias; pero dentro de algunos meses volverán a traer
fuerza, y tendremos otra vez que encerrarnos en Cádiz.
Así yendo
y viniendo, la España se hará un desierto, que al fin Dios sabe
de quién vendrá a ser, cuando con la sangre que se ha derramado
y derrama, y los esfuerzos que se han hecho, pudiera ya empezar
a disfrutar los beneficios de su revolución».
Según esta
exposición de mi amigo, de cuya exactitud no debe Vd. dudar,
¿podrá Vd. explicarme, Señor Editor, en qué consiste esta
fatalidad que hace que todos los gobiernos se parezcan unos a
otros en España? Difícil me parece que dé Vd. solución al
enigma, si se pone Vd. a buscarla allá en sus principios
filosófico-políticos, que aunque serán muy buenos (yo en eso no
me meto) valen en la práctica lo que los de las Cortes, que con
tanto encomio nos ponderó Vd. recién instaladas. Yo soy un poco
más amigo de cosas de hecho; y a pesar de que soy bastante
enemigo de toda especie de tiranía, quisiera ver en España un
poco menos de convención, y algo más de Napoleón. Vea Vd. una
especie de refrán político que yo acá me he formado sobre esta
materia. A mí me parece que tiene algún sentido, y voy a ver si
puedo explicar a Vd. lo que entiendo.
 Las
Cortes vinieron sumamente tarde, no hay duda; pero aunque
hubieran existido desde que salieron los franceses de Madrid, no
habrían servido de mucho si no tomaban otro método que el que
han tomado. Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y
todo eso que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con
menos declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas. Las
Cortes vinieron sumamente tarde, no hay duda; pero aunque
hubieran existido desde que salieron los franceses de Madrid, no
habrían servido de mucho si no tomaban otro método que el que
han tomado. Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y
todo eso que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con
menos declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas.
Hicieron
admirablemente en echar por tierra la Regencia que tan malamente
había querido impedir que se congregaran: pero hicieron muy mal
en formar de propósito un debilísimo poder ejecutivo. Quisieron
conservar en sí la soberanía, y la perdieron para sí y para el
poder ejecutivo, su hechura. Llamo soberanía el poder efectivo
de gobernar. En lugar de poner un poder ejecutivo de tres
debieran haberlo depositado en uno; y en vez de haber buscado
matemáticos sedentarios, debieran haber puesto por Regente único
al hombre más emprendedor y atrevido que se conociera en la
nación. Amigo mío: si por mi desgracia necesitase alguna vez
someterme a la amputación de un brazo o de una pierna, no
buscaría un cirujano sentimental y tierno de corazón, sino un
trinchante ágil y determinado. La España necesita operaciones
crueles y peligrosas; y más padece en las manos débiles que la
consumen, que sufriría en las de un jefe anapoleonado que la
tratase a muerte o a vida.
¿Qué ha
sucedido con nuestras Cortes filósofas y nuestra Regencia
matemática? ¿Qué había de suceder? Ponerse las cosas peor que
estaban.
Permítame
Vd. explicarme con una comparación casera.
La España
necesitaba de fuego, y sólo tenía una porción de yesca en que
prenderlo: quemó una buena cantidad en la revolución de
Aranjuez, mas en lugar de aplicarlo a la hoguera se entretuvo en
celebrar a Fernando, y la yesca se voló.
Prendió
otra vez en las primeras victorias contra los franceses, y
volvió a olvidarse de que ardía; miró por sí, y ya no había más
que cenizas. Quedaba (como allá decimos) una pegadura: las
Cortes. Pegó en efecto; consumióse como castillo de pólvora; la
hoguera no se ha encendido de nuevo, y no sabemos dónde buscar
yesca.
Vea Vd.
cómo se me figura a mí que debiera haberse empleado. En el
primer entusiasmo del pueblo y de las tropas por las Cortes
debieran haberse valido de él para quitar obstáculos a la unidad
y actividad del nuevo gobierno. El primer paso y el más
indispensable era dispersar las Juntas, con honores y elogios si
se podía, o con soldados si no; nombrar un Regente activo y
emprendedor; ir de absoluta conformidad con él en todo cuanto
fuese en beneficio de la causa común, y hacerle ver que las
Cortes le dispensarían todo el poder de su popularidad siempre
que caminase con una honrada y útil ambición, y que lo
aniquilarían, valiéndose de esta misma popularidad, si se
desviaba del buen camino.
Pero si no
hay un hombre en España bastante activo, por buen o mal
principio, para manejar el poder que las Cortes por consistir de
muchos no pueden hacer valer en sus manos, la España no puede
hacer otra cosa que lo que ha hecho hasta ahora; y para tener
partidas de guerrilla, lo mismo está con Cortes que sin ellas.
Si hay este hombre, se le debe poner al frente y no atarle las
manos. Arrojar los franceses sin emplear un poder que sea
después temible a la libertad doméstica es imposible. Si para
defender mi casa necesito hombres con escopetas, éstos mismos
podrán robarme. Pero sin ellos, soy asesinado de cierto.
¿Hay duda
en lo que debo hacer?
Tres años
van de guerra, y todavía no se ha tomado ni una de las medidas
eficaces y efectivas que exige la situación de un reino ocupado
casi todo por los enemigos, en donde la voz común es morir antes
que ser franceses. En los primeros días de la revolución todo
iba consiguiente: las ciudades hervían, los ciudadanos dejaban
sus casas, o mandaban sus hijos a pelear; dinero, alhajas todo
estaba pronto, y los gobiernos sólo estaban en peligro de ser
desobedecidos si aparecían más lentos que lo que exigía el ardor
de los pueblos. Pero después de este primer impulso sólo se han
visto ejemplos semejantes en algunas ciudades acometidas, y en
tal cual provincia lejana del gobierno. Sí, Señor; lejana del
gobierno; porque éstos, desde la Junta Central inclusive, son el
más poderoso soporífico que conozco en la naturaleza. Las
infelices provincias que están a su alcance duermen con el sueño
más profundo. Morir o vencer se grita en ellas más que en parte
alguna, porque los que suben a Majestades o Altezas, agotan las
frases más pomposas para expresar su patriotismo; pero ¿qué se
hace? ¿Mudan de vida los ciudadanos? ¿Se les ve acosar al
gobierno para que los emplee contra el enemigo? ¿Se ve olvidar
todo lo que no sea guerra? ¿Se despojan de cuanto tienen? No,
Señor. En Cádiz se vive poco más o menos como en tiempo de las
flotas, a excepción de que el dinero se guarda con más cuidado.
¡Y los franceses a la puerta! ¡Y morir o vencer al mismo tiempo!
El poder ejecutivo pide que salgan los voluntarios, y se arguye,
y se disputa, y se niegan a ello. Pide dinero, y se alegan
servicios anteriores para excusarse de éste. Ahora bien, Señor
mío, si hubiera un verdadero poder ejecutivo en quien se pudiera
tener esperanza de que aliviase la España de franceses, sepa Vd.
lo que debería haber hecho desde su instalación: 1.º) Aniquilar
toda autoridad que pudiera entorpecer su marcha; 2.º) pedir el
número de hombres que necesitase, y no exceptuar sino a los
físicamente imposibilitados hasta completarlo; 3.º) pedir el
dinero que fuese necesario para armamento, manutención, etc. y
sacarlo, si fuese menester, con una requisición o visita
domiciliaria en caso de necesidad; 4.º) hacer dos o tres
ejemplares con los refractarios, precediendo un juicio público
en que fuesen convictos. Nada menos que la horca al que ponga
estorbos a una medida importante, sea con el objeto que fuese.
¡Qué Robespierre! No, Señor: esto es morir o vencer; lo demás es
rabiar y ser vencidos.
Pero sobre
todo, entiendo que este rigor debería ser inflexible en el
ejército.
Los
franceses fueron vencidos hasta que los hicieron pelear con
cañones a retaguardia para tirar a los que huyesen. Los
españoles no tendrán ejército temible hasta que se hayan
acostumbrado a la disciplina militar más rigurosa. Esta es
preciso que empiece a introducirse por oficiales acostumbrados a
ella. Aunque entre los españoles los hay, no son muchos; y yo no
sé que es lo qué alucina el buen talento del Sr. Blake para
oponerse a la admisión de oficiales extranjeros. ¿No ha visto el
influjo que ha tenido esta medida entre los portugueses? ¿Quién
creería ahora dos años que los portugueses habían de presentar
el mejor ejemplo de disciplina entre todas las tropas de la
Península?
El rigor
no tiene buenos efectos en los soldados como no sea acompañado
de la disciplina más exacta. El rigor a lo Cuesta no hace más
que desanimar, y disponer a la sedición, o la dispersión. Pero
el rigor, efecto de las leyes militares establecidas, y
observadas religiosamente desde el general hasta el menor
soldado, es el que formó los ejércitos de cuantos grandes
guerreros han existido en el mundo. El oficial de José II pasado
por las armas por encender luz en su tienda para escribir a su
mujer, hubiera producido un motín en cualquier otro ejército;
allí produjo exactitud en la disciplina. El hijo del romano
Manlio pasado por las armas por haber vencido contra las órdenes
de su padre, fue uno de los pasos de aquél pueblo hacia la
conquista del mundo.
Mas yo,
sin querer, me voy metiendo a erudito. Por desgracia abundan
textos y citas de otra clase, y ahora mismo acaba de llegar a
mis manos un ejemplo muy doloroso. Badajoz está para ser tomado
por los franceses, y el ejército que fue de Romana ha sido antes
sorprendido y destrozado. Hasta ahora no se sabe más que esto en
globo; que es cuando se sabe algo de verdad en los desastres.
Luego vendrán las gacetas, y como si con engañarse se remediaran
los males, la pérdida habrá sido corta, y la retirada se habrá
hecho con todo el orden posible. Pero vea Vd. cuál es el
miserable estado de esos pequeños ejércitos españoles, cuál la
falta de conocimiento en los que los dirigen, y el ningún
sistema de operaciones que reina en todos ellos. Olivenza se
pierde, y en ella 6 u 8.000 hombres que estaban allí no se sabe
para qué. Bassecourt se arroja como un ciego a defender a
Tortosa, y se halla de repente sin la izquierda, ni derecha, y
no puede contener el centro, según su descripción de la batalla.
El general Catalán, que ha sucedido a O'Donnell, nos anuncia una
gran victoria, y se adelanta de modo que al otro día por milagro
no se halla envuelto. Últimamente, Mendizábal o quién quiera que
sea, se va hacia Badajoz, se deja sorprender, y su ejército es
destruido, o dispersado. ¿Qué prueba todo esto sino falta de
saber? No puede haber disciplina en un ejército en que no hay
confianza. Los soldados españoles tienen infinitos motivos para
desconfiar de los planes de los más de sus generales, y no hay
como hacerse obedecer de los que no tienen motivo para respetar.
El Sr.
Blake es menester que se convenza de que no es tiempo de
mantener esos puntillos nacionales, que se oponen a la
existencia de la nación. Un ejército bien organizado ha de ser
(si algo es posible que lo sea) el punto céntrico de donde se
han de extender los radios que alcancen a reunir esos fragmentos
de España que cada cual gira a su manera. Este ejército debe ir
conquistando de los franceses, poco a poco, siempre con objeto
de redondearse en una parte de España en que el gobierno
teniendo todos los dominios libres a mano pueda usar de sus
fuerzas con unidad y sistema. Para esto se necesita un excelente
aunque pequeño ejército. El plan de formarlo en Mallorca bajo el
general Wittingham no podía ser mejor. Si no se verifica o se le
ponen estorbos, yo no sé qué es lo que puede hacer el Regente
Blake, ni las Cortes. Habrán subido con buena fama al teatro,
sólo para bajar desacreditados, como los demás que se han
presentado sucesivamente hasta ahora.
Si le
acomoda a Vd., Señor Editor, mi mal humor, y mis reflexiones,
publíquelas Vd. y acaso continuaré remitiendo a Vd. algunas
otras cartas, no
menos
llenas de Esplín que la presente.
Soy de Vd.
&ca.
Juan
Sintierra. |
|
Carta
II
¡Conque
temores, y miramientos, y dudas sobre insertar mi carta
anterior! Vd., amigo, parece que ve claro a españadas, y que se
le olvida lo que ha visto, y aún nos ha dicho. Vaya, vaya, que
si no ha venido el general La Peña tan a tiempo a darme la
razón, apuesto a que estaba Vd. ya aguzando la pluma para
echarme una fraterna. ¿Y qué me dice Vd. de Badajoz? Seguramente
que la cosa va lucida.
Pues para
que vea Vd. mi calma: nada de eso me ha cogido de nuevo; debía
suceder así. O conocemos o no los principios. Si los conocemos
¿por qué estar aguardando las consecuencias para fijarnos, y
saber cómo nos hemos de conducir? Si España está cada día más
desorganizada, y en especial sus ejércitos, como lo hemos visto;
si no hay quién ponga en orden esta máquina, ¡qué necedad estar
dudando si hará o no algo que bueno sea! Ponga Vd. a la vela un
navío que lleve por capitán a un teólogo, a un médico por
contramaestre, por piloto a un oficial de caballería, y por
tripulación un regimiento de milicias, ¿pensará nadie que ha de
llegar a Lima desde Cádiz porque no lo vea sumergirse de
repente? No hay que hacer cálculos, Señor mío. España no puede
hacer nada, absolutamente nada, si no toma el recurso de ponerse
en otras manos, que sepan manejar sus fuerzas. ¡Pobres
españoles!, ¡infeliz pueblo!, ¡no me puedo acordar de él sin
dolor!, ¡no hay gente mejor en el mundo: ni más valiente, ni más
sufridora de trabajos, ni más mandable y de buena fe! ¿Qué no se
pudiera hacer con un pueblo que después de tres años de
desgracias, después que no hay en él una familia que no vista
luto, aún dice que quiere pelear, por tal de no someterse a los
franceses, y se pone en manos de todos los que le dicen que lo
conducirán a pelear contra ellos? Amigo mío: la parte pobre de
la nación española, es la parte sana; entre la gente de galones
está la roña, y no hay cómo entresacar a los dañados, porque
cada cual lo está a su manera. Los más de ellos, casi todos
aborrecen a los franceses; pero esto de nada sirve si no los
aborrecen con un odio efectivo que les haga olvidarse de sus
fines particulares. Pero obsérvelos Vd. desde el principio, y
hallará que los más son verdaderos egoístas que se valen de la
revolución para sus fines. La oficialidad para tener ascensos,
los empleados para lograr nuevas rentas y honores, las juntas
para disfrutar autoridad, los clérigos para obtener canonjías y
aumentar su influjo sobre el pueblo, los oficinistas para
enredar aún más sus expedientes y los bordados de sus uniformes;
y como haya un palmo de tierra en que jugar a la Corte, vayan
esos pobres infelices, esos labradores, esos menestrales
honrados a ser degollados por los franceses, y a sufrir oprobio
y desdoro, porque no teniendo quien los dirija, o se han de
entregar a una fuga vergonzosa, o han de ser transportados a
Francia como manadas de carneros. Y diga Vd. algo a estos
señores, que le sacarán los ojos. España para ellos es
invencible. Si falta Madrid, ahí tenemos a Sevilla, en que
cacarear; y si toman a Sevilla ¿qué importa, diga Vd., que
entren en Cádiz?; y dado caso de un quién lo pensara, ¿le parece
a Vd . que no está hecha la cama en Mallorca? Entretanto siga la
guerra; piérdanse los hombres a millares, entréguense las
plazas, y consumase España. Ésta pudiera hallarse libre desde la
batalla de Talavera, por lo menos; pero ha sido lo contrario:
todo va de mal en peor. Nosotros, dicen los de la Junta Central,
no tenemos la culpa; y nos presentan un papel de méritos, que no
hay más que desear. Viene la Regencia; enreda más que un
capítulo de frailes, y se retira muy quejosa, dejando entretanto
los franceses como se estaban, y a la España con las Américas de
menos.
Adelante:
las Cortes... pero las Cortes merecen una carta. Lo que importa
ahora es ver que en sus barbas, se nombra, para una expedición
que debía levantar el sitio de Cádiz, y tal vez libertar la
Andalucía, a un general inepto, y esto haciendo que vaya el
acreditado Graham a sus órdenes. El general La Peña deshonra sus
tropas a la vista de ingleses y franceses, y todo se reduce a
consejos burlescos de guerra en que La Peña es o será declarado
un Cid; y a quejas vergonzantes, y malignas contra los mismos
ingleses que han peleado por ellos como leones.
Ahora
bien, si pudiera juntar a los españoles que no tienen casaca en
donde pudieran oírme, me parece que les diría: Caballeros, vamos
a cuentas. Ustedes no son mancos, ni tienen menos corazón que
los portugueses. ¿En qué consiste que el mayor y mejor ejército
que han tenido los franceses en la Península vaya huyendo de
Portugal, acosado por un ejército inglés y portugués, en que los
soldados de las dos naciones pelean igualmente bien, sin que se
vea un disgusto entre unos y otros? ¿En qué consiste que esos
portugueses de quien se hacía tanta burla en España tengan un
ejército nacional excelente, y que un regimiento de ellos entre
en acción como los mejores delante de Cádiz, mientras que por
una cosa o por otra, doce mil españoles se están tranquilamente
mirándolos? Claro está que no consistiendo en falta de valor ni
de voluntad, todo pende de que los españoles no están bien
dirigidos. Tres años de guerra continuamente desgraciada, no
obstante las mudanzas que se han hecho en los gobiernos,
manifiestan bien claramente que se debe buscar un remedio más
efectivo. Cuál sea éste, lo tenemos a la vista. El que ha hecho
a los portugueses soldados. El gobierno portugués estuvo un año
probando a formar un ejército, y todo fue en vano.
Determináronse a dejar a los ingleses la dirección absoluta de
este importante ramo, y ya se ven los resultados. Nunca ha
podido España durante su revolución formar un ejército que se
parezca al que ha organizado un solo hombre, Beresford. Ello es
doloroso, el que una nación tenga que llamar extranjeros para
que manden sus tropas; pero aquí no hay más que esta
alternativa: nación española con oficialidad inglesa, o
dominación francesa con oficialidad española.
¿Pero es
acaso vergüenza el llamar extranjeros para que en tiempos de paz
establezcan fábricas, y dirijan escuelas de ciencias? Nunca ha
degradado esto a un pueblo, porque sus atrasos consisten en el
abandono en que los han tenido sus gobiernos, y no en falta de
capacidad de sus individuos. Supongamos, Señores, que en España
no hubiera quién supiese hacer un fusil, y que diese el gobierno
en la locura de dejar que los españoles resistiesen a los
franceses sólo a pedradas, entretanto que una porción de sus
paniaguados gastaban el tiempo en inventar cómo harían fusiles,
por tal de no escuchar a los maestros armeros de otras tierras
que los hacen en un dos por tres, ¿lo sufrirían Vds. con
paciencia? Vengan los maestros, se diría con razón, hagan los
fusiles al momento, y vaya aprendiendo nuestra gente a hacerlos
entretanto; pero esto de que vengan los señoritos a ensayarse a
nuestra costa es majadería. Pues el caso es el mismo. Está visto
que en España no hay quien sepa, o quien pueda formar un
ejército. Los que saben encuentran estorbos por todos lados, y
los que no saben no necesitan más estorbos que a sí propios. Que
los ingleses saben organizar un ejército no hay que dudarlo,
porque se está viendo el que ellos tienen, y el que han formado
en Portugal; ¿pues por qué habéis de estar sacrificándoos a la
ignorancia y al orgullo de los que os quieren mandar sin saber
hacerlo?
Ya veo que
Vd. se va cansando de mi arenga, y que con razón me dice que la
gente a quien yo me dirijo no la necesita. Así es verdad, amigo:
el pueblo de España jamás ha tenido la mitad de las
preocupaciones que tienen los que lo dirigen. El pueblo español
haría todos los sacrificios posibles, y los haría gustoso,
correría a alistarse en los ejércitos, y pelearía con entusiasmo
siempre que se le diesen oficiales y generales de quienes
tuviera confianza. Si se quiere ver de parte de quién está la
oposición a esta medida, absolutamente necesaria en el estado
presente de las cosas, fácil, muy fácil es la prueba. Concédase
al gobierno inglés que mande oficiales de su confianza a Galicia
y Asturias para que recluten gente, y se verá como todo el mundo
se da prisa a alistarse por soldado. Los pobres pueblos
discurren poco, pero ven y sienten; y para conocer la inmensa
diferencia de un ejército organizado por ingleses, y otro de que
cuidan los empleados del gobierno español, no es menester más
que tener ojos. En el uno se ayuna un mes, por un día que se
come mal; en el otro rara vez faltan provisiones para hacer una
comida mejor que la que los soldados tendrían si estuvieran en
su casa. Un regimiento español es una ropavejería andando; un
regimiento bajo oficiales ingleses parece todo compuesto de
oficiales, según la decencia de los vestidos. Y esto no se debe
atribuir al carácter particular del soldado inglés, porque lo
mismo se ve en los portugueses, hoy día. ¿Puede el pueblo dudar
de esto? Imposible, el pueblo español está convencido y pronto.
La dureza de corazón está más arriba.
Yo no
extrañaría, ni culparía esta especie de puntillo nacional al
principio de la guerra. Los españoles empezaron de un modo tan
noble y superior, que hubiera sido delirio aconsejarles que se
pusiesen en otras manos, después de la batalla de Bailén y el
primer sitio de Zaragoza. Hubiera sido igualmente imposible que
imprudente el quererles convencer entonces de que sus victorias
habían nacido sólo de su valor individual, y de la disposición
en que se hallaban los franceses; y que al punto que tuviesen
que contender de modo que la táctica y disciplina entrasen en la
cuenta, perderían infaliblemente cuantas acciones aventurasen.
Pero el
tiempo que ha pasado, y el sin número de gente y armas, que han
perdido, el modo con que poco a poco, aunque sin interrupción,
han sido acorralados en dos o tres puntos de España, demuestra
que no hay que esperar nada de sus actuales ejércitos, y ni de
los que se formen bajo el mismo pie. ¿Y es posible que un hombre
de buena razón como Blake sea el que se oponga más a la única
medida que conviene a España, y por la que clama la experiencia
más palpable?
¿No bastan
las derrotas de Espinosa, Tudela, Medellín, Belchite, Almonacid,
Ocaña, las expediciones desgraciadas de Moguer y Tarifa, la
dispersión de Mendizábal, las entregas de Olivenza, Badajoz, y
Campomayor, en fin, el diario de las operaciones de España; no
basta esto para que Blake, y los que piensan como este general
abran los ojos, y conozcan que las mismas causas deben producir
los mismos efectos; y que si él no ha podido organizar los
ejércitos de su mando, con todos sus conocimientos y buen deseo,
mal podrá organizarlos valiéndose de otros que probablemente
carecerán o le serán inferiores en ambas cualidades?
La
oposición a confiar el mando y formación de ejércitos españoles
a oficiales ingleses, no puede nacer más que de uno de estos dos
principios: de un ciego y tenaz orgullo, o de un deseo secreto
de que la contienda actual acabe en favor de los franceses. De
ambas cosas hay mucho en España; de los primeros se puede
esperar que cedan; pero en vano se predicará a los segundos.
Digo que se puede esperar algo de los que se hallan poseídos de
ese orgullo mal entendido; porque siendo como los supongo, de
buena fe, es imposible que no conozcan el sacrificio que están
haciendo del infeliz pueblo español por sostener este puntillo.
Verán, si se paran un momento, que los ejércitos españoles han
pasado de unas manos en otras, y que han ido de mal en peor;
verán que si pueden echar la vista sobre un oficial, general u
otro en quien se pueda tener confianza, éstos no pueden hacer
nada por sí solos, y puestos al frente se hallarán sin nadie de
quien fiarse; verán que en nada se degrada el nombre español por
poner extranjeros a organizar y mandar sus ejércitos; que bajo
extranjeros han servido con honor repetidas veces; que bajo
extranjeros hay menos riesgo de que se levante un general que
aspire a la tiranía, y se acordarán de que para liberarse de
este peligro ponían sus ejércitos al mando de extranjeros casi
todas las repúblicas antiguas de Italia; verán que de nadie se
puede fiar mejor la causa de España contra los franceses, que
del gobierno inglés, a quien nadie excede en interés de que los
franceses no venzan; verán que es odiosa, baja, y malnacida esa
emulación de una nación amiga que ha hecho los sacrificios más
generosos por España, y que ha mostrado al mundo cuáles son sus
principios en la conducta noble que ha mantenido siempre y
mantiene en Portugal. Verán, en fin, que aun cuando se pudieran
suponer miras interesadas en los ingleses, la emulación y los
celos mal encubiertos sólo podrían darles pretextos plausibles
para no guardar consideraciones con España, y venir a hacer por
propia seguridad y defensa lo que jamás pensaran, estando
seguros de la cordialidad de sus aliados.
A los
enemigos de los ingleses, por arraigado galicismo, no hay que
esperar convencerlos en esta materia. Estos no hacen más que
repetir sordamente lo mismo que tantas veces ha proclamado
Bonaparte: que los ingleses sólo pretenden ver lo que pueden
sacar de la península después de haber sostenido la guerra a
costa de sus habitantes. Si oyera Vd. como yo he oído a los ecos
de estos caballeros. Los ingleses nada han hecho; ni los
ejércitos que han mandado; ni los millones que han gastado en
armas, municiones, y pertrechos de guerra; ni las batallas que
han ganado, sin auxilio de nadie, en la misma península; ni la
continuación de estos socorros, por unánime consentimiento
 de
ambos partidos del Parlamento; todo es nada. En vano Sir John
Moore salva las Andalucías de las manos de Bonaparte; en vano,
con su sangre y la de miles de sus compatriotas, salva la causa
de España que iba a perecer entrando Bonaparte en Cádiz; en vano
Lord Wellington vence en Talavera, a la vista de Cuesta y su
ejército; más en de
ambos partidos del Parlamento; todo es nada. En vano Sir John
Moore salva las Andalucías de las manos de Bonaparte; en vano,
con su sangre y la de miles de sus compatriotas, salva la causa
de España que iba a perecer entrando Bonaparte en Cádiz; en vano
Lord Wellington vence en Talavera, a la vista de Cuesta y su
ejército; más en
vano se
sacrifica el ejército de Graham bajo las murallas de Cádiz, y
entra en ellas cubierto de gloria: cada uno de estos servicios
es una espina más que les hace intolerables los ingleses. Sir
John Moore, para ellos, no hizo más que retirarse; Lord
Wellington no quiso seguir, y el general Graham no obedeció a La
Peña.
Toda mi
paciencia no sería bastante para sufrirlos en silencio, si no
supiera el principio de que nace. Para esta gente son más
odiosos los ingleses que los franceses mismos. Muchos de ellos,
o los más, estuvieron por la entrega de España al romper la
revolución. Sí, Señor; entre los empleados más favorecidos del
gobierno de España, se hallan gentes que hubieran dado un brazo
por que la conmoción de Cádiz se hubiera dirigido contra la
escuadra inglesa, en vez de atacar la francesa. Puede ser que
entre mis papeles encuentre un día la proclama que causó la
muerte de Solano, el gobernador de Cádiz, y verá Vd. la lista de
los que con él y con Morla firmaron, y dijeron al pueblo si
queréis pelear, a la vista tenéis los verdaderos enemigos de
España, indicando a los ingleses. Estos principios viven
todavía, y convencidos como están los más de estas gentes de que
España difícilmente puede salvarse, lo que quisieran sería ver
acabar la guerra cuanto antes con tal de que con la guerra no se
acabara la renta. Esto último es lo que los hace en el día
anti-franceses; pero de tan mal principio no puede producir nada
bueno. Así sale ello.
Yo no
quiero esparcir sospecha de francesismo sobre todos y cada uno
de los que se oponen a la medida única que puede dar ejércitos
verdaderamente tales a España. Ya ve Vd. que la clase primera de
que he hablado puede contener y contiene muchos hombres honrados
y excelentes; pero es seguramente digno de observarse que los
patriotas españoles más acrisolados, aquéllos que han hecho más
servicios a la causa, y que han sido superiores a toda sospecha,
han sido afectos de corazón a los ingleses, han estado
inclinados a la admisión de oficiales extranjeros en los
ejércitos españoles. Romana empezó a ponerlo en práctica, y
recibió por premio una reprensión; Alburquerque era el mayor
amigo de los ingleses, y siempre estuvo ansioso de pelear a su
lado, y aun a su mando. ¿Eran éstos patriotas? ¿Hay muchos que
pueden jactarse de amor patrio con ellos? Estos hombres no
creían que se degradaba España por valerse de sus amigos
extranjeros, para lo que no podía hacer por sí; estos generales
que tenían más razones que ningunos otros para confiar en sí
propios, reconocían que eran insuficientes para establecer la
disciplina militar en España. ¿Y se avergonzarán de reconocer
esto mismo los que nada, nada han podido, o han sabido hacer por
ella?
Amigo mío:
el objeto de que hablo es sumamente importante. Se trata de
prolongar una guerra que si dura cuatro años más, no deja una
brizna de yerba en España, más que la que nazca por falta de
quien pise el terreno; y aunque yo no pertenezco a la nación
como mi nombre lo indica, tengo mi alma en las carnes, y no
puedo mirar sin dolor que se haga ni con turcos, lo que se está
haciendo con los españoles. Las Cortes son una manta mojada:
soberanas de nombre, y esclavas de cuantas sombras se les ponen
delante. Esclavas de la Regencia en muchos puntos, esclavas de
los comerciantes de Cádiz, esclavas de los clérigos y frailes, y
sólo inflexibles contra los que les aconsejan determinación y
energía.
Hombres
hay en ellas que pudieran darla; y si se escuchara a un Torrero
y a un Gallego la cosa iría mejor. Supuesto que no hay quien
haga nada, y que el pobre pueblo paga esta indolencia con su
sangre y su vergüenza, el pueblo mismo debe contribuir a que se
acabe con utilidad y gloria. Escriban todos los hombres bien
intencionados; hagan reuniones de ciudadanos que representen
fuerte aunque respetuosamente a las Cortes; lluevan unos sobre
otros estos testimonios de la desaprobación general; hagan que
las Cortes muden esa Regencia que ya debía haber hecho algo por
su crédito y en favor de la nación; y no se contenten con
palabras, que se han repetido millones de veces sin más efecto
que prolongar los males que abruman y aniquilan a una nación
valiente.
Yo no
aconsejaría que de repente se reformasen todos los oficiales del
ejército español de Cádiz; pero gritaría constantemente en los
oídos de las Cortes, que entreguen a un general inglés el de
Galicia, que al mismo tiempo sea gobernador de la provincia; que
lo entreguen todo absolutamente a su cuidado: vestuario,
provisiones, paga, etc. Un solo ramo en que se le pongan
obstáculos, inutilizará el plan. Pruébese este medio, y si no
surte buen efecto en seis meses diga Vd.
Y proclame que enjaule a Juan Sintierra. |
|
Carta III
El
siguiente artículo es parte de otra carta de Juan Sintierra,
cuya primera parte no he querido publicar, a causa de que no he
podido averiguar si el hecho importantísimo en que se funda, es
verdadero. Anuncia Juan Sintierra que uno de los diputados de
América, había sido entregado a la Inquisición por las Cortes
mismas; y habla, de consiguiente con toda la indignación que
debía excitar semejante atentado. No hallándome con medios de
averiguar la verdad de este hecho, me parece que no debo
esparcirlo, con desdoro de las Cortes. Pero si tuviese algo de
verdad, el interés de España exigirá que presente las
reflexiones de mi corresponsal, que ahora suprimo.
En las
Cortes noto los siguientes defectos:
En sus
formas
1.º) ¿Qué
significan dos centinelas dentro de la sala de la representación
nacional? Las bayonetas debieran desterrarse no sólo de aquel
recinto, sino de
todo el
contorno. Los fusiles están en pugna perpetua con la libertad de
los debates.
2.º) ¿Por
qué no se ha puesto remedio al abuso de hablar repetidas veces
un mismo diputado sobre un mismo asunto? Así se pierde el
tiempo, y las Cortes más parecen una tertulia que un congreso.
3.º) ¿Por
qué no han dado oídos las Cortes a los clamores justos que se
han levantado contra las sesiones secretas? La frecuencia de
estas sesiones manifiesta una timidez indigna de los
representantes de la nación española, y destruye la confianza de
la nación en ellas. Las Cortes debieran declararse el derecho de
deliberar a puerta cerrada (porque puede ser alguna vez
necesario para la libertad de debate), pero no usarlo sino en
casos rarísimos.
Defectos
de constitución en las Cortes
1.º) Falta
de un justo número de diputados que representen legítimamente
las Américas.
2.º) Falta
de diputados que representen la Grandeza de España.
3.º) La
prohibición de que los diputados en Cortes ejerzan empleos de
importancia en el Estado.
4.º) El
haber dejado las contribuciones al arbitrio de otras
autoridades.
Del primer
y tercer defecto ha hablado Vd. bastante en sus anteriores
números, y yo no tengo por ahora que añadir cosa que me parezca
notable. Sobre la falta de representación de la Grandeza, juzgo
que Vd. difícilmente convendrá conmigo, por los principios
esparcidos que he observado en El Español. Pero convengamos,
amigo, en que los principios abstractos de igualdad y todos los
demás temas favoritos en que tanto se complace la imaginación de
los hombres que tienen un corazón bien puesto, no deben ser
regla de conducta en cosas prácticas que penden absolutamente de
las circunstancias. No se trata, ni se puede tratar de formar un
pueblo nuevo a quien darle leyes. Según esto, cuando se reúne un
cuerpo que represente la voluntad y la fuerza de una nación, es
indispensable representar las grandes masas que la componen:
aquellas asociaciones de gente a quienes la costumbre de siglos,
la conformidad de intereses y la influencia de la constitución
anterior, mala o buena, ha hecho contraer una voluntad que puede
llamarse general en ellos. Éste es el modo de que resulte la
voluntad general efectiva representada verdaderamente por la
voluntad del cuerpo nacional.
¿Tienen
los Grandes un poder real, un influjo nacional suyo propio, y
pertenecientes exclusivamente a su clase? Es indudable. Pero es
un abuso horrible, es una injusticia, es... No disputemos. Es
todo lo que Vd. quiera más ¿puede destruirse sin que el interés
general padezca en las actuales circunstancias? ¿No ve Vd. que,
destruyéndolo, se priva la nación de una fuerza que puede
contribuir a salvarla? ¿Sería cuerdo el hombre que en un
naufragio, viendo deshacerse su navío sobre la costa, y pudiendo
nadar para salvarse, llamase al cirujano para que le cortase un
tumor de un brazo, no porque le impidiese moverlo, sino porque
se lo desfiguraba? ¡Necio! ¿Quieres nadar con un brazo recién
destrozado y sangriento? Sálvate ahora, nada con el tumor, y
luego cúralo.
Los
Grandes tienen influjo, los Grandes se creen injuriados; el
clero juzga lo mismo; reclaman la constitución de España como
garante de sus derechos. Las Cortes actuales no se atienen ni a
constitución ni a principios generales. ¿La constitución de
España, no vale para la Grandeza, ni para el clero? -Es que
empezamos de nuevo ¿Vale para la Inquisición? -Es preciso
respetar las leyes- ¿En qué hemos de quedar, Señores de las
Cortes? ¿Qué tira y afloja es éste? Las Cortes debieran haber
sido el centro de la nación española, y si no se dan prisa a
enmendarse, van a separar en fragmentos lo poco que quedaba
reunido. Débiles y sumisas con los que no debieran temer,
orgullosas y tenaces con los que debieran reconciliar, se
humillan a los comerciantes de Cádiz, desatienden las poderosas
provincias de América, y se enajenan las voluntades de dos
corporaciones de influjo, la Grandeza y el clero.
Yo
aborrezco como el que más la aristocracia, y aunque respeto en
mi corazón a un clero como debe ser, si ha de llenar su sublime
objeto, soy enemigo declarado de la tiranía religiosa a que
suelen aspirar sus individuos; pero entre amar estos vicios a
que propenden el clero y la nobleza, y cerrar con ambos cuerpos
como quien ataca a moros, hay una inmensa distancia. Los
gobiernos españoles revolucionarios, siendo tan aristócratas y
preocupados como las circunstancias les han permitido, han
manifestado una emulación contra la Grandeza, que más que de un
deseo de desarraigar los vicios de su constitución, ha nacido de
envidia y de ansia por ponerse en lugar de ella. La Grandeza
española estaba infinitamente degradada; es verdad ¿pero por qué
no valerse de los individuos de provecho que había en ella? ¿Por
qué no se han acordado los gobiernos del Duque del Infantado,
hombre cuyos talentos e influjo pudieran servir a la causa, y
sólo se hizo memoria de que él cuando la Junta Central le quitó
el empleo que con tanto empeño le dio Fernando VII de Borbón?
Por la misma razón que nunca se quiso dar el mando del ejército
de Extremadura a Alburquerque, aunque nadie lo merecía tanto.
Por una emulación necia que sin libertar a España de sus males
antiguos en este punto de Grandeza, la expone a partidos no
favorables a su causa.
 Pero
¿es posible que gobiernos con tanto orgullo sufran el
abatimiento en que están las Cortes con respecto a los puntos
más importantes, vg. las rentas? El principio fundamental de la
libertad de los pueblos es que nadie, sino sus representantes,
pueda imponer contribuciones. ¿Y las Cortes, las Cortes
soberanas se ponen en la necesidad de mendigar de la Junta de
Cádiz, de dirigirle peticiones poco menos que en papel para
pobres de solemnidad? ¿Por qué, Pero
¿es posible que gobiernos con tanto orgullo sufran el
abatimiento en que están las Cortes con respecto a los puntos
más importantes, vg. las rentas? El principio fundamental de la
libertad de los pueblos es que nadie, sino sus representantes,
pueda imponer contribuciones. ¿Y las Cortes, las Cortes
soberanas se ponen en la necesidad de mendigar de la Junta de
Cádiz, de dirigirle peticiones poco menos que en papel para
pobres de solemnidad? ¿Por qué,
porque ha
sido su soberano placer dejar encender la guerra en América, y
privarse así de sus socorros, si no para siempre, por lo menos
para cuando más los necesitan, que es ahora. ¿No es esto un
delirio? ¿No es caminar a tientas? ¿No es arrojarse en el fuego
por no sufrir el humo?
El dinero
es absolutamente necesario para continuar la guerra. Las Cortes
deben ser el dueño absoluto de los caudales públicos. Si es que
temen agraviar al vecindario de Cádiz, concédanle en las
presentes circunstancias más representantes en Cortes que los
que debieran tener según su población, y destruyan esa Junta
rival que los desdora y los abate. Publiquen en seguida
empréstitos voluntarios; y si no prueban bien, forzados. Si no
basta esto hagan requisiciones; y si esto produce descontento,
retírense -pues es señal de que se quieren ya entregar a los
franceses-.
El hilo
del asunto me ha traído ya los: Defectos de las Cortes en su
conducta
El primero
y principal es el que acabo de indicar, y sobre el cual ha
hablado Vd. tanto en su papel: la conducta de las Cortes con
América. Ya conocerá Vd. que yo soy poco amigo de entrar en
filosofías porque no las entiendo muy bien, y aunque alguna vez
también el diablo me tienta, y arguyo, no quiero ahora meter la
hoz en mies ajena. Yo voy directamente a la práctica. La
Regencia anterior, la presente, las Cortes, y todos los que
hayan tenido parte en la conducta de España con sus Américas, no
deben a mi parecer llamarse injustos, sino delirantes. ¿Qué es
lo que se llama política en un gobierno? Según mi corto
entender, es el conocimiento que los que gobiernan una nación
deben tener del estado en que se halla, y se hallan las que
tienen conexión con ella, para acomodar su conducta a las
circunstancias, y sacar del estado de las cosas el mayor
provecho posible. Pues vea Vd. si hay modo más pintado de hacer
esto al revés, que el que han seguido los gobiernos españoles.
Voy a darle razón en cuanto han dicho respecto de los americanos
y verá Vd. que a pesar de esto resultan locos. ¡Yo soy Fernando
VII!, grita cada cual de las Juntas Provinciales, ¡Yo lo soy
más!, dice la Central, ¡Y yo como el mejor!, concluye la
Regencia. El ejemplo es poderoso, y al fin empieza a parecer un
Fernando VII americano, ¡Qué iniquidad! Ese Fernando es espurio,
es de contrabando; las fábricas pertenecen exclusivamente a la
península. Así será; pero el Fernando VII americano está a mil
leguas lo menos, y es difícil darlo por de comiso. ¿No se han
venido a buenas los de España, viendo que cada uno no podía
vivir por sí? ¿Por qué no admitir a este nuevo Fernando, que es
un valiente refuerzo, porque es más rico que todos juntos los
que están ya fundidos en uno?
¡Rico! Por
eso no queremos que se suba a mayores: venga su dinero, y
guardaré de pedir otra cosa. Sería una indignidad, un desdoro
que las Cortes se sometiesen a unas provincias que sólo han sido
colonias hasta ahora. La obediencia es lo primero. No, señores:
los pesos duros son ahora antes que la obediencia. Si los
americanos se irritan en negar socorros; si una guerra los
disminuye, o los detiene dos o tres años ¿qué prendero les dará
a Vds. un doblón por su soberanía?
A la vista
está el resultado: ahora tienen las Cortes que estar llorando
duelos a la Junta de Cádiz, y los que no han querido
condescender con los deseos de quince millones de hombres, que
podían y querían sacrificarle cuanto tienen, se ven obligados a
adular, a quince o veinte hombres, que se creen soberanos de
Cádiz, y que son enemigos natos de las Cortes.
Ésta es la
política de España respecto a su interior, ¿qué diremos respecto
a sus aliados? La piedra de escándalo ha sido el comercio libre.
Si se abre el comercio en las Américas, perecen los comerciantes
de Cádiz. Si no se abre perece la España, porque se ponen en
revolución las Américas. Si se abre el comercio se enriquecerán
los ingleses. También se enriquecerán los americanos, y unos y
otros son los que sostienen la causa de España. España no tiene
medios de hacer el comercio, y querer que no lo hagan otros es
ser verdaderamente el perro del hortelano. En una palabra como
la verdadera política consiste en observar de tal modo las
circunstancias que con una sola medida o paso se consigan
muchos, y buenos efectos, los políticos españoles parece que han
estudiado cómo con una determinación sola podrían causar muchos
y malos. La Resistencia a las pretensiones de América ha
empobrecido el erario de España, ha sujetado las Cortes a la
Junta de Cádiz, ha causado y causa devastación en las provincias
ultramarinas, y está excitando sospecha en los ingleses aliados.
¿Lo puede dudar nadie? Pues, ¿qué son ciegos, o bobos? ¿Piensan
que se han de embaucar con la estatua decretada por las Cortes?
La verdadera gratitud es más ingenua. ¿Están agradecidos a la
nación inglesa? Pues saltando está a los ojos la prueba de
gratitud que deben darle. Seamos hermanos: nuestra industria, y
la vuestra sea considerada como una misma. Entrad en nuestra
casa, comerciad con nuestras posesiones, y no haya emulación
para con hombres a quienes debemos nuestra existencia. Esto
aparecería siempre noble, aún cuando fuera en realidad hacer de
la necesidad virtud: hubiera evitado las revoluciones, y
asegurado al gobierno, y la nación inglesa, que los españoles no
son sus aliados sólo porque no pueden dejar de serlo. ¿Por qué
no dar con buena gracia lo que tienen que ceder por necesidad y
gruñendo?
El otro
gran defecto de conducta es la absoluta falta de atención a la
mejora del ejército español. Esto clama verdaderamente al cielo.
Apenas cabe en cerebro humano la idea de ponerse a disputar y
controvertir cómo y con quién se ha de casar Fernando cuando
está a la vista de las Cortes un ejército desorganizado, incapaz
de hacer nada en favor de la causa, y que, por falta de
disciplina, es la burla de los enemigos. Esto es lo que un amigo
mío que ha estado largo tiempo en España, nota con bastante
agudeza, en el carácter general que han mostrado sus gobiernos.
No hay que hablarles, dice, de la cuerda que tienen al cuello;
aunque están llenos de recelos del cáñamo que apunta en el
campo. ¿Qué han hecho las Cortes, qué han adelantado en este
importantísimo, y puede decirse, único punto que clama por su
atención? ¿Qué general ha sufrido un examen público de su
conducta después de las vergonzosas entregas y sorpresas que se
han visto?
¿Se ha
extinguido ya en España la antigua y propagada secta de
defraudadores de caudales públicos? ¿Se han convertido de
repente a mejor vida todos los proveedores, asentistas y los
empleados que revisan sus cuentas? Algún milagro de esta clase
debe haber sucedido; porque desde que hay Cortes no se ha visto
que se dé ni un paso hacia la reforma de este corrompidísimo
ramo; cuya corrupción es en gran parte el origen primitivo de la
inutilidad de los ejércitos españoles.
He dicho
bastante del paso de las Cortes con respecto a la Inquisición,
para que haya que repetir nada sobre él en este lugar. Pero
hablando de los defectos de conducta, éste se presenta, y
renueva constantemente en la memoria. La Europa, esperaba de las
Cortes que desarraigasen las preocupaciones funestas que aún
degradaban a aquél noble pueblo español ¿cómo podía temer que
ellas mismas viniesen a darles la fuerza y vida que por sí iban
perdiendo? Si la mayoría de las Cortes no cree que la
Inquisición entra en el número de las preocupaciones
más
funestas, si desean conservarla como se hallaba, o más bien
restituirla a su antiguo estado, inútil es tratar de
convencerlas. Si la mayoría de votos conviene en semejante
delirio, poco hay que esperar de las Cortes, y es de temer que
si no renuevan pronto sus individuos, ellas sean entre cuyas
manos se deshaga últimamente la España.
Habrá
muchos que no siendo tan enemigos como yo de la persecución
religiosa crean que este defecto de las Cortes es más
independiente de las demás cualidades de aquél cuerpo, que lo
que a mí me parece, y que como dije al principio, pueden tener
esta manía parcial, conservando un buen juicio para otras cosas.
Ojalá que así sea, y yo me engañe. Pero bien pronto hemos de ver
la prueba. Si después del desengaño de las derrotas y conducta
vergonzosa de sus generales, no adoptan el medio de formar un
ejército bajo generales ingleses, si no ponen a disposición de
éstos todos los medios que haya para este efecto en las
provincias en que deba reclutarse; si no tratan de hacer útil la
Galicia, poniendo allí de capitán general a un acreditado
general inglés que arme aquella numerosa población, la más a
propósito que tiene España para formar un ejército, la más a
mano para recibir socorros de Inglaterra, y para intimidar los
ejércitos franceses, ahora vayan a adelantarse, ahora estén
adelantados en la Península; si no tratan de poner otra Regencia
más activa, y despreocupada, que efectúe estos Planes, u otros
semejantes; si mientras se entretienen en inútiles debates dejan
arder las Américas en guerra por no tomar una determinación
noble, generosa, y absolutamente necesaria para el bien de
España; si aprueban las bárbaras medidas de la Regencia pasada
dejando que sigan su rumbo los generales, y gobernadores que
mandó allá, y que mejor estarían en España peleando contra los
franceses; si cierran los ojos mientras los españoles europeos y
americanos se degüellan unos a otros; si no dan un testimonio
decidido de que no perdonan medio para evitar estos horrores,
muy satisfechas con haberles declarado el parentesco de
hermanos; será inevitable decir que las Cortes deliran en
política igualmente que en puntos religiosos y dejarles con sus
Inquisidores a que presidan un auto de fe como Carlos II. |
|
Carta IV
En mala
hora, Señor Editor, vino su papel de Vd. a sacarme de mis
casillas, para que yo me vea ahora citado nada menos que en
Cortes, y con el Sr. Gallego a las barbas, que por las mías, que
me ha dado, aunque de paso, el más furioso par de dentelladas
que se han repartido a alma viviente. ¡Vamos, yo no sé qué se
tiene esto del mando! Según lo que dicen que decía el Sr.
Gallego en Cortes, le aseguro a Vd. que me gustó el tal señor.
Habla limpio, y algunas veces cuando se pierde la conversación
de modo que nadie puede desenredar el ovillo, entra su montante
tan a propósito que causa gusto el ver cómo da en la dificultad.
Yo aunque no le conozco más que para servirle, le había tomado
pía afición, y ya cansado de encontrar cosas que me disgustaban
en las Cortes, me acordé de una que me había parecido bien, y
por mis pecados fui a dar con el Sr. Gallego, creyendo que sería
un hombre acá a mi modo, liso y llano, que por un modo u otro le
había tocado parte de la Soberanía, pero que no se habría
endiosado con las glorias del mundo, de modo que hasta el
incienso le dé vascas. Pero por vida de tantos, que temo que no
se le puede decir buenos ojos tienes, sino con su pido y
suplico. ¡Qué desdén tan cruel de hombre! Si se dice que las
Cortes no tienen energía, y se manifiestan algunos defectos en
su constitución y proceder, son improperios. Si se le cuenta
entre los que pudieran dar esta energía que falta donde más
conviene, hace una advertencia para que se sepa que está tan
lejos de aprobar los delirios de Juan Sintierra como de
agradecerle la excepción que hace de él. Y sobre todo lo que le
llega al corazón, y lo corre como a un doncella, es ver su
nombre en tal mal lugar. ¡Pobre Señor, en qué delicadeza ha
venido a dar! Yo me temo que de resultas de esto salga
presentando una moción contra los que tomen su nombre en vano.
Más entretanto que sale la pragmática en que se arregle cómo y
cuándo es lícito nombrar al Sr. Gallego, y cuándo, y a quién se
ha de conceder el sublime honor de celebrarlo, permítame Vd. por
esta vez siquiera, que me aproveche de la ocasión, y goce aunque
indigno el honor de manosearlo un poco.
El Sr.
Gallego dice que Juan Sintierra se desata en improperios contra
la conducta del Congreso; y si el Sr. Gallego llama improperios
al decir, como dije, que las Cortes han errado mucho sobre los
puntos más importantes, tengo que añadir a lo dicho, que
examinando todos sus debates y lo hecho durante su
mando, se
ve que han acertado en muy poco, y que no se manifiestan
dispuestos a enmendar lo que han errado. Aquí de Dios y del rey,
Señor Gallego.
¿Qué se
debe a las Cortes? No hay que tomar las cosas en globo; yo no
quiero ni sobrecoger la opinión con generalidades; ni menos, a
pesar del poco de mal humor que me ha causado mi antagonista, es
mi ánimo pintar las cosas con negros colores, sin otro fruto que
causar desaliento. Porque las Cortes pueden hacer cosas muy
buenas, y porque no las creo corrompidas, ni mal intencionadas,
me ocupo alguna vez en pensar en ellas, y en contribuir por mi
parte a aguijonarlas, no obstante su soberanía; porque, amigo,
el solio bajo que se han puesto, está de tanto tiempo empapado
en adormideras, y tan afelpado de relumbrones, que a no
haber quien grite, y murmure, sería muy de temer que la mitad de
los diputados roncaran, y la otra mitad se divirtiesen
entretanto con los oropeles. No lo dude Vd. Hay mucha propensión
a ambas cosas en los que suben al mando en España. No porque sea
en España o Turquía (que luego salen con la nación a pleito),
sino porque en todas partes donde hubieran antecedido los
gobiernos que allí, sucedería lo mismo. Los hombres todos son
aficionados al oropel del mando aún más, a veces, que al mando
mismo; y mientras más ajenos han estado de mandar, más
aficionados al oropel todavía. Nada, nada puede curar de esto a
un gobierno nuevo, sino una perpetua censura; y cuidado que la
cura es muy necesaria, porque más pronta y completamente se
inutiliza un gobierno popular por la tiranía de vanidad, que por
la tiranía de poder: dos especies de tiranía muy distintas, que
yo veo en mi imaginación, y que como las más de mis cosas, mejor
las entiendo que las explico. Mas ¿apuesta Vd. algo a que muchos
de las Cortes y los que los observan de cerca me entienden?
Pero
¿dónde he venido yo a dar con esta digresión? Amigo, este vicio
y el de mal contentadizo descubren que soy viejo; mas ¿le parece
a Vd. que estoy tan distante del punto en que empecé? No, Señor:
en él estoy, porque una de las primeras cosas prácticas que
debieran haber hecho las Cortes, era destruir en el modo de
constituirse todo lo que pudiera llevarlas al despotismo de
vanidad, origen de los mayores vicios de la antigua Corte. Esa
declaración de la soberanía del pueblo, que tanto deslumbró a
Vd. (porque permítame Vd. decirle que está Vd. mal destetado aún
de sus Rousseaus y Helvetius), fue un mal principio, cuyas malas
consecuencias se están ya viendo en las Cortes, y hasta a Vd.
Mismo llegan. No quiero decir que el pueblo no sea soberano;
aunque creo que en metafísica ésta es una verdad de Pero Grullo,
y en la práctica no puede serlo más que como el gobierno de
Sancho en la Ínsula. Llame Vd. como quiera a los empleados; diga
Vd. que él los mantiene y los paga. Sancho no comerá sino a
discreción del médico, ni dará paso sin voluntad del mayordomo.
Esto es en cuanto a la inutilidad de semejante declaración para
causar bienes; que es muy otra cosa respecto de los males. Vea,
Vd., por ahora, los que ha hecho en las Cortes, y algo de los
que hará. El pueblo es soberano, dijeron las Cortes, para sacar
la consecuencia de que representando ellas el pueblo, en ellas
estaba la soberanía. Apenas usan la palabra soberanía, que en
este caso significa sólo un derecho abstracto, cuando la adoptan
en el sentido en que significa rey, ya las tenemos con el título
de Majestad, con guardias, y todo lo que pueda darles el aire de
un rey compuesto de muchos. Parece que esto es nada: pues vea
Vd. los efectos.
Por haber
levantado un obstáculo insuperable a la verdadera y eficaz
división de poderes, las Cortes son soberanas; luego son
absolutas. De ellas depende la división de poderes. De ellas el
reglamento que ha de dar las facultades al poder ejecutivo, y
por tanto de ellas depende el poder ejecutivo. Por muchas
facultades que le concedan, el poder ejecutivo de las Cortes
soberanas será cuando más como un general con firma en blanco:
siempre obrará como sirviente; jamás podrá tener el influjo que
necesita para manejar la gran máquina del estado. No hay
división de poderes donde uno no puede contrarrestar al otro,
donde las facultades propias de cada ramo no son independientes
del otro. Me dirán ¿cómo ninguna Regencia, sea con el reglamento
que fuere, contrapesará en España a las Cortes soberanas? Me
dirán ¿qué pueden hacer unos regentes a quienes su Majestad las
Cortes emplea en cuantas menudencias se le ofrecen diciendo «que
quieren que el Consejo de Regencia haga tal o tal»? Esto, más
que tener poder ejecutivo, es tener las Cortes unos ministros
que tienen otros ministros por bien parecer.
Pero éste
es pequeño inconveniente respecto del que precisamente ha de
resultar si la España queda libre de franceses, y llega a tener
no un poder ejecutivo de hechura de las Cortes, sino un rey
hereditario, sea quien fuere. Las Cortes se han dado la
sentencia de muerte en su Majestad, y su soberanía. Hagan la
constitución que hicieren, como esté fundada en semejante
declaración, el primero que se siente en el trono español con
tal cual talento, la destruye, como sucedió con la última de
Suecia.
Los
pueblos no son filósofos, ni saben hacer abstracciones. Un rey
que no es visiblemente rey como los que los pueblos conocen
desde que existe tal nombre, es para ellos o una persona
agraviada, o una persona abatida: agraviada si merece su
respeto; abatida, si ha excitado de algún modo su disgusto. En
este último caso el pueblo se complace en ver al rey mandado por
otros, y pospuesto visiblemente a otros: se complace en verlo
dejar de ser lo que él llama rey; y entonces más vale que no lo
haya, porque se envilece uno de los apoyos que debiera tener el
estado; el apoyo cuya esencia consiste en la veneración y el
respeto que le debe tributar el pueblo. Mas supongamos que el
rey tenga mérito personal, que no es preciso sea mucho para
encantar desde el trono. Ni él ni el pueblo podrán sufrir estos
actos positivos de sumisión, que son contradictorios con la idea
generalísima e indestructible que él y todos los pueblos tienen
de un monarca. El príncipe mejor dispuesto no podrá sufrir sin
pena cualquiera de estos alardes de su dependencia, y el pueblo,
esto es la masa de gentes que no tienen esperanza de disfrutar
de la especie de triunfo que gozan los que en su nombre los
exigen, estará siempre dispuesto a ponerse de parte del príncipe
y en contra de los que, por ser de condición más cercana a la
suya, son objetos más propios a suscitar su envidia. Sí; su
envidia, y aun estoy por decir su burla, que en este caso es su
hija primogénita. Los cuerpos populares deben tratar de
conciliarse el respeto por su firmeza y buen juicio en política;
pero cualquier tentativa a hacerse transferir parte de los
honores y pompa del monarca, en vez de conciliarles el respeto y
la veneración, los expone casi inevitablemente a lo contrario.
Esta especie de respeto ceremonioso no desdice en una persona
real y verdadera, a quien no podemos venir a perder la ilusión
por el trato común de la vida. Pero cuando se llama majestad y
soberano a una personalidad abstracta, en que lo que ven los
ojos son una porción de personas que cada cual tiene muy poco de
soberanía, y mucho menos de majestad, el juicio cede a la
imaginación bien pronto, y recae sobre el soberano metafísico el
desprecio y ridiculez que están pidiendo de justicia una gran
parte de las fracciones ambulantes que lo componen.
Así que
nada suele ser menos popular que los gobiernos que se llaman
populares, y mucho más cuando se levantan sobre las ruinas, o
sobre la desmembración del trono. Dígalo la Francia misma; y
ojalá no lo pueda ya empezar a decir Cádiz; que mucho me temo
que están echando de menos algo que se parezca a la antigua
Madrid, aunque reformada en esperanza. Si el partido filosófico
de las Cortes españolas hubiera tenido un poco de más tino, en
lugar de haber empezado con esas descargas cerradas de pólvora
sin bala, habrían empleado su influjo en ganar puntos prácticos
de que la nación sacase un provecho duradero, y no una vanidad
transitoria de que ni aún ellos gozan a derechas. Fernando VII
ni ningún otro príncipe que viniera a ocupar el trono en su
falta se vería jamás tentado a abatir, o acaso destruir
lentamente las Cortes, si éstas no provocasen su orgullo cada
día con nombres y ceremonias que son más humillantes para
semejantes personas, que la disminución efectiva de la mayor
parte de su poder anterior. Yo no sé si llamar inconsideración o
vano orgullo a este proceder de las Cortes; porque con poco que
sus miembros ilustrados hubiesen parado la atención en la
constitución inglesa, en ese modelo de prudencia y saber
práctico que está a la vista de todos los que quieran tomar el
trabajo de estudiar las cosas en sus fuentes; con poco que
hubieran atendido al modo con que se hizo en ella la revolución
política que ha tenido los efectos más reales y benéficos de
cuantas se han hecho en el mundo, habrían aprendido a sacar
partido aun de las preocupaciones mismas de los pueblos, y a
conseguir realidades, desentendiéndose de vanas apariencias.
 En
su mano tuvo el parlamento y el pueblo de Inglaterra hacer del
reino lo que quisieran cuando Jacobo II perdió el derecho a la
corona, atentando contra la constitución del reino. A discreción
del parlamento estaba el disminuir el poder real cuanto
quisiera, y el recibir al monarca a quien convidaba con un
trono, bajo los términos que gustase presentarle. Pero los
profundos políticos que trabajaron en la admirable revolución
que ha dado ya cerca de siglo y medio de prosperidad a este
reino, y que aún lo mantiene en su mayor vigor y hermosura,
sabían demasiado para pagarse de apariencias; y sin permitirse
el menor tono de superioridad con un príncipe a quien aún no
habían jurado obediencia, encerraron en poquísimas y moderadas
condiciones cuanto puede apetecer el espíritu más libre e
independiente, por salvaguardia eterna de sus derechos. Sabían
estos varones venerables que si ha de haber un rey, es para que
tenga en sus manos las riendas del gobierno, y como dice el
elocuente Burke, «pocos títulos tendrían a su fama de sabiduría,
si no hubiesen acertado a asegurar su libertad de otro modo que
debilitando a su gobierno en sus operaciones, y haciéndolo
precario en su posesión del mando». Dejaron pues a sus reyes en
el pleno goce de cuantos honores y títulos habían tenido de
tiempo inmemorial en Inglaterra; pero le hicieron jurar los
artículos que creyeron necesarios al goce y conservación de los
derechos, que como herencia innegable habían heredado de sus
mayores, y exigieron su libertad, y los medios que juzgaron a
propósito para conservarla, no a título de árbitros y señores de
la corona, sino bajo el de vasallos que tienen derecho a pedir
que el monarca les conserve sus fueros. Así es que en el mundo
no ha habido monarcas más respetados que los reyes de Inglaterra
lo son por la constitución y las leyes. Al tiempo mismo que
ponen reglas inviolables a su poder, le llaman nuestro rey y
soberano Señor: a su nombre hablan estas leyes, y en su nombre
se ejecutan; el parlamento no existe sin el rey; y aunque no
puede haber ley sino por la unanimidad de los tres brazos de la
legislatura -rey, pares- y comunes éstos dos jamás se dice que
mandan: el rey es el que sólo ordena con consejo de sus fieles
Lores y Comunes. ¿Es menor acaso el poder de las cámaras porque
no lo expresan en términos de superioridad o igualdad de
jerarquía? Nada menos: antes por eso mismo es más eficaz y
duradero. El monarca que deriva su sólido poder de unas leyes a
cuya formación contribuye, y que aún cuando limitan sus
facultades le profesan una veneración religiosa y le prescriben
reglas en su nombre mismo, no puede jamás tener interés en
destruir lo que es la basa única de esta especie de adoración
que goza, no puede aspirar a formarlas por sí solo, porque en el
mero hecho quedarían destruidas las leyes fundamentales a que
debe el ser monarca, y sólo tendría el débil y precario apoyo de
la fuerza para hacerse obedecer de sus pueblos. En
su mano tuvo el parlamento y el pueblo de Inglaterra hacer del
reino lo que quisieran cuando Jacobo II perdió el derecho a la
corona, atentando contra la constitución del reino. A discreción
del parlamento estaba el disminuir el poder real cuanto
quisiera, y el recibir al monarca a quien convidaba con un
trono, bajo los términos que gustase presentarle. Pero los
profundos políticos que trabajaron en la admirable revolución
que ha dado ya cerca de siglo y medio de prosperidad a este
reino, y que aún lo mantiene en su mayor vigor y hermosura,
sabían demasiado para pagarse de apariencias; y sin permitirse
el menor tono de superioridad con un príncipe a quien aún no
habían jurado obediencia, encerraron en poquísimas y moderadas
condiciones cuanto puede apetecer el espíritu más libre e
independiente, por salvaguardia eterna de sus derechos. Sabían
estos varones venerables que si ha de haber un rey, es para que
tenga en sus manos las riendas del gobierno, y como dice el
elocuente Burke, «pocos títulos tendrían a su fama de sabiduría,
si no hubiesen acertado a asegurar su libertad de otro modo que
debilitando a su gobierno en sus operaciones, y haciéndolo
precario en su posesión del mando». Dejaron pues a sus reyes en
el pleno goce de cuantos honores y títulos habían tenido de
tiempo inmemorial en Inglaterra; pero le hicieron jurar los
artículos que creyeron necesarios al goce y conservación de los
derechos, que como herencia innegable habían heredado de sus
mayores, y exigieron su libertad, y los medios que juzgaron a
propósito para conservarla, no a título de árbitros y señores de
la corona, sino bajo el de vasallos que tienen derecho a pedir
que el monarca les conserve sus fueros. Así es que en el mundo
no ha habido monarcas más respetados que los reyes de Inglaterra
lo son por la constitución y las leyes. Al tiempo mismo que
ponen reglas inviolables a su poder, le llaman nuestro rey y
soberano Señor: a su nombre hablan estas leyes, y en su nombre
se ejecutan; el parlamento no existe sin el rey; y aunque no
puede haber ley sino por la unanimidad de los tres brazos de la
legislatura -rey, pares- y comunes éstos dos jamás se dice que
mandan: el rey es el que sólo ordena con consejo de sus fieles
Lores y Comunes. ¿Es menor acaso el poder de las cámaras porque
no lo expresan en términos de superioridad o igualdad de
jerarquía? Nada menos: antes por eso mismo es más eficaz y
duradero. El monarca que deriva su sólido poder de unas leyes a
cuya formación contribuye, y que aún cuando limitan sus
facultades le profesan una veneración religiosa y le prescriben
reglas en su nombre mismo, no puede jamás tener interés en
destruir lo que es la basa única de esta especie de adoración
que goza, no puede aspirar a formarlas por sí solo, porque en el
mero hecho quedarían destruidas las leyes fundamentales a que
debe el ser monarca, y sólo tendría el débil y precario apoyo de
la fuerza para hacerse obedecer de sus pueblos.
Esto es lo
que debieran haber imitado las Cortes; no porque esté en la
constitución inglesa, sino porque está fundado en la experiencia
de la naturaleza humana. Los teóricos en política, cuando hablan
de división y equilibrio de poderes, ponen su empeño en hacerlos
estar en una especie de pugna continua; como si el modo de hacer
concurrir dos o más fuerzas a un fin, fuera oponerlas unas
otras; o como si pudiese haber una pugna que no terminase en la
destrucción de todas las fuerzas menos una, o en la reunión de
todas en ella. El problema político no consiste en oponer, sino
en concordar, y el arte no está en hacer que los varios poderes
se miren con celos y desconfianza, sino con mutuo interés de
protección: la constitución de un gobierno mixto será perfecta
cuando haga sentir al rey, que su poder y dignidad dependen de
conservar los fueros de su pueblo en las leyes que los
prescriben; al pueblo, que la conservación de las leyes que ama
depende de conservar su poder y dignidad al rey.
Como el
defecto de la constitución cual se hallaba últimamente en España
era un poder en el rey no limitado por leyes, independientes de
su mera voluntad, nada más había que hacer que resucitar las
Cortes españolas, y establecer o aclarar el derecho de la
nación, de que no debe reconocer otras leyes que las hechas y
publicadas en Cortes. ¿Incluye la declaración de esa Soberanía
(odiosa donde ha de haber un rey), incluye digo, alguna cosa
práctica y útil para la nación, que no esté inclusa en aquel
derecho antiguo y venerable? Añadiérase a esta ley
fundamental la de que sólo en virtud de una ley hecha en Cortes
se podía obligar a un español a pagar contribuciones, y los
españoles percibirían que eran soberanos de su haber y
propiedades. Declarárase que sólo en virtud de las leyes se
podía poner en prisión, desterrar, o imponer otra cualquier pena
a un ciudadano, y éstos conocerían lo que son y valen sus
derechos personales.
Hubiérase
hecho esto, que bien fácil era, y el rey que haya de venir no
tendría nada que aborrecer en la constitución de su reino; y el
pueblo le amaría al momento, porque al momento entendería sus
ventajas. Pero, no Señor, el caso es hacer un libro que se llame
constitución, y entre tanto que diez o doce diputados saquean
sus bibliotecas y las ajenas para llenar un molde de
constitución a los Sieyés, el pueblo que como los muchachos
pregunta al ver una cosa nueva ¿para qué sirve?, pierde la
paciencia esperando que se le diga para qué sirven las Cortes, y
se prepara a que al ver el libro y no entenderlo se responda él
mismo, para nada.
Y tendría,
en parte, razón si las Cortes siguen ese rumbo. La constitución
hecha así no sirve para nada. Hoy saldrá, y mañana se verá que
hay que hacer una adición; al siguiente que es preciso
interpretar un artículo, luego que se ha escapado un caso, y en
fin, se verá todo lo que la imprevisión produce en materias tan
complicadas, que no hay saber humano que pueda abrazarlas en un
punto de vista.
Las Cortes
están perdiendo tiempo y crédito con ese empeño de hacer una
constitución por teoría, y pudieran haber adelantado mucho para
hacer una por experiencia. La parte más difícil e importante de
la constitución no es ese mal entendido equilibrio de poderes
que ya he impugnado, y que está reducido, en lo que tiene de
real y verdadero, a que las leyes no sean efecto de la voluntad
de ninguno de los poderes por sí solos; lo que necesita gran
miramiento y tino son los principios constitucionales del poder
judicial; de ese poder de quien depende cuanto es y cuanto tiene
el ciudadano; de ese poder que es el origen, el propagador, y la
defensa del espíritu público, el conservador de las leyes que
constituyen la verdadera patria; ese poder que bien establecido,
corrige o hace insensibles las faltas de constitución en los
otros; y mal organizado en lo más pequeño se convierte en
instrumento de opresión y tiranía, en propagador de la
corrupción pública. A la organización del poder judicial
debieran haberse dedicado las Cortes desde el primer momento; no
por sistemas formados de una vez, sino por ensayos que
preparasen la completa reforma, e hiciesen ver cuál es la que
conviene más al pueblo español en sus circunstancias.
Dos o tres
cosas se han propuesto en las Cortes sobre estas materias; pero
aun cuando han aprobado tal cual propuesta, ha sido parando
ligeramente la atención sobre ella, como si se quisiesen
reservar para hablar sin término sobre puntos más favoritos,
como la división de provincias, que están en poder de los
franceses, el sistema de rentas, que no hay de quién cobrar, y
el casamiento de Fernando VII, que no sabemos si está destinado
por Napoleón a celibato perpetuo. ¡Cuánto más valiera que
hubiesen empleado varias sesiones en tratar de dar un paso
fundamental para la administración de justicia estableciendo
jurados, y discutiendo el mejor modo de introducir esta
institución saludable del modo que produjese el mayor bien
posible en España!
Algo han
dicho los papeles públicos, sobre que se había determinado que
debía ser uno el juez que declarase el delito, y otro el que
impusiese la sentencia, ¿pero qué es esto sino una imitación de
lo que menos importa, y es sólo una consecuencia accesoria del
juicio por jurados? Las ventajas esenciales de los juries son:
l.ª) la
independencia absoluta en que ponen la vida y propiedades de los
ciudadanos; la certeza moral de que el acusado no puede tener en
contra sino las pruebas que hubiere del delito, y de que en su
condenación no pueden tener parte las pasiones; 2.ª) su influjo
saludable sobre la moral pública, en cuanto inspiran en los
ciudadanos respeto a las leyes, de que se ven constituidos
instrumentos; veneración a la santidad del juramento, de que ven
depender la vida de los acusados, y de que otro día puede
depender la de cada uno de ellos, o su libertad, o haberes, y en
fin, 3.ª) un respeto profundo, sin mezcla de temor u odio
servil, a los jueces que por medio de este admirable
establecimiento de los juries, son órganos impasibles de la ley,
y meros ejecutores de lo que dicta en cada caso la razón humana,
separada cuanto es posible de las imperfecciones y flaquezas con
que se encuentra mezclada en cada individuo de por sí. A lograr
estas y otras muchas ventajas, si las conocen, o a probar su
realidad si las dudan, debiera haberse dirigido la atención de
las Cortes. Por lo menos, cuatro de los cinco días de debates
acerca de Fernando VII, hubieran estado mejor empleados en
discutir si esta institución, que tan admirables efectos ha
producido en Inglaterra; si esta institución que ha conservado
las semillas de su libertad en los tiempos más calamitosos que
recuerda su historia, puede o no empezarse a establecer en la
nación española, en quien, como en un pedazo de tierra movible
combatido por las aguas, es necesario sembrar no las yerbas más
vistosas, sino las que más y más pronto arraiguen.
¿No
debieran discutir las Cortes sobre qué puntos, o en cual género
de juicio sería conveniente empezar a introducir jurados? ¿Si en
las materias de libertad de imprenta?, como Vd., Señor Editor,
propuso; ¿por qué parece que en estos juicios la aplicación de
la ley depende en muchos casos del estado de la opinión, como en
libelos inflamatorios, y cuanto concierne al honor de los
ciudadanos? ¿O si sería más conveniente empezar por los juicios
meramente criminales? Porque la gravedad de la sentencia que
amenaza al delincuente en muchos de ellos, debe conciliar a los
jurados y su empleo el respeto más reverencial; porque la
decisión de estas causas y la averiguación del hecho está más al
alcance, y más sujeta a las leyes comunes de la evidencia, que
conoce la buena razón de cualquier hombre, mucho más que en las
complicadas causas civiles. Aun por esto, la práctica en España
ha sido hasta ahora hacer empezar la carrera de la judicatura
por las alcaldías del crimen, disponiendo que después de algunos
años subiesen estos mismos individuos a oidores. Estos asuntos
merecían emplear el saber de las Cortes en su examen; y no que,
más que pese a quien pesare, se emplean en hablar de mil cosas
que ningún resultado tienen, más que entretener la conversación
por algunas horas, a veces vagando de una en otra como en una
tertulia.
¿Qué se
debe a las Cortes? Nada todavía en materias de legislación; nada
que se haya arraigado en el corazón del pueblo, y que pueda
sobrevivir a una mudanza, que puede acontecer cuando menos lo
esperen. Nada; porque han querido hacerlo todo de una vez. Nada;
porque han querido hacerlo todo por un sistema abstracto,
perdiendo la ocasión de hacer las mejoras parte por parte, como
quien da las medicinas a un enfermo, conforme a las
circunstancias.
Necesita
ahora un calmante, luego un tónico, de allí a un poco un
cáustico. Aquí están a mano; pero, no: tenga paciencia, hasta
que estén distribuidos en una botica, que estamos haciendo,
según la Farmacopea.
¿Qué se
debe a las Cortes, en favor de la libertad física de la España,
en favor de sacar del yugo a los que gimen en las provincias
ocupadas? Obsérvese cómo subsiste en su fuerza todavía la
observación, demasiado verdadera, de que la actividad militar de
las provincias ha estado en España en razón inversa de su
proximidad al gobierno soberano. Un puñado de franceses sitian a
Cádiz; allí se están. Una acción pudiera haber decidido ahora la
suerte de las Andalucías, y casi aniquilado el ejército francés
de España, reunido en Extremadura; pero el gobierno soberano no
tiene más que once mil hombres que mandar a Extremadura, y los
franceses han querido aparecer superiores en número a un
ejército aliado de tres naciones, en que la más interesada tiene
menos tropas que las otras.
¿Qué se
debe a las Cortes en punto a consolidar el poder en manos del
ejecutivo para hacer que todas las fuerzas de la nación
contribuyan, según pueden y quieren, a la libertad del reino? En
Cataluña se han hecho prodigios de valor y sacrificios
increíbles en favor de la libertad; pero ¿ha tenido algún
influjo en ellos el gobierno soberano? Todo indica que muy poco
o ninguno; pues ni para poner un capitán general a su gusto
parece que lo han tenido. En Galicia todo ha dormido hasta
ahora; ojalá el movimiento favorable que empieza a tomar, sea
efecto de las combinaciones del gobierno y no de circunstancias
pasajeras de los ejércitos enemigos. El principado de Asturias
ha estado ocupado por cinco mil franceses hasta que han querido
dejarlo; Valencia se maneja a su modo; las guerrillas se ayudan
como Dios les da a entender, y todo el enlace de la máquina está
reducido a un oficio a las Cortes o a la Regencia de cuando en
cuando.
Pero el
mayor que se debe a las Cortes lo he guardado para el punto de
medios y arbitrios para hacer la guerra. ¿Qué se debe a las
Cortes en punto de rentas? Haber cegado el manantial único de
donde podían esperar tesoros, por no perturbar el que sólo les
podía proporcionar auxilios pequeños y pasajeros: haber cegado
aquél, sin haber podido beber un sorbo en éste. En vano se
enfurecen porque se les dicen las verdades. Por condescender con
las ideas limitadas de una parte del comercio de Cádiz se dio la
señal de guerra en América; por la misma condescendencia no se
ha tratado de apagarla; en México se llenan de agua las minas;
en Potosí las toman los insurgentes; lo poco que hay, tienen los
gobernadores que gastarlo en armamentos. El erario no tiene un
cuarto, y los comerciantes de Cádiz dicen que no pueden haber un
empréstito. Las Cortes debaten sobre las propuestas del ministro
de hacienda; se arguye sobre el expediente que propone, de
conceder la exportación de géneros ingleses con un derecho de
cinco por ciento, y la resolución es ninguna. ¿Quién los ha
traído a este punto? Su conducta con América. Digan, si no, cuál
es el medio eficaz que han empleado para atraer por bien a los
habitantes, para no excitar la guerra civil, para acomodarse a
las circunstancias, y sacar de ellas todo el partido posible; el
partido más necesario dinero, dinero. No, no; soberanía: lo
dijeron una vez, y es preciso ser soberanos o reventar. Los de
América empiezan a argüir también con su soberanía; y en lugar
de partir la capa y darse todos por buenos, allá van los Venegas
y los Elios: «Última razón de reyes Son la pólvora y las balas».
Amigo, yo
lego soy; pero cuando se trata de razones no se la doy sino al
que me responde una por una. Las absolutas, como las gasta mi
Señor Gallego, no me convencen más que los cañonazos que se
tiran sobre esta materia. ¿Pero quién ha elevado a Juan
Sintierra, o su amigo el autor del Español a la dignidad de
censores de las Cortes y de sus procederes? Los que dijeron «que
el derecho de traer a examen las acciones del gobierno es un
derecho imprescriptible que ninguna nación debe ceder sin dejar
de ser nación»; los que para no defraudar a la nación de este
derecho imprescriptible concedieron la libertad de la imprenta
en España. Pero Juan Sintierra no pertenece a la nación.
Pertenece a ella el autor del Español que se vale de los
pensamientos de Juan Sintierra. Pero el autor del Español está
ya, o estará proscrito en España. ¡Bravo, Señores! ¿Por qué usa
del derecho imprescriptible? ¿Es esto lo que se debe a las
Cortes? |
|
Carta V
A
las damas españolas que hayan tomado parte en la representación
que a nombre de aquellas Señoras se ha impreso en Cádiz,
dirigida al Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña.
Muy
Señoras mías:
Aunque es
cosa terrible y recomendación malísima el tener que empezar a
hablar con damas citando tiempos pasados, y suspirando entre
clientes un yo me acuerdo, la carta o representación en que Vds.
comunican sus sustos a S.M.B. ha excitado en mí tales memorias,
que reverdeciéndoseme estas avellanadas entrañas con una ternura
que ya no puede ser sino de padre_abuelo, he resuelto tomar la
pluma con el objeto de calmar, cuanto esté de mi parte, tan
interesantes temores. Porque han de saber Vds. que habrá como
cosa de medio siglo que pasé una considerable parte de mi
juventud en Cádiz, y aunque no conozco las tímidas bellezas que
dirigen el memorial, todavía tengo presentes a algunas de las
mamás que habrán mezclado en él sus temores y súplicas, y por
vida mía que eran como soles, aunque entonces andaban a la
amiga.
Pero ya
oigo que, con aquella viveza impaciente que con tanta gracia
suele daruna respuesta antes de escuchar la pregunta, no hay una
tertulia en Cádiz; en que no se escuchen mil ¿y qué tiene que
ver Juan Sintierra con nuestra representación? ¡Jesús, qué
majadero! ¿Lo han hecho acaso ministro? Quite Vd. allá: no lea
Vd. eso. ¡Habrá semejante tabardillo! Mas aunque todo esto me lo
figuro como si lo viera, no dudo que pasado el primer refregón,
la curiosidad ha de abogar por el pobre viejo, y mi carta ha de
ser leída. ¿Qué digo yo leída?, y agradecida también, porque con
toda esa bulla sé que tienen Vds. un corazón como la seda, que
no puede guardar enemiga, ni aun después de descargar su
indignación con un abanicazo.
Pues iba
diciendo, o empiezo a decir, Señoras mías, que la representación
me ha causado la mayor lástima del mundo; no porque yo crea que
hay el menor motivo para que se angustien esos corazoncitos,
sino porque según veo, los hombres deben estar tan ocupados en
guerra y política, que olvidan a Vds., y las dejan estar
cavilando a solas todo el día. Así me parece, hablando
seriamente.
Porque
¿cómo había yo de creer el buen juicio y madurez de los
españoles que no hubiese uno que consolase a Vds., y calmase
esos temores que exponen en su carta, cuando Vds. mismas se dan
las más satisfactorias respuestas al exponerlos, cuando Vds.
hacen una relación de los beneficios que han recibido de la
nación y gobierno británico, y aseguran que un torrente de
gratitud arrebata su consideración; ni se oyen, ni se ven, ni se
tocan entre Vds. más que dulces expresiones, nobles objetos, y
monumentos perpetuos de gratitud eterna hacia sus bienhechores?
¿Cómo había yo de creer, repito, que si hubieran Vds. consultado
su representación con un español como los que yo conocí en mi
tiempo, les había de haber dejado dirigirse, nada menos que al
Rey de la Gran Bretaña para que les desvaneciese las dudas que
según la representación misma, han excitado los agentes de
Napoleón, acerca de la conducta e intenciones del gobierno
británico? ¿Cómo podría permitir que hablando Vds. por ellos les
atribuyesen la inconsecuente timidez que en damas puede pasar
por gracia, pero que en hombre sería indecente, ya fuese
afectada, ya fuese verdadera? Cómo hubiera dejado que los
aliados viesen todo aquello de que «con tan vivos colores saben
mostrar los perversos agentes de aquel tirano sus inicuas
interpretaciones sobre vuestra acrisolada conducta, la de
vuestro gabinete y generales de vuestros ejércitos, que han
conseguido se propaguen hasta entre los más fieles patriotas. Y
si no es posible que triunfen jamás de la sincera y firme
confianza que tienen todos los españoles en vuestros soberanos
auspicios, han logrado no obstante promover la funesta
vacilación, y la mortal angustia en algunos corazones tan
pusilánimes en sus dudas, como reprehensibles en la inacción de
manifestar a V.M. estos incidentes, inventados acaso por la
astucia de aquellos viles satélites, o por lo menos exagerados,
y falsamente interpretados por su refinada malicia; pero
incidentes, Señor, que podrían ofrecer un día resultas muy
desagradables entre las grandes naciones aliadas...». Por Dios,
niñas (hubiera dicho quitándose el habano de la boca), todo eso
es changuí... Esténse Vds. quietas, y no vayan con esos cuentos
a Inglaterra, porque dirán que acá alborotamos a nuestras
mujeres con chismorrerías, o que las echamos delante como cuando
se empieza un motín.
Así me
parece que hubiera concluido el asunto uno de aquellos majos
rancios que en mi tiempo, y antes que se hubieran llenado las
salas de estrado de petimetres a la francesa, no abrían la boca
sino para decir una gracia o una sentencia, y sabían curar
miedos mujeriles a las mil maravillas. Pero verdaderamente, es
vergüenza que los que Vds. ahora padecen tengan su origen en sus
mismos contertulios, y que vengamos a salir con que no hay quien
cure de histéricos en Cádiz, y que es obligación del gobierno
inglés el mandar allá la receta.
¿Y a qué
se reducen los temores de que han contagiado a Vds. esos
señores?
O yo he
perdido el tino, o no hay medio humano de encontrar la menor
razón de ellos en la carta. Permítanme Vds. que les ponga
delante de los ojos los párrafos mismos de su representación, y
acaso Vds. verán que, como sucede no pocas veces, basta pararse
para que se desvanezca el objeto que atemoriza.
«Todos
(los agentes de Bonaparte, según la representación) han
pretendido inspirarnos odio a vuestra persona, desconfianza en
vuestro gobierno, y aversión hacia vuestros súbditos: nos han
pintado a los caudillos de vuestras armas como unos ineptos,
suspicaces, y asoladores de nuestro suelo, atribuyéndoles mengua
en la capitulación de Junot sobre Lisboa; cobardía, robos y
tropelías en la retirada de Moore sobre Galicia; entorpecimiento
en los movimientos ulteriores a la victoria de Talavera;
indiferencia en las pérdidas de Ciudad Rodrigo y Badajoz;
inconstancia en el malogrado ataque de los campos de Chiclana;
arrepentimiento e inacción en los triunfos de la Albuera, y
últimamente apatía y mala fe en los planes decantados para la
desunión del grande ejército combinado de las tres potencias
sobre el Guadiana. Así pretenden, Señor, que lancemos de nuestra
consideración la grata memoria de los héroes de la Gran Bretaña:
del solícito Dahymple, del esforzado Moore, del intrépido
Graham, del valiente Beresford, del activo, del bravo, del
invencible Wellington humillador del arrogante Mussena».
 ¿Conque
todo eso pretenden? ¿Conque esos bribones de satélites de
Bonaparte quieren que Vds. tengan por ineptos, suspicaces, y
cobardes, a los que Vds. mismas llaman activos, solícitos, e
invencibles? Pues seguramente no es menester recurrir a S.M.B.
para deshacer tan rara dificultad _porque sino es que por la
condescendencia de oír a semejantes truhanes, se han llegado
Vds. a infestar con sus opiniones, no hay que salir de la sala
para concluir el asunto, diciéndoles con el airecito que Vds.
saben, que son unos pillos empleados en sembrar cizaña_ y
poniéndole un remate al discurso con dos o tres exclamaciones de
¡enredadores! y ¡franceses!, mis hombres se quedarían tamañitos,
y se les quitaría la gana de ir con embajadas de Bonaparte a las
damas españolas. ¿Conque
todo eso pretenden? ¿Conque esos bribones de satélites de
Bonaparte quieren que Vds. tengan por ineptos, suspicaces, y
cobardes, a los que Vds. mismas llaman activos, solícitos, e
invencibles? Pues seguramente no es menester recurrir a S.M.B.
para deshacer tan rara dificultad _porque sino es que por la
condescendencia de oír a semejantes truhanes, se han llegado
Vds. a infestar con sus opiniones, no hay que salir de la sala
para concluir el asunto, diciéndoles con el airecito que Vds.
saben, que son unos pillos empleados en sembrar cizaña_ y
poniéndole un remate al discurso con dos o tres exclamaciones de
¡enredadores! y ¡franceses!, mis hombres se quedarían tamañitos,
y se les quitaría la gana de ir con embajadas de Bonaparte a las
damas españolas.
«De
vuestro gobierno (continúa la representación) nos presentan mil
datos denigrativos de su política: nos dicen que sus enérgicos
esfuerzos tienen una sublime apariencia en nuestra defensa, y
una idea de realidad en nuestra destrucción; que en mil
ocasiones en que hubiera podido decidir nuestra gloriosa lucha,
lejos de mostrar vehemencia ha ostentado una tibieza
indisimulable; que habiendo podido destacar de una vez sobre
nuestra península fuerzas irresistibles, y adelantar las
hostilidades hasta los Pirineos, ha mostrado una retracción
maliciosa en sus resoluciones y coartado mezquinamente las
facultades de vuestros generales en España; que en el mayor
ardor del belicoso Reino de Galicia no quiso acceder a las
súplicas de sus diputados, negándoles hasta por el dinero los
fusiles que abundaban en vuestras armerías de Londres; que
habiendo ostentado siempre su prodigalidad, derramando tesoros
entre cuantas potencias han sostenido guerras momentáneas contra
Napoleón, sólo prestó auxilios a nuestras provincias para
empeñarlas en la sangrienta lucha, negándose ya a continuar sus
socorros, o prestándose a darlos en tan mezquinas sumas, y con
fines tan siniestros y restricciones tan violentas, como
desconformes a la magnanimidad y constancia de la Nación
Española; que la idea de separación de nuestras Américas (golpe
mortal para ellas, para su digna Metrópolis, y quizás para vos
mismo ) no sólo es grata a vuestro gabinete, sino que está
sostenida por un plan de oculto manejo, citando hasta
contestaciones duras entre los comandantes de vuestras fuerzas
navales sobre Caracas; y Buenos Aires con los encargados de
nuestro gobierno para estrechar su bloqueo; y por último, que
repetidas veces ha exigido vuestro ministerio condescendencias
humillantes para el acreditado esplendor de nuestros dignos
guerreros, y repugnantes a la dignidad, y a la plenitud de la
Soberanía española».
¡Válgate
Dios por política! ¿Quién ha sido el amanuense o secretario que
semejante párrafo de plomo ha introducido en la producción a que
prestan su nombre las Mariposas de Europa? ¡Oh!, esto no lo
perdonaré en mi vida, que aunque un poco temblón, todavía tengo
mis humos de galán, y no puedo sufrir que se quiera hacer creer
que semejante sarta de desatinos, que semejante plasta de pasmo
y de malicia pudiera grabarse en la memoria de ninguna española,
aun cuando fuese fea, beata, y hubiese cumplido los cincuenta.
¡Vean Vds.
con lo que sale el tal francés que se acoge a las faldas
españolas!
Que
Inglaterra hubiera podido decidir la lucha de España en mil
ocasiones _sin duda alguna_ y sin gastar dinero ni gente. Que
podía destacar de una vez fuerzas irresistibles sobre la
Península, y adelantar las hostilidades hasta los Pirineos. Eso
quisieran los Monsiures, para asustarme a las damas españolas.
Con que si ahora que apenas pueden los ingleses a fuerza de
habilidad contener a Marmont fuera de Portugal, las ponen en
cuidado sobre las intenciones que este gobierno puede tener de
esclavizarlas, buena sanfrancia se armaría si fuese allá a la
vez ese ejercitazo que pudiese barrer a los franceses hasta los
Pirineos, quedando hecho árbitro del país. Pero la dificultad no
está en eso, Señoras mías, sino en que esos ingleses como
castillos, rubios y colorados que da gloria el mirarlos en esa
calle Ancha, tardan más de veinte años en ponerse capaces de
irse a matar por Vds., y si se mandan todos juntos, no sabremos
qué hacer de las damas españolas en caso de un desmán. Pero ¿es
posible que también haya complicado a las Señoras en materias de
rentas, cuando por su naturaleza sólo están destinadas a
gastarlas, según he oído a más de un millón de maridos? ¡Vaya!
si vinieran Vds. a Inglaterra, de quien esos contertulios se
quejan que no manda dineros a España, se habían Vds. de hacer
cruces al ver comprar una india con tiras de papel, que por
ninguna de ellas habían de dar en Cádiz un abanico. ¡Es muy
gracioso que con diez millones de hombres se quejen esos
caballeros de que Inglaterra no les manda gente, y con las minas
de México y Potosí abiertas se enojen porque no les mandan pesos
duros! ¿Pero qué hay de extraño en que se dé oídos a tales
quejas, si han hecho creer que con el dinero en la mano, no
quieren los ingleses vender fusiles a los diputados de Galicia?
¿Y las Américas? ¡Oh, en eso no volveré yo a meterme! No, no:
que le pregunten a mi amigo el autor del Español, cómo ha salido
con sus argumentos, sobre la locura como él lo llama, de
declarar guerra a Caracas y Buenos Aires, y no contentarse con
que mandaran los pesos duros que ahora piden los tertulios a
Inglaterra. Y también eso de hablar con dureza a Elío. No, eso
no me gusta; Elío llevaba allí una comisión... cosa ligera, no
más que ahorcar a la Junta de Buenos Aires; y es muy fuera de
término que con semejantes durezas como gastan los almirantes
ingleses, no le dejasen añadir a la cuelga dos o tres capitanes
de buques mercantes británicos que vendían géneros a los
insurgentes. Pero los ingleses lo pagarán, según dicen los
señores tertulios: los ingleses pagarán el delito de no hacer la
guerra en América, a lo cual estaban obligados desde que la
Regencia se dignó declararla (aunque pudiera muy bien haberla
evitado, por el mero hecho de que estaban haciendo otra guerra
mucho mayor para sostener a la misma Regencia en España). En
esto soy con los tertulios.
Pero no
seré con ellos jamás en que con semejantes cuentos exalten las
imaginaciones de las amables españolas hasta hacerlas olvidarse
de su natural bondad, de modo que adelanten injurias bajo
condición, y como dicen allá, por si forte.
«No
creemos, Señor, (dicen Vds. en su representación) de ningún modo
en las sugestiones de los agentes malvados del vil subyugador
del continente; pero tampoco debemos ser obstinadas en
despreciarlas temerariamente, o al menos en no descubrir
nuestras cavilosidades». Y después de pintar toda la fealdad que
tendría una traición de Inglaterra con España; después de
exclamar: «vuestra política falaz, sería confundida con los
gritos de nuestra justicia, que llevarían de gente en gente las
demostraciones horrorosas de vuestra felonía, protestando por la
trigésima vez que están Vds. muy distantes de asentir a tan
vagos e increíbles rumores; con un tono de amazonas, que jamás
pudo salir de boca gaditana»; «¿Qué creéis? (dicen Vds. a su
augusto amigo) ¿Qué creéis que haría el magnánimo y celoso
pueblo español? ¿Qué creéis que haríamos nosotras mismas?
¿Pensáis Señor que nos prosternaríamos a vuestras plantas?
¿Pensáis que presentaríamos nuestras mejillas para que las
marcaseis a vuestro arbitrio con el hierro de la esclavitud?
(¡Dios nos asista, Señoras!). ¿Pensáis que correríamos a
vuestros bajeles para que nos condujeseis a poblar alguna de
vuestras Islas?». ¡Ya , por fin, esto no sería tan malo! Pero
con perdón de Vds., el cumplimiento no es muy delicado.
Yo me
figuro que la representación se puede comparar a una carta que
un marido, picado de caballero y atento, escribiese a una de
Vds. en esta forma:
Mi adorada
Mariquita, o Pepita, &c. Lleno de la sensibilidad que me
distingue, y atentado de la dulce confianza que tu amor me
inspira, he pensado comunicarte las noticias que acerca de ti me
escriben ciertos sujetos todos los correos.
Supongan
Vds. que aquí el prudente marido ponía el por menor de las
noticias, en un capítulo de culpas semejante en la lista de
ellas al que la representación hace al gobierno inglés, aunque
muy diverso en la materia; y que luego proseguía: Yo bien sé que
todas estas noticias proceden de personas que me quieren muy
mal, y a ti demasiado bien. Pero si fuera verdad lo que me
dicen. ¡Perdona, niña de mis ojos, estas cavilosidades: yo sé
que eres como una paloma; si, pero si fuera verdad! ¿Qué crees,
ingrata hembra, que yo haría? ¿Piensas que había de ser un Juan
Calzas? ¿Piensas que presentaría mi frente para que me la
marcases a tu arbitrio? ¿O piensas que dejaría que me viniesen a
poblar mi casa como si fuera isla desierta?, pues bien os
engañaríais vos, Señora, bien se engañarían ellos, y bien
saldrían vanas vuestras esperanzas, y las suyas... ¿No sería el
tal marido un prodigio de delicadeza?
Señoras
mías: que Vds. tengan temores no es extraño; pero que no haya
quien los aquiete entre los que rodean es ciertamente muy
sensible, y más sensible que todo, que se diga, en la exposición
que en ella se manifiestan los sentimientos del pueblo español.
Si así fuera, los temores de Vds. serían más que fundados,
porque reinando tal desconfianza no es posible adelantar un paso
contra los franceses que tan sans facon quieren hacer a Vds. una
visita.
Yo
celebraré que al recibo de ésta estén Vds. más tranquilas. Yo no
perdonaría trabajo en favor de este objeto, ofreciendo a Vds.
tres o cuatro disertaciones con que pudieran responder a esos
tertulios, que tal les ponen a Vds. las cabezas; pero ellos se
quedarían en sus trece, y Vds. se expondrían a una jaqueca con
tan enorme dosis de política. El mejor remedio es que, supuesto
que Vds. conocen que son agentes de Napoleón los que inspiran
estos temores, «cubiertos unos con la piel de león, y
disfrazados otros con la de oveja» hagan Vds. un barrido de sus
tertulias en que no quede ninguno de semejantes títeres con
cabeza.
Queda de
Vds. su más rendido y apasionado servidor.
Juan
Sintierra. |
|
Carta VI
Sobre un artículo de la Nueva Constitución de España
En 10 de
Septiembre de 1811 las Cortes decretaron la siguiente ley:
A
los españoles que por cualquiera línea son habidos y
reputados por originarios de África, les queda abierta la
puerta de la virtud, y del merecimiento para ser ciudadanos.
En su consecuencia concederán las Cortes carta de ciudadano
a los que hicieren servicios calificados a la patria o a los
que se distingan por su talento, aplicación y conducta; con
la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio, de
padres ingenuos, de que estén ellos mismos casados con mujer
ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de
que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con
algún capital propio.
«Un
habitante libre de San Salvador del Congo (dijo el Diputado
Terrero en la sesión del 5 de Septiembre) atraído por las
costumbres europeas, se adhiere a los católicos, de quien es
aquella colonia, perteneciendo a la nación portuguesa; recibido
el santo bautismo se traslada a Portugal, y después con bienes
que tuviese, o con otros que hubiese adquirido, pasa a otro
punto de la Península, donde en vida cristiana, con su
aplicación, conducta y trabajo subsiste por el espacio de diez
años. En esta época es ya español según la ley; y este español
sin embargo no es ciudadano. Se casa y tiene hijos que llegan a
la mayor edad; y sin embargo este español y sus hijos no son
ciudadanos. Estos hijos propagan su estirpe de una en otra, y en
otra generación; sin embargo estas últimas generaciones cuyos
padres y abuelos eran españoles, no son ciudadanos. ¿Qué causa
hay, qué urgentísimos motivos existen para que estos originarios
del África sean excluidos de los más preciosos derechos del
hombre libre?... Los originarios del África españoles no son
ciudadanos; vendrá un francés, y éste será ciudadano: aquéllos
no, éste sí».
Muy
poderosas razones de conveniencia es preciso que se prueben para
justificar esta conducta en un congreso que se ha declarado
soberano a título de Adán y Eva: quiero decir a título de que
los hombres no son unos más que otros, y que nadie los puede
mandar sin su consentimiento. Así lo creía yo, Señor Editor, y
le aseguro a Vd. que me he despestañado leyendo, y releyendo los
debates originales sobre este punto. Pero ¿quién lo pensara? Los
jefes del partido filosófico de las Cortes, de quien ha dimanado
la ley, se han contentado con manifestarse muy picados cuando se
les echa en cara que ese decreto era iliberal, y dando dos o
tres piruetas metafísicas, zafaron el cuerpo a todas las
dificultades; los defensores de las castas emplearon en vano
razón y elocuencia: el partido estaba ganado, y mal que le pese
al mundo entero, millones de españoles libres, nacidos en España
no serán ciudadanos, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos; et
nati natorum, et qui nascentur ab illis, todos serán mulatos, de
mala sangre. No, Señor... porque le diré a Vd. No es lo mismo
ser español, que ser ciudadano español. Esto no se sabía en
España hasta ahora; pero el Sr. Argüelles lo explica, que no se
puede pedir más. «La palabra ciudadano no puede ya entenderse en
el sentido tan vago e indeterminado que hasta aquí ha tenido.
Aunque término antiguo, acaba de adquirir por la Constitución un
significado legal, y no se puede confundir en adelante con la
palabra vecino». Apuesto cualquier cosa a que lo va Vd.
entendiendo. ¡Claro está! Con que la Constitución nos dé un
pequeño diccionario en que nos explique esas palabrotas que
hasta ahora tomábamos en cerro, saldremos de mil dificultades:
vg. Españoles (entendía yo antes) los que nacen en España o sus
dominios. Hasta aquí vamos bien. Pueblo Español soberano, es
decir, los que nacen en España componen el soberano. Ya es
menester el Diccionario Constitucional. Veamos. Todos los que
nacen en España son españoles; pero no todos los españoles
componen el soberano; porque nosotros las Cortes, aunque no
tenemos más título para mandar, que el haber nacido en España, y
hablar por los que han nacido en ella, decretamos que una
porción de millones de hombres que han nacido y han de nacer
aquí por los siglos de los siglos, se tengan como por nacidos en
el Congo.
¡Cómo,
pues, se tilda (a la comisión) de iliberal! (exclama muy sentido
el Sr. Argüelles). «El artículo (continúa) no está examinado
como debía. No priva a los originarios de África del derecho de
ciudad: indica sí el medio de adquirirlo».
¡Ciertamente! Esto es como si los diputados en Cortes se
convidasen mutuamente a una comida a escote, y yéndose ya a
sentar a la mesa con las mejores disposiciones del mundo, se
hallase la comisión de constitución que ni ellos tenían asiento,
ni los otros intención de dejarles probar bocado. ¡Que
iliberalidad!, exclamaría probablemente el más hambriento. Eso
no lo puedo oír con indiferencia, podría responder algo atufado
el principal trinchante: A los señores de la comisión no se les
priva del derecho de comer; se les indica sí que lo busquen como
Dios les ayude.
Esta
inconsecuencia de las Cortes podría excusarse de algún modo si
las leyes anteriores de España no tuvieran por Españoles a los
descendientes de Africanos; porque podrían decir: la nación sólo
se compone de los que son legalmente españoles, y nosotros sus
representantes no queremos admitir en nuestra asociación
política a gozar igualdad de derechos a tales, y tales castas.
Pero lo
particular es que las leyes de España tienen por naturales y
vecinos (palabras que significaban cuando los castellanos sabían
de derechos civiles y políticos antes que los académicos de
Cádiz les hubieran explicado el ciudadanato) tenían, digo, por
naturales y vecinos a todos los que no eran esclavos. Los que no
podían probar limpieza de sangre, no eran admitidos a empleos, o
cuerpos que por otras leyes particulares la pedían; pero éstas
eran distinciones que los colocaban en el escalón más bajo de la
nación española, como otras distinciones colocaban a los grandes
y al clero en lo más alto. Y en verdad que es muy raro que las
Cortes que tan indistintamente, y según las leyes de la
naturaleza pura han querido entender la voz nación, que ni a los
grandes ni al Clero los han tenido por otra cosa que por
españoles, no tengan en nada a la naturaleza cuando se trata de
descendientes de africanos.
Pero,
según dan a entender los jefes del partido que ha ganado la
votación en este punto, circunstancias muy poderosas y razones
fortísimas de conveniencia los han arrastrado contra su voluntad
a este decreto. Veamos las que han obrado en la materia.
Los
efectos del decreto no se han de sentir en España, sino en las
Américas, que es donde viven estas clases numerosas de
descendientes de africanos. Las únicas preocupaciones que podían
merecer atención en este punto serían las de aquellos países.
Cuán fuertes debieran ser estas preocupaciones, y cuán funestas
las resultas de atacarlas, para poder privar a millones de
hombres de los derechos que les da su nacimiento, y degradarlos
por castas en una asociación política que se está tratando de
renovar según las leyes de la naturaleza, lo dejo a la
consideración de los prudentes. Pero ¿qué dirán éstos, qué dirán
los presentes y venideros del espíritu que domina al partido que
se llama restaurador de la libertad de España, cuando sepan que
han promovido y logrado el decreto de que hablo, contra las
reclamaciones más fuertes de los diputados españoles de América,
desentendiéndose de cuantas razones de utilidad y conveniencia
han alegado, y de las malas resultas que les han hecho
presentes? Permítame usted copiar aquí algunos de los párrafos
que han oído, aunque sea algo dilatado. Sobre la importancia de
las castas
«El
grande, el noble, el ciudadano podrán decir al labrador y al
artesano que son ellos los que desempeñan los cargos más
difíciles del gobierno, los que velan en la custodia de las
leyes sobre la recta administración de justicia, y sobre la
seguridad común; que sus talentos conservan el decoro de la
patria y el de la sociedad; pero también los otros podrán
responderles de una manera sin réplica, que son ellos los que
proporcionan a la patria la abundancia, que mantienen a la
sociedad con el sudor de su rostro; que la suministran los
géneros para adornarse, y cuanto es necesario, útil y cómodo
para la sociedad. Este lenguaje que es cierto donde quiera, lo
es mucho más en la América. Nuestras castas son las depositarias
de todo nuestro bien y felicidad; nos suministran brazos que
cultivan la tierra que produce sus abundantes frutos: los que
nos extraen de sus entrañas, a costa de imponderables afanes, la
plata que anima al comercio, y que enriquece a V.M. Salen de
ellas los artesanos; se prestan a cualquier trabajo público y
particular; dan en aquellos países servicio a las armas, y son
en la actualidad la robusta columna de nuestra defensa y de los
dominios de V.M. donde se estrellan los formidables tiros de la
insurrección de algunos de nuestros hermanos». (Señor Uría).
«No
hablaré sobre los derechos de la igualdad tan reclamada en este
augusto Congreso, ni sobre la monstruosidad (tal es para mí) que
me presentan las Américas por el aspecto que toman en este
artículo, por el que aparecen gozando el dulce título de
ciudadanos todos los de las clases precisamente consumidoras,
mientras que los de las productoras, es decir, las más dignas o
con más justicia (hablo de la justicia y dignidad relativas al
objeto y al fundamento) para obtener este título, se ven
despojados de él... Su carácter no es el que comúnmente se cree:
su constitución física y moral; su docilidad e inteligencia; su
industria y demás dotes, les dan otro digno de interesar la
atención de un Gobierno que piense en su felicidad, y en el bien
general de la Nación». (Señor Gordoa).
«Señor, el
asunto es de mucha importancia y trascendencia; no se trata del
bien de uno u otro, sino de millares de súbditos de V.M. que pueblan las Américas de españoles fieles a
V.M... A más de esto las castas son las que en América casi
exclusivamente ejercen la agricultura, las artes, trabajan las
minas, y se ocupan en el servicio de V.M. ¿Y se les ha de negar
la existencia política a unos españoles tan beneméritos, tan
útiles al estado? ¿En qué principios de equidad y justicia se
podrá apoyar semejante determinación? Son contribuyentes a V.M.
y ayudan a sostener las cargas del estado; pues por qué no se
les ha de honrar y contar entre los ciudadanos? (Señor
Castillo).
súbditos de V.M. que pueblan las Américas de españoles fieles a
V.M... A más de esto las castas son las que en América casi
exclusivamente ejercen la agricultura, las artes, trabajan las
minas, y se ocupan en el servicio de V.M. ¿Y se les ha de negar
la existencia política a unos españoles tan beneméritos, tan
útiles al estado? ¿En qué principios de equidad y justicia se
podrá apoyar semejante determinación? Son contribuyentes a V.M.
y ayudan a sostener las cargas del estado; pues por qué no se
les ha de honrar y contar entre los ciudadanos? (Señor
Castillo).
«No me
valdré, Señor,... de pinturas que puedan parecer exageradas, o
creerse hijas de una imaginación exaltada, o de un acalorado
patriotismo; omitiré también las bellísimas descripciones que de
esa apreciable clase de gentes hacen célebres autores americanos
y extranjeros, para librarlos de toda imputación; y sólo echaré
mano de la que hace un europeo, que se dice conocedor de la
América y carácter de sus gentes, y quién parece que tiene algún
crédito en Cádiz. En uno de sus impresos dice hablando de las
castas (permítame V.M. leerlo a la letra): Son la más apreciable
parte del pueblo; la más amante de los europeos; la más
laboriosa; la que ha peleado con el mayor denuedo a favor de la
España en la revolución; la más desatendida por hallarse sin
propiedad territorial ni protección en sus manufacturas. Son (la
mayor parte) de tan buena presencia como nosotros; de un
espíritu brioso; que no conoce el miedo; de una debilidad, al
mismo tiempo, que los recomienda sobre todos los habitantes de
las Américas españolas: labra en ellos la razón... Sumamente
reconocidos al bien, le distinguen del mal con el mejor
discernimiento. Éstas son las castas. Ahí tiene V.M. una idea
bastante para formar un juicio de las castas de América. Si
pudiera imputarse alguna parcialidad a su autor, yo aseguro no
sería en favor de las Américas». (Señor Arizpe).
Opinión de
los Americanos sobre las Castas
«Síguese a
examinar la opinión de las Américas en lo general sobre la
existencia política de esos desgraciados españoles. El Sr.
Argüelles ha padecido sin duda un grande equívoco en sentar en
su florido discurso que los diputados americanos, al discutirse
el vacilante y obscuro decreto de 15 de octubre, se dividieron
en sus opiniones en esta parte: la fórmula de decreto que todos
presentaron al segundo día de instaladas las Cortes, es un
testimonio irrefragable y auténtico de su opinión; allí
reclamaron la igualdad de derechos entre españoles europeos, y
los naturales, y habitantes libres de América; allí exigieron
que en el censo, que debía ser la base para el nombramiento de
diputados, se contara indistintamente con todos los libres
súbditos del rey. El 29 del mismo septiembre reclamaron también
todos la expresada igualdad de derechos para todos los hombres
libres; y si en el decreto de 15 de octubre no se
comprehendieron las castas, tampoco se excluyeron
terminantemente, y todo pendió de la mayoría de votos del
Congreso, en la que no concurrió un sólo americano. Los
diputados, pues, de las Américas han expresado en aquel tiempo
su uniforme opinión en favor de las castas, y no es fácil
entender como quiere hacerse mérito de su división de opiniones.
Lo que parecerá prodigioso a los que alguna vez inculcaron que
los diputados no obraban conforme a los intereses de sus
representados, es el observar que han coincidido entre sí
perfectamente en lo general de las Américas, y particularmente
en las provincias que han tenido alguna ilustración y tal cual
libertad para expresar, no la voluntad de un cabildo, cuyos
intereses suelen estar en oposición con los del pueblo, sino la
general de éste. Tiremos la
34
vista
sobre las provincias de la América del Sur, y hallaremos que han
pedido este derecho ante V.M. o lo han proclamado por sí. La
desgraciada América del Norte se ha explicado como ha podido;
jamás se ha opuesto a favorecer las castas, y aún las ilustradas
Guatemala y Nueva Galicia, la opulenta Zacatecas, la benemérita
de Coaguila, y la extensa intendencia de San Luis Potosí, cuyas
instrucciones vi al pasar por su capital, quieren que se borren
y proscriban para siempre de nuestros códigos y aun de nuestros
papeles públicos los odiosos nombres de gachupín, criollo,
indio, mulato, coyote &c.; que en todos reine la fraternidad más
íntima; que todos sean hombres buenos y capaces por la ley de
todo derecho, ya que reportan toda carga, sin más diferencia que
la que induce la virtud y el merecimiento; por cuyos grados
puedan también estos infelices algún día ocupar puestos
honoríficos. Están sin duda conformes en lo general las Américas
con lo que han querido y quieren sus representantes en favor de
las castas». (Señor Arizpe).
...«El
Señor Arizpe, expresando varias provincias de la América
Septentrional favorables a los descendientes, por cualquiera
línea, de África, omitió otra, y entre ellas la de México, de
quien tengo el honor de ser representante tanto por la metrópoli
de aquella América y parte muy principal de toda la monarquía,
cuanto por ser su población la más numerosa (extendiéndose por
los cómputos más moderados a millón y medio) no debo omitir la
explicación de mi voto en asunto tan importante. La provincia de
México, Señor, desea y estima de justicia la reintegración de
todas las castas en los derechos de ciudadanos». (Señor
Cisneros).
...Añadiré
todavía para satisfacer al Señor Argüelles que el consulado de
Guadalajara, corporación ilustre, y que debe a V.M. una
consideración particular, recomienda al diputado de su
provincia, aunque éste no lo haya expresado, sea por un efecto
de delicadez, o bien olvido natural, promueva como punto de
interés general la necesidad de abolir la infamia de las castas,
o de llamarlas por el camino del honor o ponerse en estado de
ser tan útiles al país como podían, siendo advertencia que todos
o la mayor parte de los individuos de esa corporación son no
sólo personas ilustradas, y del más acendrado patriotismo,
siendo también naturales de la península. (Señor Gordoa).
Por no
cansar no cito los votos de todos los diputados de América,
propietarios y suplentes que afirman ser ésta la opinión general
en aquellos países. Pero oigamos algo de lo que dicen de: Las
consecuencias del Decreto «¿Qué funesta no sería la rivalidad de
las castas, si en ellas se excitase contra el resto de la
población? ¿Quién podrá calcular los desastres que les serían
consiguientes, y quién no conoce los que producirá la negativa
de un derecho común a todos? No es materia ésta en que debo
internarme; basta insinuarla para que la medite la prudencia; la
que dicta suprimir el artículo; pues no por sostener un
parrafito hemos de arriesgar la pérdida de un Mundo. (Señor
Alcocer).
«Es
imposible que la cordura, sabiduría y religiosidad de los
señores de la comisión hubiera insertado este artículo si
hubiera podido entrever siquiera lo que ya toco con las manos, y
me ha obligado decir a V.M. que me estimula a hablar como
americano que acaba de dejar su país. Desde luego convendrá V.M.
conmigo en que la justicia y prudencia cristiana, la
conveniencia, la política, en suma la conciencia, que no quiero
prostituir, así como no me dejan libertad para callar, me la
limitan también para expresar todo lo que llevaría hasta la
evidencia este punto, y que yo debo dejar a la penetración de
V.M., eligiendo (si cabe) entre los males el menor. Debe saber
V.M. que la sanción de este artículo no hará más que llevar
adelante el ataque de las discordias, rencores y enemistades, o
sembrar el grano de que ha de brotar infaliblemente tarde o
temprano el cúmulo de horrores de una guerra civil más o menos
violenta o desastrosa, pero cierta y perpetua».
Tales son
los anuncios de desastres que repiten en sus discursos los
diputados americanos, y que yo no copiaré, lo uno por no dilatar
esta carta, y lo otro porque basta una recta razón para
discurrir las consecuencias de esta injusticia funesta. Yo he
oído (porque en cuanto a leer no he leído mucho) que el más
célebre de los pueblos libres de la antigüedad tuvo bastante con
saber que un proyecto era injusto, para desecharlo sin más
examen, a pesar de que le
aseguraban
que era infinitamente útil. A fe que no lo imitan, en el caso
presente, los jefes de la opinión de las Cortes. Sólo la más
dura necesidad podía inspirarle esta conducta con ocho o diez
millones de habitantes de América, de hijos del país que si
tienen una gota de sangre africana, se halla ahogada en un río
de sangre española; sólo la necesidad pudiera disculpar que se
provocase el resentimiento de las castas cuando hierve, o arde
la América toda con el espíritu de independencia. Mucho había
meditado, y grande me había siempre parecido el poder del
espíritu de partido para cegar a los hombres; pero éste
verdaderamente es uno de los ejemplos más extraordinarios que
pueden hallarse. Considere Vd. que no ha cegado como quiera a un
cierto número de hombres de buena razón, en otras materias sino
que a un individuo de tantas luces como el Sr. Argüelles lo ha
convertido en corifeo y defensor del más palpable delirio que ha
cometido gobierno alguno. ¡Y con qué razones! Una de las que
indica para el decreto es que haciendo que la ciudadanía sea una
recompensa para las castas, éstas ejercitarán su valor en el
teatro digno que ahora ofrecen las Américas; y encubriendo con
un velo de palabras lo odioso del pensamiento, compara a los que
degüellan españoles en América con los que se cubren de sangre
francesa en la Península.
Los
españoles (dice) que mantienen la tranquilidad de tan preciosos
países; los que reducen al respeto y obediencia de las leyes y
de la autoridad legítima a los que por una fatalidad los habían
desconocido ¿no son tan beneméritos, tan dignos de premio como
los jefes y militares que ha citado el señor Uría, en la madre
patria? Yo dejo al honor militar que escoja entre estos dos tan
iguales campos de gloria que les presenta el señor Argüelles
¿mas tan ciega está su recta razón que no adivina la respuesta
que le darán las castas, a quienes convida a sostener los
decretos que las degradan? Vosotros sois una raza de maldición,
les dice, y esto lo declaramos en virtud de habernos declarado a
nosotros mismos soberanos vuestros. Id, pues, pelead con esos
que os tienen por hombres iguales a ellos, y cuando con vuestro
peligro, y su muerte, hubiereis consolidado nuestro poder, que
os degrada, entonces acudid a nosotros a pedir humildemente que
os permitamos ser ciudadanos. El cálculo no es más humano; pero
en verdad que no lo disculpa la sutileza de su artificio
político.
La
ceguedad que ha reinado en este punto se acerca mucho a delirio.
Vea Vd. otra de las disculpas de la comisión que ha precipitado
a las Cortes en el abismo de este decreto. «La comisión (dice el
señor Argüelles) fue detenida y mirada, porque ha querido
aplicar en todo el rigor posible los principios más liberales,
sin comprometer por eso la tranquilidad y contento de toda la
monarquía»... La comisión bien hubiera deseado que
circunstancias particulares, mejor conocidas de los señores
diputados por América que de los de la Península, le hubiesen
permitido, u omitir el artículo, o concebirle en términos, ya
que se quiere llamar así, más liberales». ¡Esto sí que es raro!
La razón dicta que las castas seguirán a quien las honre, y se
volverán contra quién las injurie. Los diputados de América que
conocen bien a su país, y que naturalmente debían suponerse
preocupados contra ellas, dicen que la América se pierde si no
se les hace justicia; y la comisión se disculpa de su
iliberalidad, con la misma necesidad que está clamando porque no
incurran en tan grande injusticia.
Pero,
Señor, las preocupaciones... «La comisión (continúa el señor
Argüelles) desearía haber presentado en todo su proyecto la más
cumplida uniformidad. Mas ¿podía hacerlo? ¿Tenía a su
disposición los medios de dirigir las opiniones, las ideas
recibidas y arraigadas con la educación y con muchos años? ¿De
destruirlas o de transformarlas? ¿Es culpa suya no hacer el
mayor de los imposibles? Mas bien es digna de compasión que de
ser tachada de iliberal». ¡Pobrecita! En efecto como se le había
de pedir que después de consumir las fuerzas que le dejó libre
su ternura, en atacar las instituciones más arraigadas en los
cimientos primitivos de la monarquía, provocando a odio del
nuevo orden de cosas a las clases de más poder, y al rey, que es
el primer privilegiado, y esto a despecho de las más violentas
preocupaciones, tuviese valor para empezar su puesta a minar
otras, en favor de los pobres descendientes de africanos?
Si uno
pudiera burlarse con cosas que tan de cerca conciernen a la
felicidad de una nación grande y noble como la española, lances
hay que provocan a ellos. ¿Vd. no sabe, Señor Editor, que tan
ágiles son los filósofos políticos de las Cortes en manejar las
preocupaciones, que el Congreso de la nación española está
declarado redondamente por hereje, por uno de los tribunales
religiosos legalmente constituidos, y de más opinión e influjo
en los estados de la monarquía española? Tengo a la vista un
edicto de la Santa Inquisición de México en que aquel sabio
Tribunal de quien tan religiosamente se ha valido el Virrey
Venegas para aniquilar a los insurgentes con las poderosas armas
del Vaticano, da reglas a sus súbditos para que sepan distinguir
las doctrinas políticas, excitándolos a poner en sus santas
garras cuanto libro, (si es que no pueden haber a mano a los
autores) contengan la horrible cizaña de la herejía. He aquí lo
que dice el edicto de 27 de agosto de 1808, impreso en los
números 1070, y 1071 del Diario de México.
Establecemos como regla, a que debéis retocar las
proposiciones que leyereis, u oyereis, para denunciar sin
temor al Santo Oficio, las que se desviaren de este
principio fundamental de vuestra fidelidad; que el Rey
recibe su potestad de Dios, y que lo debéis creer con fe
divina. Y trayendo en seguida los famosos textos de Per me
Reges regnant, y demás acostumbrados, concluyen: que para
«la más exacta obediencia de estos católicos principios
renuevan la prohibición de cuantos papeles contengan la
herejía manifiesta de la soberanía del pueblo».
¿Qué será
de las Cortes, y de la constitución en México, donde el tal
edicto debe estar colgado, según costumbre, en las sacristías de
parroquias y conventos, para que lo deletreen hasta los niños de
la Doctrina, mientras sale la misa de Una? En vano los prudentes
Inquisidores habrán ejercitado sus talentos teológicos en ver
cómo se ha de dar tornillo a su Credo. El edicto es ridículo;
pero por mucho que lo sea no es menos verdad que contiene la
creencia de los que lo hicieron, y de todos los de su carácter y
estudios, que no son pocos en España e Indias. Yo ya lo tengo
anunciado: las Cortes han tenido tan poca cuenta con las
preocupaciones en esta materia, que pudiendo haber logrado
constituirse con las facultades de la soberanía que necesitaban,
pudiendo haberlas fijado en los representantes del pueblo para
siempre, han sembrado en su constitución el germen de su ruina.
Hacer, y
no decir debía haber sido su política; pero, no Señor, el
respeto a las preocupaciones estaba reservado para cuando se
trate de hacer justicia a una porción de millones de infelices.
Esta
contradicción de conducta en los corifeos de las Cortes, me
traía confuso.
Hablando
de ella el otro día con un amigo, y haciéndole notar la
extraordinaria mezcla de osadía y timidez que observaba en
ellos, ya viéndolos temblar de ciertas preocupaciones, ya atacar
a otras más poderosas, de frente, cuando pudieran minarlas con
artificio; ya despojar, por una parte, al Rey del título de
Soberano; ya, por otra, bajar humildemente la cabeza a cualquier
Teólogo que delira, a cualquier Inquisidor que amenaza, como no
sea en esta materia, ya echar por tierra, en un día, cuanto
pertenece a los antiguos Señoríos de España; ya en otro,
sancionar los males de la vergonzosa preocupación de limpieza de
sangre; admirándome yo de verbos tan valientes y cobardes a un
tiempo, me respondió sonriendo mi amigo: yo he oído muchas veces
que los hombres se atreven con los osos, y leones, cuando
necesitan la piel; mas nunca he sabido que se expongan ni a una
gañalada por defender de sus uñas a las liebres y los conejos.
Quedo de
V. como siempre. |
|
Carta VII
Sobre
un folleto intitulado Observaciones sobre el Sistema de
Guerra de los Aliados en la Península Española.
(Londres, en la Imprenta de T. Bensley, Bolt Court, Fleet
Street, 1811).
Sr.
Editor:
En uno de
los papeles públicos de Cádiz que últimamente han llegado a esta
capital, se hace mención de que el ministro francohispano Azanza
ha adoptado el «sistema infernal» de enviar a las provincias,
que aún están en manos de los patriotas, algunas personas que
bajo la capa del más ardiente patriotismo desunan los ánimos de
los buenos españoles, y «desfiguren y acriminen la conducta e
intenciones de los aliados». La verdad de esta noticia no
necesita de grandes pruebas, si se atiende al arte con que los
franceses han sabido en estos últimos tiempos manejar las armas
de la intriga contra todos los pueblos de Europa. Pero si el
ministro Azanza está impuesto (como de seguro lo estará) de
cuanto pasa en las provincias libres de franceses, no tendrá que
afanarse en multiplicar el número de semejantes emisarios;
porque, ora sea malignidad, interés, o despique (que no quiero
atribuirlo a infidencia) sobran entre los españoles quienes
ejecuten el plan de Azanza, sin que les comunique sus
instrucciones.
Las
primeras semillas de desconfianza respecto de Inglaterra
salieron en la Junta Central después de la batalla de Talavera.
Fuese debilidad o malicia, de allí empezó a esparcirse la
noticia falsísima de que los ingleses pedían a Cádiz, con la
isla de Cuba y La Habana por condición de su cooperación con el
ejército de Cuesta. No prendió en la masa del pueblo español
esta desconfianza: «Todos los celos que existen (sean cuales
fueren) contra el gobierno británico o los aliados, se
encuentran principalmente en este cuerpo, en sus ministros, o en
sus adherentes; en el pueblo, ni rastro se halla de tan indigno
pensamiento, decía en aquel tiempo, el Embajador de S. M. B. Tan
grande es la buena fe y generosidad natural de la nación
española, que aún hasta el día de hoy no han tenido efecto
semejantes sugestiones en la masa del pueblo; pero no hay duda
que ha crecido el número de individuos que se emplean en
esparcirlas. Cádiz ha manado en papeles llenos de sospechas
cuando menos, contra las intenciones y conducta de Inglaterra, y
hasta a Londres se ha extendido la plaga, como lo demuestra el
folleto que me mueve a escribir esta carta.
El autor
(que se firma A.) se propone examinar el sistema de guerra que
han seguido los ingleses en la Península, según lo denota el
título, y el resultado de sus observaciones es que Inglaterra
tiene la culpa de que aún haya franceses en España. ¿Y lo
prueba? Yo quiero suponer por un momento que lo demostrase hasta
la evidencia, no por eso sería disculpable el Sr. A. en su modo
de proceder sobre este punto.
Demos,
repito, que el sistema adoptado por el gabinete inglés fuese el
más absurdo del mundo, ¿qué utilidad sacarán los españoles de
que se les dé esta noticia? Que a los españoles se les expongan
los errores de su gobierno, moderadamente y sin irritarlos,
cuando la clase y carácter de estos errores lo permita, es cosa
muy útil y conveniente, porque ellos pueden influir con su
opinión a la reforma. Pero imprimir en Londres un libro en
español, no para publicarlo en Londres, sino para enviarlo a la
Península, con el objeto de hacer ver a los españoles los
errores del gobierno inglés, y sembrar sospechas de sus
intenciones respecto de España, es un paso que si no se ha de
atribuir a malicia, debe ser efecto de una necedad sin término.
Mas a mí nada me importa averiguar las intenciones del autor del
folleto. Vemos lo que valen sus razones:
«¿En qué
consiste (dice) que con arma tan poderosa cual es la decidida
voluntad de once millones de habitantes, no obstante haberse
logrado aniquilar lentamente a medio millón de enemigos, no se
haya podido conseguir el escarmentarlos con su expulsión de la
Península?
En fuerza
de las consideraciones anteriores, no puede quedar ya duda de
que la falta no recaerá de algún modo en una nación que tan
obstinada se defiende, y nunca se da a partido, sino en la
aplicación o dirección de los medios que hasta ahora se han
empleado para el logro de esta empresa. Si se examina la reunión
de estos medios, se reconocerá consisten en los que como aliada
suministra la Inglaterra, y los que naturalmente puede hallar en
sí la España para su propia defensa. No podemos disimular que
ésta última se halla en el día asaltada a un mismo tiempo de
todas las desgracias de una horrible y poderosa invasión, y
conturbada por toda aquella tribulación y estado de
incertidumbre compañeras inseparables de las revoluciones
políticas; y de consiguiente que hasta el advenimiento al trono,
vacío por la usurpación, de un príncipe verdaderamente temido y
reverenciado, jamás será posible que sus interinos gobernantes
cuenten ni con la obediencia ciega e indispensable de todos los
miembros de la monarquía, ni con la contribución pronta y bien
organizada de sus recursos territoriales, atendida la diversidad
de situaciones en que las vicisitudes de la guerra ponen
alternativamente a individuos y provincias. Síguese pues, que
apenas se puede exigir otra cosa de la nación directamente
atacada y comprometida, sino que su territorio sirva de teatro
de devastación para las hostilidades, y que se muevan de todos
los puntos los brazos de sus individuos en daño del enemigo
común. La trabajosa inquietud en que viven los franceses aún en
las provincias que ocupan; sus pérdidas asombrosas, que no se
pueden computar a menos de 100.000 hombres anuales, las célebres
hazañas y hechos de armas de sus famosos e infatigables
partidarios, nada dejan que desear, y sí mucho que admirar, por
parte de la desgraciada España. Mas de parte del otro aliado, la
Gran Bretaña, es de donde se debe exigir orden, sabiduría y
acierto en el arma que emplea para el ataque: pues rica, libre y
desembarazada de cuanto puede perturbar su gobierno, nada se
opone a que medite bien sus planes, ni a que los corrija en caso
de no lograr todo el efecto los que empezó a poner por obra.
Bien claro se manifiesta a los ojos de todo el mundo cuál fuese
el plan que ha regido desde el tiempo de la batalla de Talavera;
época desde la cual vieron los patriotas de España, con el mayor
dolor, retirarse el ejército inglés de su atribulado suelo, para
limitarse únicamente a la defensa de Portugal, habiéndose
convertido de resultas aquel reino en un campo fecundo de
glorias para la Gran Bretaña, y de laureles para su general.
Pero los ejércitos enemigos, que han ido a proporcionárselos,
¿qué territorio han pisado y devastado por la extensión de
ciento y sesenta leguas sino el territorio español? ¿Qué manos
les han arrancado gran parte de las armas, víveres y municiones
con que hubieran atacado en Torres Vedras sino las manos
españolas?, y ¿cuáles son las plazas contra quienes este
ejército reunido para hostilizar al inglés ha desbravado toda su
furia sino las de España fronterizas a Portugal? Luego se
infiere que los dos años gastados por ésta en la prosecución de
su sistema adoptado, vienen a ser poco menos que perdidos para
el objeto de arrojar a los franceses del territorio español».
 Veamos
si se puede desembrollar este confuso raciocinio. Después de
cuatro años de guerra (reflexiona el Sr. A.) no hemos
escarmentado a los franceses de modo que abandonen la Península.
¿Quién tiene la culpa de esto? No los españoles; porque «apenas
se puede exigir otra cosa de la nación atacada y comprometida,
sino que sirva de teatro de devastación para las hostilidades, y
que se muevan de todos los puntos los brazos de sus individuos
en daño del enemigo común». ¡Pero qué! ¿una nación como la
española no ha de contribuir con más para su existencia que con
su terreno y sus brazos, al arbitrio de cada individuo? Veamos
si se puede desembrollar este confuso raciocinio. Después de
cuatro años de guerra (reflexiona el Sr. A.) no hemos
escarmentado a los franceses de modo que abandonen la Península.
¿Quién tiene la culpa de esto? No los españoles; porque «apenas
se puede exigir otra cosa de la nación atacada y comprometida,
sino que sirva de teatro de devastación para las hostilidades, y
que se muevan de todos los puntos los brazos de sus individuos
en daño del enemigo común». ¡Pero qué! ¿una nación como la
española no ha de contribuir con más para su existencia que con
su terreno y sus brazos, al arbitrio de cada individuo?
Sí, porque
sus interinos gobernantes no pueden contar con hacerse obedecer
bien. De aquí es que la Gran Bretaña es de quien se debe exigir
orden, sabiduría y acierto en el arma que emplea para el ataque.
Luego si aún no hemos echado a los franceses más allá de los
Pirineos, claro está que la Gran Bretaña tiene la culpa; porque,
después de la batalla de Talavera, retiró su ejército a Portugal
donde se ha cubierto su general de laureles, empleando en esto
dos años, que son poco menos que perdidos para el objeto de
arrojar a los franceses del territorio español.
Según el
estado de la cuestión que presenta el Sr. A., yo inferiría una
consecuencia muy diversa. España e Inglaterra se han aliado para
hacer la guerra a la Francia; la guerra se hace en España;
Inglaterra es un auxiliar que viene de fuera. El gobierno inglés
ha puesto de su parte hombres, dinero y armas, y los ha dirigido
a su modo. El gobierno español ha dirigido poco o nada, y lo que
es peor, no puede pedírsele más según el Sr. A. ¿Pues a qué
pasar más adelante? El problema está ya explicado. Si el
principal en la coalición, el que hace la guerra en su casa, no
puede dirigirla, ¿para qué ir más lejos a buscar por donde
flaquea el sistema? Perdone Vd. que me valga de una de mis
comparaciones caseras para hacer ver de qué modo saca sus
consecuencias el Sr. A. Supongamos que el dicho Sr. A. por fas o
por nefas se apodera de un órgano descomunal capaz de hacer
retumbar una Iglesia; que se sienta delante del teclado (porque
el órgano es suyo) y que llama a uno de los circunstantes,
organista aprobado, suplicando que le auxilie levantando los
fuelles. Condesciende el amigo, y el Sr. A. empieza la función
echándose de bruces sobre las teclas. ¡Qué confusión tan
diabólica! La cosa no va buena dice el Sr. A.; pero a mí no hay
que echarme la culpa; yo no puedo mover mis dedos con ligereza a
causa de un fuerte reumatismo, y de que no entiendo mucho de
teclas. Yo he hecho lo que está de mi parte, porque no hay un
solo pito que no suene en el órgano. A ese mi auxiliar que ha
estudiado el contrapunto es a quien se le debe pedir orden,
sabiduría y sistema. Hombre de Satanás; ¿estoy yo acaso en el
teclado? diría el otro con mucha razón. ¿Quiere Vd. que yo lo
haga todo con mis fuelles? Conténtese Vd. con que no le digo
palabra, y sigo mi maniobra.
Muy bien
está que no acriminemos la conducta del gobierno de España, y
que atendamos a las circunstancias que el Sr. A. nos pinta. Pero
¿hemos de inferir que la culpa del mal resultado total se debe
echar a los ingleses, cuando ellos no pueden dirigir el plan
general de las operaciones? ¿Cuándo la parte principal de las
fuerzas no tienen quien verdaderamente las dirija? Este es el
modo de argüir de nuestro observador.
Pues ¿qué
diré de la mansedumbre con que nos recuerda el dolor de los
patriotas al ver retirarse el ejército inglés «de su atribulado
suelo» después de la batalla de Talavera, para irse a perder dos
años en vencer a los franceses en Portugal y sus cercanías? ¡Con
qué candor recuerda esta acusación como si no se hubiese hablado
una palabra sobre ella; como si los ingleses no hubiesen
manifestado al mundo sus poderosísimos motivos, con documentos
innegables que han visto todos cuantos han querido leerlos! El
ejército inglés se iba a destruir por falta de auxilios después
de la batalla. ¡Cuentos! Ahí están los documentos originales que
lo prueba. ¡Tramoyas! ¡Por vida de tal! Ahí está el Sr. A. que
lo confirma, porque ¿cómo se podía esperar otra cosa de un
gobierno que no puede «contar, ni con la obediencia ciega e
indispensable de todos los miembros de la monarquía, ni con la
contribución pronta y bien organizada de sus recursos
territoriales?» (p. 4).
¿Qué han
de hacer los ingleses en este caso? ¿Se han de internar por la
España confiados en los auxilios de tal gobierno? ¿Han de ir a
aniquilar sus ejércitos consolándose con que no está en manos
del gobierno español hacer más? Necesito a Vd. en mi casa, Sr.
Juan Sintierra. Con mucho gusto, Sr. A. Pero mire Vd. que son
las seis de la tarde, y tengo el estómago en un hilo. No me
hable Vd. de eso Sr. Juan; porque he dado esta mañana orden
positiva a la cocinera para que la comida estuviera a las dos;
pero en el estado que está mi casa, pocas veces se hace lo que
yo digo. ¡Buen consuelo, por mi vida! Yo siento mucho que Vd. se
entienda tan mal con su cocinera; pero entretanto, permítame Vd.
Ponerme al alcance de la mía, y mándeme allí cuanto guste.
Los
ejércitos enemigos, continúa el observador, han pasado por
España, han «desbravado» su furia contra las plazas españolas;
han perdido gente y víveres a manos de los patriotas. ¿Y qué se
infiere de aquí? Lo que nadie duda, que el pueblo español es un
pueblo valiente, y constante, y que hace cuanto puede hacer por
sí, y sin un sistema enérgico de gobierno (cuidado que esto del
gobierno lo dice el Sr. A.). Pero ¿se han quejado acaso los
ingleses del pueblo español? ¿Han abierto su boca contra el
gobierno de España? No, Señor. No puede hacer la guerra en la
España misma; y la hacen en Portugal. Entran en España cuando
pueden: vencen en ella a los franceses, y dejan que los
españoles hagan lo que quieran o puedan en favor de la causa
común, no obstante que ellos son los principales interesados.
Pero me
dirá el Sr. A. ¿si es obligación de Inglaterra sostener la parte
principal de la guerra de España, y sostenerla al modo que
quieran los gobiernos españoles? Yo no sé de donde inferirá el
Sr. A. semejante cosa. Pero lo cierto es que sobre esta
suposición gira todo el argumento. Es verdad que mi Sr. A. me
parece uno de aquellos genios que no se cansan mucho en probar
sus suposiciones. Dan por sentado que es noche a las doce del
día y sobre esta sólida base se vuelven y revuelven con la
agilidad de una ardilla.
Cuáles
sean las obligaciones de Inglaterra en esta alianza, sería muy
fuera de propósito que yo me pusiera a disputarlo, cuando la
Inglaterra misma no lo disputa. Todo, todo cuanto puede hacer
sin grave perjuicio suyo, ha estado, y está pronto en favor de
la causa de España. Pero ¿quién habrá tan delirante que quiera
convencer a los españoles de que la Inglaterra debe ayudarlos a
ojos cerrados, a discreción de sus gobiernos, y venga sobre ella
lo que viniere? Sólo un observador tan profundo como el Sr. A.
No es eso
lo que yo pretendo, dirá el Sr. A., sino que lo que está
haciendo es poco menos que perdido para el objeto de arrojar a
los franceses del territorio español. Oigamos sus razones;
dispensándole de que nos explique ese poco menos, que no sabemos
de qué tamaño es:
«Vanamente
se querrá disimular resultado tan patente a los ojos de toda la
Europa con el argumento de que a no ser por el ejército inglés
las fuerzas de Massena se hubieran empleado exclusivamente
contra la España; porque además de que es muy dudoso que nunca
Bonaparte hubiese enviado reunida tanta fuerza sin la necesidad
de destruir el poderoso ejército de una nación a quien tanto le
interesa dar un golpe que la humille y escarmiente, igualmente
es de toda evidencia que las tropas enemigas destinadas a
destruir dicho ejército son las mismas que, derramadas en toda
la parte occidental de España, debieran cubrir todas aquellas
pobladísimas provincias y quedar expuestas a la constante acción
de cuatro millones de patriotas, comprendida la populosa y
difícil de guardar provincia de Galicia; de donde los franceses
debilitados por su misma dilatación, y lejos de los puntos de
apoyo del interior, como también de sus recursos de Francia, y
acosados de todas partes por los irreconciliables naturales,
quedaban condenados a perecer o rendirse en poco tiempo. Los
portugueses irritados contra sus opresores por iguales estímulos
que los patriotas de España, hallarían también sus Minas,
Sánchez y Empecinados en competencia de los que España ha
producido. De este modo el total de la masa de la población
peninsular trabajaría retroactivamente en todos sus puntos
contra una fuerza sedentaria y limitada con que el enemigo debía
cubrir toda su superficie: la cual se hallaría infinitamente más
débil cuanto más diseminada; permaneciendo la Gran Bretaña con
su brillante ejército disponible para coadyuvar a la reacción
interior sobre todos los puntos de la periferia de España, con
la facultad de preferir el que más le conviniese. Dos años de
experiencia, señalados por la pérdida de tantas plazas fuertes
en España, deben haber desengañado a los más alucinados que la
libertad de aquellos reinos jamás puede salir de Portugal, al
paso que los sucesos de 1808 prueban evidentemente que la
libertad de Portugal es consecuencia forzosa e inmediata de la
evacuación de la España. Ni a Lord Wellington le ha faltado
genio ni pericia militar, ni constancia ni valor a sus soldados.
Ellos han sabido cubrirse de gloria sin haber podido salvar a
sus aliados, ni una de sus plazas, ni una de sus provincias
marítimas: pues nunca puede ser ése el resultado de su
confinamiento en el rincón más ulterior de la Península».
¿Lo han
entendido Vds.? Quiere decir, que el estar ese ejército inglés
defendiendo a Portugal es lo que tiene la culpa de que Bonaparte
haya mandado ese otro ejercitazo de Massena. Que a no ser por el
ejército inglés, esas fuerzas francesas se hubieran esparcido
como los maravedises de Su Majestad para exponerse a la
«constante acción de cuatro millones de patriotas» sin exponer a
los patriotas a la suya, según parece. Que si no fuera por el
ejército inglés, los franceses se mantendrían «lejos de los
puntos de apoyo del interior, como de sus recursos de Francia».
Que el mismo ejército inglés, manteniendo a los portugueses
libres de las tropas francesas les priva de que le tenga sus
Minas, Sánchez y Empecinados. Que por último, y como
consecuencia de todos estos males que causa el ejército inglés,
nos priva de ver a los franceses «condenados a perecer o
rendirse en poco tiempo».
¡La
demostración es como de un Euclides!
Supuesto
pues que el Sr. A. nos asegura de que conforme se vaya ese
ejército que tanto daño está haciendo en Portugal, los franceses
se irán esparciendo del modo más conveniente para que los echen
en sal; que no se acercarán a sus puntos de apoyo; que serán una
fuerza reducida y sedentaria; que ni Francia se acordará de
ellos, ni ellos de Francia, ¿nos dirá lo que conviene hacer?
¡Pues no! «Explicaré (nos dice el Sr. A. estimulado de su propia
conciencia) lo que hasta ahora ha podido parecer enfático a los
que lean mis ideas, y lo diré en pocas palabras». Amén. Así sea:
Una de las cosas que más sorprenden a los que desde el
continente observan los adelantamientos ingleses en la ciencia
del mar es la organización de transportes: los que tiene en
tanto número, y tan maravillosamente adecuados a la
trasplantación de cualquier fuerza terrestre, que le es manual y
sencillo el embarque, transporte y desembarque del más numeroso
ejército con que convenga hostilizar en la Península. Ahora
bien, si en lugar de obstinarse en sostener sobre un solo punto
de ella un grande y dispendiosísimo ejército, que tiene por base
primera de su seguridad el conservar franca a su espalda su
retirada en los mares, no debiendo por lo tanto avanzar ni
comprometerse en lo interior sin la precaución más detenida,
estableciese la Inglaterra un ejército expedicionario-marítimo
aunque no fuera más que de veinte mil hombres, ya fuese
compuesto a terceras partes de las tres naciones aliadas, ya
inglés en su totalidad, y a éste se le destinasen transportes
propios y calculados proporcionalmente a las tres armas de
caballería, infantería y artillería, este ejército sacando igual
partido de todos los vientos, según le conviniese el abordar a
los diferentes puntos de la periferia de España, no se hubiera
podido aparecer con utilidad incalculable, ya en la Cataluña,
cuando las plazas de Gerona, Tortosa y Tarragona se defendían
sin esperanza; ya en las costas de Vizcaya ayudando los
esfuerzos de Mina y sus atrevidos soldados; ya en la Andalucía
para arrojarse sobre el fatal Caño de Trocadero, que para
vergüenza de dos potencias marítimas se les ha dejado fortificar
durante dos años, estorbando el uso de la bahía de Cádiz, en
perjuicio del comercio de ambas naciones, y de la tranquila
posesión de aquella plaza. La súbita aparición de este ejército
expedicionario no hubiera en todas estas ocasiones puesto la
superioridad de parte de las tropas españolas, no pudiendo los
franceses reunir en largo tiempo en cada una de las provincias
marítimas la fuerza competente a superar la de treinta mil
aliados que forzosamente se juntaría en cualquiera de ellas por
la adición eventual de la expedición susodicha. ¿Cuál sería el
único recurso de aquéllos en cada uno de estos casos?
Desguarnecer todos sus puestos militares a largas distancias del
interior, pues deberían superar una fuerza mayor que la que
tienen para ocupar la mayor parte de estas provincias. Los
ingleses, después de haber logrado los primeros efectos de la
sorpresa, eran dueños o de aguardarlos en batalla, o de
retirarse a sus buques, siempre con el fruto de haber dislocado
la combinación de fuerzas enemigas, dando lugar a las
insurrecciones siempre prontas a declararse, y correr a
aparecerse de nuevo acaso en un punto opuesto de la dilatada
costa, al cual debiendo los franceses acudir rápidamente, bien
pronto se verían aniquilados, exhaustos de fatiga los soldados,
faltos de provisiones que no tendrían tiempo de preparar, y
hostilizados continuamente por la incesante actividad de las
guerrillas.
No hay
duda de que si escrupulosamente se calcula el coste de este
ejército expedicionario-marítimo, resultará muy inferior al que
se necesita para el inmenso y lujosamente abastecido de
Portugal, especialmente si se cuenta con que las marchas del que
se transporta por agua no destruye ni armamentos, ni vestuarios,
ni trenes de artillería; y sus frutos serían más prontos y
lucrativos. Las pequeñas expediciones de esta especie que se han
intentado hasta el día han sido ridículas, y su éxito ha
respondido a esta aserción; pues jamás se debe exponer a
contingencias lo que se puede hacer con seguridad. Era
problemático si tres o cuatro mil hombres que se enviaron tarde
al socorro de Tortosa bastarían a evitar su desgracia; al paso
que es evidente que una fuerza como la que señalamos, reunida a
la guarnición, a las tropas de Campoverde, y a los atrevidos
somatenes, hubieran aniquilado a Suchet, o bien obligádole a
huir bien lejos. Tal es el verdadero modo de hacer la guerra que
la naturaleza y la razón juntamente prescriben a una nación
marítima: plan conveniente más que ningún otro para el carácter
de la lucha que sostenemos; porque la esperanza del pueblo
español, y su confianza en los ingleses, aumentaría en
proporción de la frecuencia con que los veían acudir de pronto,
como ángeles tutelares, a sacar de sus ahogos a cada una de las
provincias. Al contrario, el que se ha seguido hasta ahora tiene
la desventaja de que los españoles acostumbrados a mirar los
portugueses como una nación diferente, siéndolo en realidad por
su gobierno, nunca podrán convencerse que la defensa de Portugal
lo sea también de la España; ni que las armas y vestuarios que
se envían a Lisboa y a Lord Wellington se hayan de contar por
socorros suministrados a la España. Otra de las desventajas que
acompañan a dicho anterior plan o sistema de guerra es el ser ya
perfectamente conocido del enemigo, quien siempre que no tenga
por necesario el derrotar al ejército angloportugués, le basta
una fuerza pequeña de observación para contenerle, pues sabe que
no será jamás la intención de ellos el penetrar mucho en la
Península.
Por el
contrario, la incertidumbre de los ataques del otro ejército
sería una ventaja incapaz de ser suplida por el enemigo, que no
podría ni observar sus movimientos, ni prevenir sus golpes. Yo
espero que si tal fuese el plan adoptado para las futuras
campañas, los ciento y cincuenta mil enemigos que ahora infestan
la España quedarían arruinados en pocos meses. La fuerza actual
de Lord Wellington puede considerarse excesiva para el mero
objeto de defender a Torres Vedras; y ya se componga el ejército
expedicionario-marítimo de un destacamento del de Portugal, o de
seis mil hombres de cada nacionalidad, sus operaciones
utilísimas no son incompatibles con la defensa de Portugal, o
cuando menos de Lisboa. Las partidas de guerrilla española han
crecido ya en el día hasta parecer ejércitos, y sus trabajos se
coronan del mejor fruto en el interior; los ataques vigorosos en
la circunferencia son la natural parte de la guerra que le toca
al Poderoso aliado, cuyo brazo con tanta gloria ha sostenido
hasta el día del tridente de Neptuno. No es tan malo que el Sr.
A. no cumpla con su promesa de brevedad, como que después de
todo nos lo encontremos todavía tan enfático que no hay por
donde tomar el hilo al ovillo que tan galanamente ha ensartado
en el tridente de Neptuno.
La primera
cosa que yo quisiera entender es una pequeñez. ¿Se ha de
abandonar, o no a Portugal? Ninguna duda me ocurriría sobre la
intención del Sr. A. en esta materia, si después de haber leído
ocho páginas, que todas giran sobre la suposición de que el
sistema de defenderlo es errado, si después de haber visto los
males que de esta defensa se han seguido, si después de contar
entre las ventajas del que presenta el Sr. A. la de entregar a
los portugueses a que sean
«irritados
contra sus opresores por iguales estímulos que los patriotas de
España»; en fin, si después de ver rodar todo su enfático
argumento sobre el supuesto de abandonar Portugal, no saliera al
fin de este párrafo, con que la fuerza actual de Lord Wellington
puede considerarse como excesiva para el mero objeto de defender
a Torres Vedras, y que las operaciones de su ejército flotante
«no son incompatibles con la defensa de Portugal, o cuando menos
de Lisboa».
Ahora
estamos ahí, Señor A. Después de quererse comer a los ingleses
por sus errores en el plan de guerra, salimos con que se
contradice Vd. acerca del primer paso del suyo. La dificultad no
es una friolera. Porque si lo que Vd. Quiere es que se abandone
a Portugal para poner en planta su ejército flotante, la medida
preliminar es un poco arriesgada, a fe mía, y no dudo que a
Bonaparte le gustase aunque fuese por vía de prueba. Si lo que
anuncia Vd. con tanto boato es que sería muy bueno tener siempre
veinte mil hombres a mano que desembarcar a donde más se
necesiten, y esto, amén de cuanto por otra parte están haciendo
los ingleses; la propuesta es una perogrullada. Lo mismo pudiera
Vd. proponer que saliese en cuerpo y en alma la nación inglesa a
pelear en España; y enojarse mucho porque aún se estaba queda.
Pero ésta, sin duda, no es más que una salida de tono, enfática,
por lo que pueda suceder; porque todas las bellezas del nuevo
plan de guerra son comparativas, y jamás pudo ser la intención
del Sr. A. darlo como un apéndice de ese sistema que tan
despiadadamente ataca, todo su empeño es que se sustituya al que
hasta ahora se ha seguido.
¿Por qué?
Porque en lugar de sostener un «rincón de la Península», «podría
aparecer en todos los puntos de la periferia de España». Pero
Señor A., en eso del «rincón» no estamos conformes, porque
aunque fuese como un cascarón de nuez, vive en él una nación
entera: una nación aliada antigua y constante de Inglaterra; una
nación que se ha puesto confiadamente en sus manos; que le ha
entregado la dirección de sus tropas; una nación que por ser
fiel a la alianza ha abandonado al fuego del enemigo provincias
enteras, entregando sus habitantes al hierro y fuego del enemigo
cuanto tenían, confiados en el auxilio de los ingleses.
¿En qué
moral cabe la propuesta de abandonar ese rincón, que nos hace el
proyectista? Pero libertando la España, los franceses
abandonarán a Portugal. El hombre no es poco confiado en sus
cálculos. La dificultad está en eso, Señor mío, y por cierto que
por mucho favor que queramos hacer al nuevo proyecto su
resultado está por ver, y los males de abandonar a Portugal
están vistos. ¿Querría el Sr. A. asegurar el éxito de su
proyecto con su cabeza? Me parece que le ocurrirían algunas
dudas. Y por vía de ensayo se empezará haciendo recaer sobre una
nación amiga el cúmulo de males que les resultaría de
abandonarla a los franceses, de abandonarla no para dejarla en
paz en su esclavitud, sino con la esperanza de que al salir otra
vez el enemigo no dejase piedra sobre piedra en todo el reino.
El plan es cristiano y caritativo.
Pero
cuando yo me pongo a considerar el plan del ejército
expedicionario-marítimo crea Vd. que se me figura que oigo a un
sargento de inválidos de los de las guerras de Italia, que
sentado a la puerta de su cuartel conquista medio mundo en tanto
que fuma su pipa. Dicho y hecho: póngame Vd. veinte mil hombres
en transportes. Hágame Vd. los transportes «tan maravillosamente
adecuados» que a manera del arca de Noé «los miren los soldados
como su verdadero acampamento». Ítem más, me pondrá Vd.
transportes bien acomodados para la caballería correspondiente,
y cuidado que no sean menos «maravillosos», porque los caballos
deben mirarlos como su verdadera cuadra. Otro cierto número de
transportes para artillería. ¿Ha de ir también artillería de
batir? Bueno será, por lo que pueda suceder. ¿Y provisiones?
¡Quién lo duda! Aunque veinte mil hombres ociosos bien se
podrían entretener con veinte mil anzuelos, que no habían de ser
tan desgraciados que no cogieran siquiera un pege al día. Pero,
adelante, esto servirá para añadir un plato extraordinario.
Hecha a la vela la expedición, no tiene más que hacer que seguir
las instrucciones «de la Regencia de Cádiz»; pero como el autor
previene que la expedición nunca vaya contra el viento (pág.
19), bueno fuera que la Regencia diese treinta y dos
instrucciones, por los puntos de la rosa náutica, para no
hallarse jamás en duda de a quién se ha de obedecer, si a la
Regencia, o al viento. Combinado el ataque según estos diversos
datos Regencia, Viento y Franceses (de todos tres quantum
sufficit), saltan en tierra mis veinte mil, con caballos y
cañones y reuniéndose «a diez mil patriotas» con que se puede
contar por lo menos en cualquier punto, no queda un francés en
veinte leguas a la redonda. «¿Cuál sería el único recurso (de
los franceses) en cada uno de estos casos? Desguarnecer todos
sus puestos militares del interior, pues deberían superar una
fuerza mayor que la que tienen para ocupar la mayor parte de
estas provincias. Los ingleses, después de haber logrado los
primeros efectos de la sorpresa, eran dueños de aguardarlos en
batalla o de retirarse a sus buques».
¡Seguro!
Si la batalla se perdía, los buques no tenían más que hacer que
volver a Inglaterra y cargar con otros veinte mil. Si la
retirada se hacía un poco de prisa porque los franceses podían
dar en la manía de dirigirse entre el ejército y el campamento
flotante, ¡qué disparate! Si Vd. se para en semejantes pelillos
nunca haremos nada. ¿Qué se puede tardar en embarcar veinte mil
hombres, dos mil caballos, y qué sé yo cuántos cañones?, aun
cuando los franceses estuviesen a media marcha, se embarca todo
en los maravillosos transportes con maravillosa presteza, y con
un viento y marea maravillosos, se sale maravillosamente a la
mar, y se le hacen mil maravillosas muecas a los franceses,
«dirigiendo la navegación lo más pronto posible al punto
opuesto», si el viento lo permite. Poco a poco, Señor, ¿y qué se
hacen los diez mil patriotas de tierra? ¡Bueno está eso! Se
ayudan como Dios les da a entender. ¿Y la provincia abandonada?
Me la pelan, los franceses... y crece el patriotismo, que es una
gloria. Yo estoy aturdido con las ventajas del plan, y me
admiro, con el Sr. A., de que sea tal la ceguera de los ingleses
que todavía insistan en mantenerse en Portugal.
Ya se ve,
al considerar que hay un medio tan fácil como el propuesto para
destruir a los franceses «en pocos meses», viendo que los
ingleses se obstinan en su antiguo sistema, el Sr. A. no puede
menos de estar un poco dudoso sobre las intenciones de los
aliados. «Ya sea en efecto la intención de Inglaterra defender
exclusivamente Portugal (dice en la pág. 11), ya se extienda a
la libertad de España, obligación (vaya de camino esa indirecta)
obligación solemnemente contraída por la Inglaterra a los ojos
de toda Europa, y en fe de públicos tratados...
Esto es;
ya sea la intención de Inglaterra cumplirnos los tratados, ya
sea, engañamos como negros. La duda es fundada, y muy útil
esparcirla entre los españoles. «¿Cómo será posible que el
pueblo español, cuyo valor y sufrimiento es el móvil de tan
larga lucha, pueda persuadirse de que se le socorre en su
conflicto, cuando no ve los soldados y banderas aliadas tremolar
en sus provincias, y con especialidad en las que más se han
sacrificado por la buena causa como son la Cataluña, Aragón,
Castilla, Navarra, &c.?» ¿Dónde va Vd. Señor A. tremolando
soldados y banderas, sin temor de Dios, por Aragón, Castilla y
Navarra? ¿Piensa Vd. que se haga un desembarco en Valladolid,
otro en Teruel, y otro (si el viento lo permite) en Pamplona? ¿O
se han de adelantar los veinte mil hasta esos puntos, siempre
ojo alerta a los transportes? Los honrados españoles de esas
provincias no podrían imaginar que la Inglaterra debía mandarles
ejércitos allá, en virtud de la alianza; y si por ignorancia
inculpable, o por sugestiones francesas les ocurrían dudas sobre
la amistad de los aliados, al ver que no aparecían ejércitos
ingleses, en Castilla, Navarra y Aragón (porque en Cataluña han
aparecido los que han podido mandarse); el Sr. A. si tuviera o
más seso, o mejor intención, debía escribir desde Londres
papeles que calmasen tales temores. Debiera hacerles ver que
aunque la Inglaterra mantiene su principal fuerza en Portugal,
no abandona ni descuida por esto la causa de España. Que ese
ejército de Portugal es el único en Europa que constantemente ha
humillado el orgullo francés, ganando repetidas victorias a sus
mejores generales; que les ha obligado a cada paso a sacar
tropas de los puntos más distantes para detener al ejército
inglés; que ha estado siempre pronto a adelantarse en España
cuanto ha podido hacerlo, contando con sus provisiones y
almacenes. Que ese ejército inglés ha peleado por defender las
plazas españolas, y que si no ha podido salvarlas, es una
ingratitud y una vergüenza que se lo eche en cara ningún
individuo de una nación de once millones de almas, cuyas son las
plazas. Pero que para ganar o sostener estas plazas españolas,
que los ingleses están continuamente prontos a arrancar de manos
del enemigo si se descuida, tiene éste que mantener sus tropas
reunidas, dejando a las guerrillas que se formen y se
fortalezcan. Que el abandonar así los ingleses a Portugal sería
una iniquidad inaudita; que el gobierno español supo desde el
principio de la alianza, que uno de sus presupuestos era que la
Inglaterra lo defendería ante todas cosas.
En fin, el
Sr. A. debería decir a sus paisanos, que atendidas las fuerzas
de la Francia, es locura querer determinar el tiempo en que los
franceses hayan de ser echados completamente de la Península;
que si, según su cálculo, han muerto ya medio millón de
franceses, y todos los años se da fin de otros cien mil, (cosa
que no se pudiera hacer sin los auxilios, y ejércitos que da y
ha dado Inglaterra), el sistema que tal destrozo produce no es
tan malo que se deba abandonar para tomar otro enteramente
nuevo. Debería decir, que si con tan gran matanza aún tiene
medios la Francia de reponer sus fuerzas, es delirio creer que
ningún esfuerzo de los aliados librase a la Península en pocos
meses; que el sistema de Bonaparte está siempre expuesto a
venirse a tierra, que de un día a otro se verá enredado en una
guerra que le impedirá atender a España, y que al fin, él mismo
vendrá a ser víctima de su ambición y tiranía. Que el riesgo de
parte de Inglaterra sería hacer de una vez un loco esfuerzo, que
podía salir infructuoso, y obligarla a abandonar la guerra. Que
con la firmeza y constancia, estamos seguros de vencer, y que es
imposible que la España quede esclava si continúa ejercitando
estas virtudes. Por último, que sólo Dios puede poner fin a
estos males en pocos meses; pero que el mejor modo de
resistirlos, duren lo que duraren, es hacerles frente, porque el
ceder sólo serviría para aumentarlos, desperdiciando tanta
sangre como se ha derramado.
Pero cuán
ajeno es del espíritu de unión convertir en veneno cuanto hacen
los aliados, y qué efectos deberá causar en España el párrafo
siguiente, lo dejo a la consideración de los hombres de bien e
imparciales: «¿Qué dirá (el pueblo español) si al mismo tiempo
que sabe las inmensas sumas que se expenden en mantener un
grande ejército en defensa de un reino extraño y naturalmente
defendido por la interposición de doscientas leguas del
territorio español, no se ve ayudar en sus esfuerzos, ni
siquiera con aquellos subsidios regulares que se han
suministrado a Austria, Suecia, o Rusia para guerras climeras,
abortadas y desaparecidas casi a un tiempo por una tímida
política? ¿Habrá quién niegue que los cuatro años que este
pueblo generoso lleva de derramar su sangre con otros tantos de
descanso y de provecho para la Gran Bretaña, que han impedido
que Bonaparte se ocupe en su proyecto favorito de hacer refluir
contra estas islas toda la fuerza del continente, mientras que
otros tantos años han gozado ellas del comercio de tantos
puertos que les hubieran permanecido cerrados si el pueblo
español fuera capaz de la bajeza de someterse a los tiranos? Los
registros de las aduanas inglesas serán el testimonio más
auténtico de que los españoles no han adquirido de balde las
armas y demás socorros suministrados en el primer año de su
insurrección; y harían ver que la continuación más profusa de
cuantos auxilios necesiten para su defensa es sembrar en un
campo muy fecundo que retribuirá ciento por uno a los que sepan
cultivarlo».
¡Qué
cuentas tan viles y mezquinas! ¡Qué cálculos tan indecentes
contra una nación que con tan noble ardor ha acudido al socorro
de los españoles! ¿Cuáles son las especulaciones que ha ofrecido
la Península al comercio inglés para que las aduanas hayan
pagado lo que la Inglaterra ha hecho en su favor? Pregúntese a
cualquier comerciante que tenga idea de lo que es el inmenso
tráfico de Inglaterra, y dirá que la diferencia que resulta por
este ramo es una gota en el mar.
¿Cuándo se
ha negado Inglaterra a dar los subsidios que están a su alcance?
Pero qué indecente clamor por dinero es éste que excitan en
España los del temple del Sr. A. ¿Entraría jamás en la
imaginación del gobierno o nación inglesa, al empezar la guerra,
que iba a asalariar a España, para que la sostuviese? A los
dueños de Potosí y México. ¡Oh!, pero allí poco viene, la España
está casi ocupada, no hay rentas, ¿y se deberá insultar a la
Inglaterra porque no prodigue dineros en manos de gobiernos que
han perdido cuanto tenían, por terquedad, por debilidad o por
ignorancia? Al mismo tiempo, es un exceso de mala fe decir al
pueblo español que Inglaterra no le da subsidios regulares
porque no quiere.
¿Dónde
tiene esta nación los tesoros de numerario que para esto se
necesitan?
En lugar
del malicioso y vago recuerdo de los subsidios dados a Austria,
Suecia, o Rusia de que se vale el Sr. A. para disgustar a los
españoles de la conducta de la Inglaterra con ellos, sería más
justo que calculase que después de haber sostenido a tantas
naciones en defensa de la libertad del continente, su erario no
debe estar rebosando plata y oro. El Sr. A. parece que vive en
Londres, y sus acusaciones son tanto más maliciosas cuanto más
debe saber de esto.
En cuanto
al temor de la invasión francesa en esta isla, y el figurar que
sólo la guerra de España es quien la impide, no hay inglés
sensato que no se burle de semejante idea. Bonaparte usó de este
espantajo una vez para distraer el pueblo francés y los demás
del continente; pero ya ni lo nombra, porque hasta los niños
saben que no piensa en ello. Pero esta cuestión no es del caso:
lo que si lo es mucho, es que la tal reflexión es tan mal nacida
como todas las que se dirigen a pintar a la nación inglesa como
si no pensase más que en hacer su negocio en la alianza de
España. ¿Pero qué, nada gana España en la alianza con
Inglaterra? ¿Declaró la guerra la nación española por favorecer
a la Gran Bretaña? ¿O no tiene interés ninguno en ser libre? Por
fortuna el pueblo español tiene sentimientos más nobles que los
que manifiesta el Sr. A. Semejantes cálculos, y semejantes
explicaciones de los motivos de amistad y alianza, inspiran
indignación y desprecio a cualquiera que tiene sentimientos de
decoro, y no hay hombre de honor que las sufriera de parte de un
socio, en la especulación más productiva.
Pero
decoro, ¡dije! ¿Cómo lo han de esperar los extraños si hasta
hablando del pueblo español no es muy delicado el tacto del Sr.
A. en esta materia?:
«...Aseguran (dice pág. 14) que si se concediese el mando de
algunas provincias nuestras al Lord Wellington, y se encargase a
oficiales británicos la instrucción de nuestras tropas, vendría
a lograrse la formación de ejércitos que supiesen resistir y
rechazar de España a los franceses. Yo no quiero considerar este
proyecto por la enorme contradicción en que se halla con la
fuerza moral e impulso de la opinión, único móvil y continuado
agente de la tenacísima resistencia de los españoles. El
modificar en lo más mínimo este sentimiento nacional es
debilitarle: y su destrucción sería la señal de paz con los
franceses. Es claro que la aversión al mando extranjero fue la
ocasión de la guerra, puesto que el pueblo en masa, que es quien
la ha hecho, no pudiera moverse por otro principio político. ¿Ni
hay gobernantes que en contradicción con él se atrevan a mandar
la sumisión a jefes extraños que lo puedan conseguir sin emplear
los medios de fuerza que son los que arraigan el aborrecimiento
a los franceses? ¿Cuáles pudiera pues emplear Lord Wellington y
sus oficiales para reducir al pueblo a su disciplina? ¿No serían
otros que los del dinero?, luego si el dinero es quien lo ha de
conseguir, ¿por qué no se pone el necesario en manos de los
jefes naturales?».
Este es el
crédito que da el Sr. A. a los españoles. El único medio que se
presenta a su imaginación para superar la aversión de los
españoles a lo que él llama mando extranjero, es dinero.
¡Dinero!, pues venga para los jefes naturales. Sr. A. la palabra
perturba ese buen juicio. El argumento todo se lo ha forjado Vd.
a medida de su deseo, y ni Vd. ha probado, ni nadie le ha
concedido, que Lord Wellington iba a introducir el mando
extranjero en las provincias, ni que los pueblos mirarían bajo
este aspecto un mando ejercido por delegación de los jefes de la
nación española, y que sólo se debía dirigir a proporcionar
subsistencias al ejército extranjero que iba a defenderlos, ni
que los pueblos harían por esto la paz con los franceses, ni
menos que Lord Wellington tenía ya preparadas una porción de
recuas cargadas de pesos duros, como el mejor remedio de templar
el orgullo nacional. Así es que la petición mendicante que le
ocurrió a Vd. con tanta vehemencia, está un poco fuera de
quicio.
Pida el
Sr. A. cuanto quiera; pero no desfigure los hechos tan
malamente. Lord Wellington, como ya he dicho más arriba, quería
adelantar sus tropas por España si las circunstancias lo
permitían, y acordándose de lo que pasó en Talavera, y del poco
vigor que la situación de España concede a aquel gobierno (cosa
que el Sr. A. nos ha recordado en su carta), quería tener
autoridad española para hacer en favor de los ejércitos
defensores, lo que el gobierno español no puede, en los tiempos
presentes. Quería tener autoridad para pedir lo que necesitase,
y evitar desavenencias y odios, que resultan de no estar los
ejércitos bien provistos, porque el soldado hambriento se busca
el sustento por fuerza. Pintar esto de otra manera es una
falsedad, y muy maligna. Y tanto más llena de mala fe cuanto que
el Sr. A. pide mucho más que esto a los ingleses, cuando propone
que un almirante y un general ingleses, y un ejército de veinte
mil hombres vayan a estar al mando de la Regencia de España.
Éste no es mando extranjero. Pero los ingleses están obligados a
hacer cuanto se les antoje a los Señores A. y sus semejantes.
Pidan los ingleses un grano de arena y se alborota el mundo.
¡Seguro que la tal amistad es ingenua!
Tiempo es
de descansar de coger tanto cabo suelto como el Sr. A. ha
esparcido en sus Observaciones. Pero queda uno tan notable y
puesto tan por la rabia de ponerlo, tan original y
característico, que es preciso copiarlo por fin y remate de las
memorables Observaciones del Sr. A., que en paz descanse de
haberlas dado a la luz del mundo.
Se hace a
la nación española el notorio agravio de suponerla en tan crasa
ignorancia del arte militar, que no se encuentre en ella
oficiales capaces de enseñar la táctica a sus tropas, ni sujetos
aptos para llevar la cuenta y razón de sus dispendios. Es decir,
que una nación que ha sido militar en su origen, continuando en
serlo por la duración de sus anales; cuyas bibliotecas están
colmadas de obras nacionales sobre la ciencia militar; a quien
encontró la invasión francesa con más colegios y
establecimientos militares que los que tal vez cuenta la
Inglaterra, y en donde hasta las reformas introducidas por
prusianos y franceses en el arte de la guerra, eran harto
familiares, necesita recibir de los ingleses la instrucción
sobre estas materias. De tan conocido error era bien fácil
desengañar a los alucinados, si quisiesen llevar a efecto el
examen comparativo de nuestros oficiales generales sobre la
teórica del arte. Me dirán que la teórica se les concederá a
estos Jefes, pero que debe extenderse a los subalternos, a
quienes corresponde su práctica; y que por consiguiente para
suplir a estas clases era menester introducir una infinidad de
oficiales de las correspondientes en el ejército inglés. ¡Y en
dónde los tiene la Inglaterra! ¿Acaso sus ejércitos estén
dotados en estas clases del doble número de los que necesitan?
¿Los grados subalternos no son adquiridos en aquella nación la
mayor parte por beneficios pecuniarios? ¿O acaso los infinitos
capitanes que compraron sus grados, compraron también la ciencia
necesaria para enseñar a las demás naciones? Al fin nuestros
oficiales empiezan por simples soldados su carrera, con la
denominación de cadetes; en donde las escuelas les suministran
los conocimientos propios de su profesión por tratados dedicados
a este efecto de que deben examinarse. Pero demos por supuesto
que ya están dotadas las compañías de oficiales ingleses; y que
hablando una lengua extraña, en términos confusos y mal
aprendidos, empezasen a aplicar el rigor de la disciplina de su
nación en los reclutas españoles; ¿habrá alguno a quien el trato
o la lectura haya dado la menor idea del impaciente carácter
español que se persuada fácil el desfigurarle con la adquisición
de aquellas cualidades que hacen soportable al inglés su severa
disciplina? ¿El minucioso cuidado con sus armas y prendas de
vestuario, la prolija policía de cuarteles, su mortal silencio,
y su inmovilidad de estatuas, podrá transferirse a una nación a
quien el desprecio de conveniencias e intereses hace negligente
por hábito, con tan ardiente imaginación, y tan poco sufrida por
temperamento? ¿No es lo natural que abrumados los individuos con
el peso de un rigor, tanto más odioso cuanto que viene de manos
extranjeras, aprovechen alguno de los infinitos medios que las
circunstancias les brindan para evadirse del trabajo, huyendo de
unas provincias a otras, refugiándose a las guerrillas, donde
combatirían a su gusto, o tal vez pasándose a los franceses,
puesto que la grande extensión de la España ofrece tanta
comodidad para esto?
Ni
Diógenes en su tinaja inventó sistema más filosófico de
porquería y desaseo, ni Barrabás podía hacer elogio más sucio de
nación alguna. ¿Con que los españoles tienen tan mortal horror a
estar limpios que se pasarían a los franceses por no lavarse? ¿Y
esto procede del desprecio natural de conveniencias e intereses?
Entre el que quiera ver el compendio y suma del desprecio del
mundo, y sus vanidades, entre, digo, en un cuartel de
Blanquillas, entre... mas lleve por introductor al Sr. A. porque
yo temo mortalmente a los frutos de su virtud favorita.
Por lo
demás del párrafo, los ingleses se alegraran mucho de ser objeto
de la sátira del Sr. A. a trueque de escapar limpios de sus
elogios. Pero por honor del pundonor y delicadeza española, no
quisiera que hubiese muchos escritores que hiciesen la defensa
de su ejército como este generoso apologista. La comparación que
propone el Sr. A. y el examen comparativo de ciencia a que
provoca entre los generales, no le ocurre a un niño de la
escuela. ¡Qué magnífico espectáculo ver los dos generales
desafiarse a preguntas y respuestas!
Los que
proponen la admisión de oficiales extranjeros (note el Sr. A.
que no son sólo ingleses) para introducir disciplina más
rigurosa y exacta que la que hasta ahora han tenido los
ejércitos españoles, no entran en comparaciones ridículas, y
odiosas de nación con nación. Hablan y proceden sobre hechos,
porque el que los tercios españoles vencieran en Flandes e
Italia, no hace menos ciertas la dispersión de Ocaña y treinta
otras. Los libros de que el Sr. A. ha visto llenas las
bibliotecas, están muy comidos de polilla. En vez de la multitud
de colegios, quisiéramos multitud de colegiales; y mientras que
no se oiga decir que los franceses, o austríacos hacen tal o tal
evolución a la española, poco prueba contra la necesidad de
reforma, el que el Sr. A. sepa hacer el ejercicio a la prusiana.
El árbol se conoce por los frutos, así es que la indirecta de si
los infinitos capitanes que compraron sus grados en el ejército
inglés, compraron también la ciencia necesaria para enseñar a
las demás naciones, es muy impertinente, cuando el Sr. A. no
puede ignorar la que han manifestado, y manifiestan esos
capitanes, puestos a pelear contra las mejores tropas de
Francia. La ciencia no se compra; pero el espíritu de cuerpo, y
el rigor de la disciplina son medios más eficaces de tener sólo
oficiales capaces de desempeñar sus obligaciones con honor del
cuerpo, que no los colegios y los cordones de cadete. De allí
sale oficial todo el que ha estado un cierto número de años;
aquí no tendría valor de presentarse a ocupar un puesto quien no
estuviese seguro de poder alterar con sus compañeros.
Los
ingleses con su silencio mortal, y su inmovilidad de estatuas
vencen constantemente a sus enemigos. Tal es el aspecto de toda
tropa veterana y bien disciplinada. Tal era el aspecto de los
españoles que atemorizaron en otro tiempo a la Europa. Pero
quién sino el Sr. A. ha pintado hasta ahora a los españoles como
arlequines.
P.D. He
recibido una carta de Cádiz en que me describen el estado del
Depósito de Reclutas que se ha confiado en la Isla al General
Doyle, y la pongo como una respuesta práctica al último párrafo
del Sr. A. de feliz memoria.
PINCHA AQUÍ
PARA LEER TEXTOS SOBRE
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA |
 ¿Adónde
te hallaré, Ser Infinito?
¿Adónde
te hallaré, Ser Infinito?
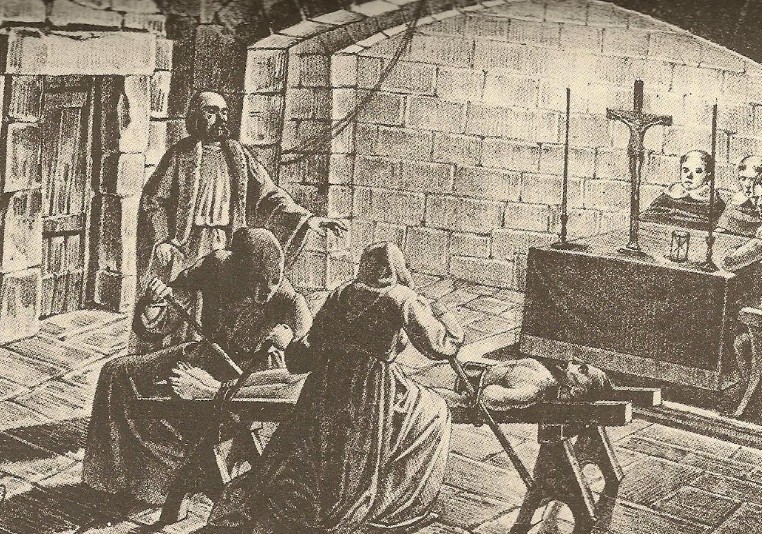


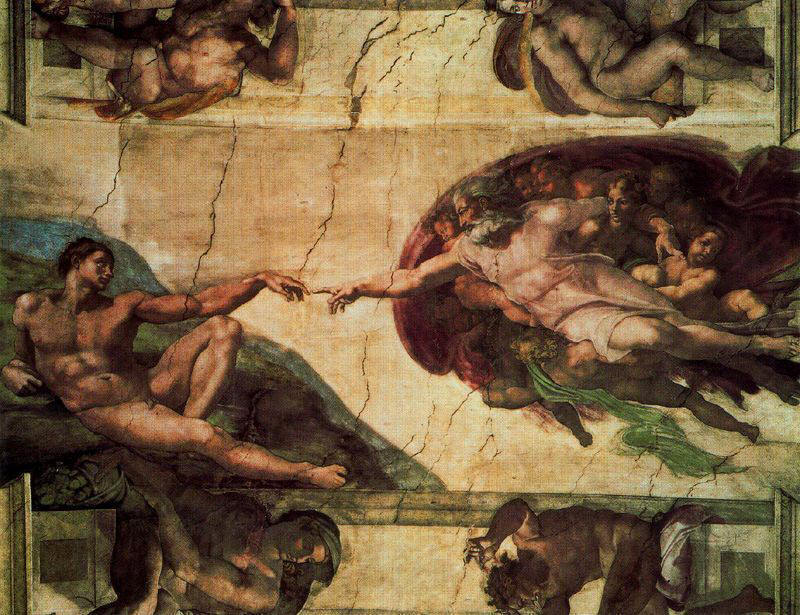
 Las
Cortes vinieron sumamente tarde, no hay duda; pero aunque
hubieran existido desde que salieron los franceses de Madrid, no
habrían servido de mucho si no tomaban otro método que el que
han tomado. Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y
todo eso que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con
menos declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas.
Las
Cortes vinieron sumamente tarde, no hay duda; pero aunque
hubieran existido desde que salieron los franceses de Madrid, no
habrían servido de mucho si no tomaban otro método que el que
han tomado. Muy buenas están las declaraciones de soberanía, y
todo eso que se nos dijo: pero lo que yo quisiera es que con
menos declaraciones las Cortes se hubieran hecho más soberanas. de
ambos partidos del Parlamento; todo es nada. En vano Sir John
Moore salva las Andalucías de las manos de Bonaparte; en vano,
con su sangre y la de miles de sus compatriotas, salva la causa
de España que iba a perecer entrando Bonaparte en Cádiz; en vano
Lord Wellington vence en Talavera, a la vista de Cuesta y su
ejército; más en
de
ambos partidos del Parlamento; todo es nada. En vano Sir John
Moore salva las Andalucías de las manos de Bonaparte; en vano,
con su sangre y la de miles de sus compatriotas, salva la causa
de España que iba a perecer entrando Bonaparte en Cádiz; en vano
Lord Wellington vence en Talavera, a la vista de Cuesta y su
ejército; más en Pero
¿es posible que gobiernos con tanto orgullo sufran el
abatimiento en que están las Cortes con respecto a los puntos
más importantes, vg. las rentas? El principio fundamental de la
libertad de los pueblos es que nadie, sino sus representantes,
pueda imponer contribuciones. ¿Y las Cortes, las Cortes
soberanas se ponen en la necesidad de mendigar de la Junta de
Cádiz, de dirigirle peticiones poco menos que en papel para
pobres de solemnidad? ¿Por qué,
Pero
¿es posible que gobiernos con tanto orgullo sufran el
abatimiento en que están las Cortes con respecto a los puntos
más importantes, vg. las rentas? El principio fundamental de la
libertad de los pueblos es que nadie, sino sus representantes,
pueda imponer contribuciones. ¿Y las Cortes, las Cortes
soberanas se ponen en la necesidad de mendigar de la Junta de
Cádiz, de dirigirle peticiones poco menos que en papel para
pobres de solemnidad? ¿Por qué, En
su mano tuvo el parlamento y el pueblo de Inglaterra hacer del
reino lo que quisieran cuando Jacobo II perdió el derecho a la
corona, atentando contra la constitución del reino. A discreción
del parlamento estaba el disminuir el poder real cuanto
quisiera, y el recibir al monarca a quien convidaba con un
trono, bajo los términos que gustase presentarle. Pero los
profundos políticos que trabajaron en la admirable revolución
que ha dado ya cerca de siglo y medio de prosperidad a este
reino, y que aún lo mantiene en su mayor vigor y hermosura,
sabían demasiado para pagarse de apariencias; y sin permitirse
el menor tono de superioridad con un príncipe a quien aún no
habían jurado obediencia, encerraron en poquísimas y moderadas
condiciones cuanto puede apetecer el espíritu más libre e
independiente, por salvaguardia eterna de sus derechos. Sabían
estos varones venerables que si ha de haber un rey, es para que
tenga en sus manos las riendas del gobierno, y como dice el
elocuente Burke, «pocos títulos tendrían a su fama de sabiduría,
si no hubiesen acertado a asegurar su libertad de otro modo que
debilitando a su gobierno en sus operaciones, y haciéndolo
precario en su posesión del mando». Dejaron pues a sus reyes en
el pleno goce de cuantos honores y títulos habían tenido de
tiempo inmemorial en Inglaterra; pero le hicieron jurar los
artículos que creyeron necesarios al goce y conservación de los
derechos, que como herencia innegable habían heredado de sus
mayores, y exigieron su libertad, y los medios que juzgaron a
propósito para conservarla, no a título de árbitros y señores de
la corona, sino bajo el de vasallos que tienen derecho a pedir
que el monarca les conserve sus fueros. Así es que en el mundo
no ha habido monarcas más respetados que los reyes de Inglaterra
lo son por la constitución y las leyes. Al tiempo mismo que
ponen reglas inviolables a su poder, le llaman nuestro rey y
soberano Señor: a su nombre hablan estas leyes, y en su nombre
se ejecutan; el parlamento no existe sin el rey; y aunque no
puede haber ley sino por la unanimidad de los tres brazos de la
legislatura -rey, pares- y comunes éstos dos jamás se dice que
mandan: el rey es el que sólo ordena con consejo de sus fieles
Lores y Comunes. ¿Es menor acaso el poder de las cámaras porque
no lo expresan en términos de superioridad o igualdad de
jerarquía? Nada menos: antes por eso mismo es más eficaz y
duradero. El monarca que deriva su sólido poder de unas leyes a
cuya formación contribuye, y que aún cuando limitan sus
facultades le profesan una veneración religiosa y le prescriben
reglas en su nombre mismo, no puede jamás tener interés en
destruir lo que es la basa única de esta especie de adoración
que goza, no puede aspirar a formarlas por sí solo, porque en el
mero hecho quedarían destruidas las leyes fundamentales a que
debe el ser monarca, y sólo tendría el débil y precario apoyo de
la fuerza para hacerse obedecer de sus pueblos.
En
su mano tuvo el parlamento y el pueblo de Inglaterra hacer del
reino lo que quisieran cuando Jacobo II perdió el derecho a la
corona, atentando contra la constitución del reino. A discreción
del parlamento estaba el disminuir el poder real cuanto
quisiera, y el recibir al monarca a quien convidaba con un
trono, bajo los términos que gustase presentarle. Pero los
profundos políticos que trabajaron en la admirable revolución
que ha dado ya cerca de siglo y medio de prosperidad a este
reino, y que aún lo mantiene en su mayor vigor y hermosura,
sabían demasiado para pagarse de apariencias; y sin permitirse
el menor tono de superioridad con un príncipe a quien aún no
habían jurado obediencia, encerraron en poquísimas y moderadas
condiciones cuanto puede apetecer el espíritu más libre e
independiente, por salvaguardia eterna de sus derechos. Sabían
estos varones venerables que si ha de haber un rey, es para que
tenga en sus manos las riendas del gobierno, y como dice el
elocuente Burke, «pocos títulos tendrían a su fama de sabiduría,
si no hubiesen acertado a asegurar su libertad de otro modo que
debilitando a su gobierno en sus operaciones, y haciéndolo
precario en su posesión del mando». Dejaron pues a sus reyes en
el pleno goce de cuantos honores y títulos habían tenido de
tiempo inmemorial en Inglaterra; pero le hicieron jurar los
artículos que creyeron necesarios al goce y conservación de los
derechos, que como herencia innegable habían heredado de sus
mayores, y exigieron su libertad, y los medios que juzgaron a
propósito para conservarla, no a título de árbitros y señores de
la corona, sino bajo el de vasallos que tienen derecho a pedir
que el monarca les conserve sus fueros. Así es que en el mundo
no ha habido monarcas más respetados que los reyes de Inglaterra
lo son por la constitución y las leyes. Al tiempo mismo que
ponen reglas inviolables a su poder, le llaman nuestro rey y
soberano Señor: a su nombre hablan estas leyes, y en su nombre
se ejecutan; el parlamento no existe sin el rey; y aunque no
puede haber ley sino por la unanimidad de los tres brazos de la
legislatura -rey, pares- y comunes éstos dos jamás se dice que
mandan: el rey es el que sólo ordena con consejo de sus fieles
Lores y Comunes. ¿Es menor acaso el poder de las cámaras porque
no lo expresan en términos de superioridad o igualdad de
jerarquía? Nada menos: antes por eso mismo es más eficaz y
duradero. El monarca que deriva su sólido poder de unas leyes a
cuya formación contribuye, y que aún cuando limitan sus
facultades le profesan una veneración religiosa y le prescriben
reglas en su nombre mismo, no puede jamás tener interés en
destruir lo que es la basa única de esta especie de adoración
que goza, no puede aspirar a formarlas por sí solo, porque en el
mero hecho quedarían destruidas las leyes fundamentales a que
debe el ser monarca, y sólo tendría el débil y precario apoyo de
la fuerza para hacerse obedecer de sus pueblos. ¿Conque
todo eso pretenden? ¿Conque esos bribones de satélites de
Bonaparte quieren que Vds. tengan por ineptos, suspicaces, y
cobardes, a los que Vds. mismas llaman activos, solícitos, e
invencibles? Pues seguramente no es menester recurrir a S.M.B.
para deshacer tan rara dificultad _porque sino es que por la
condescendencia de oír a semejantes truhanes, se han llegado
Vds. a infestar con sus opiniones, no hay que salir de la sala
para concluir el asunto, diciéndoles con el airecito que Vds.
saben, que son unos pillos empleados en sembrar cizaña_ y
poniéndole un remate al discurso con dos o tres exclamaciones de
¡enredadores! y ¡franceses!, mis hombres se quedarían tamañitos,
y se les quitaría la gana de ir con embajadas de Bonaparte a las
damas españolas.
¿Conque
todo eso pretenden? ¿Conque esos bribones de satélites de
Bonaparte quieren que Vds. tengan por ineptos, suspicaces, y
cobardes, a los que Vds. mismas llaman activos, solícitos, e
invencibles? Pues seguramente no es menester recurrir a S.M.B.
para deshacer tan rara dificultad _porque sino es que por la
condescendencia de oír a semejantes truhanes, se han llegado
Vds. a infestar con sus opiniones, no hay que salir de la sala
para concluir el asunto, diciéndoles con el airecito que Vds.
saben, que son unos pillos empleados en sembrar cizaña_ y
poniéndole un remate al discurso con dos o tres exclamaciones de
¡enredadores! y ¡franceses!, mis hombres se quedarían tamañitos,
y se les quitaría la gana de ir con embajadas de Bonaparte a las
damas españolas. súbditos de V.M. que pueblan las Américas de españoles fieles a
V.M... A más de esto las castas son las que en América casi
exclusivamente ejercen la agricultura, las artes, trabajan las
minas, y se ocupan en el servicio de V.M. ¿Y se les ha de negar
la existencia política a unos españoles tan beneméritos, tan
útiles al estado? ¿En qué principios de equidad y justicia se
podrá apoyar semejante determinación? Son contribuyentes a V.M.
y ayudan a sostener las cargas del estado; pues por qué no se
les ha de honrar y contar entre los ciudadanos? (Señor
Castillo).
súbditos de V.M. que pueblan las Américas de españoles fieles a
V.M... A más de esto las castas son las que en América casi
exclusivamente ejercen la agricultura, las artes, trabajan las
minas, y se ocupan en el servicio de V.M. ¿Y se les ha de negar
la existencia política a unos españoles tan beneméritos, tan
útiles al estado? ¿En qué principios de equidad y justicia se
podrá apoyar semejante determinación? Son contribuyentes a V.M.
y ayudan a sostener las cargas del estado; pues por qué no se
les ha de honrar y contar entre los ciudadanos? (Señor
Castillo). Veamos
si se puede desembrollar este confuso raciocinio. Después de
cuatro años de guerra (reflexiona el Sr. A.) no hemos
escarmentado a los franceses de modo que abandonen la Península.
¿Quién tiene la culpa de esto? No los españoles; porque «apenas
se puede exigir otra cosa de la nación atacada y comprometida,
sino que sirva de teatro de devastación para las hostilidades, y
que se muevan de todos los puntos los brazos de sus individuos
en daño del enemigo común». ¡Pero qué! ¿una nación como la
española no ha de contribuir con más para su existencia que con
su terreno y sus brazos, al arbitrio de cada individuo?
Veamos
si se puede desembrollar este confuso raciocinio. Después de
cuatro años de guerra (reflexiona el Sr. A.) no hemos
escarmentado a los franceses de modo que abandonen la Península.
¿Quién tiene la culpa de esto? No los españoles; porque «apenas
se puede exigir otra cosa de la nación atacada y comprometida,
sino que sirva de teatro de devastación para las hostilidades, y
que se muevan de todos los puntos los brazos de sus individuos
en daño del enemigo común». ¡Pero qué! ¿una nación como la
española no ha de contribuir con más para su existencia que con
su terreno y sus brazos, al arbitrio de cada individuo?