|
El
19 de marzo y el 2 de mayo
CAPÍTULO
XXV
[…]
Alejándome todo lo posible del centro de
la Villa, llegué a la
plazuela de Palacio, donde me detuvo un obstáculo casi insuperable; un
gran gentío, que bajando de las calles del Viento, de Rebeque, del Factor,
de Noblejas y de las plazuelas de San Gil y del Tufo, invadía toda la
calle Nueva y parte de la plazuela de
la Armería. Pensando que sería probable encontrar entre tanta gente
al licenciado Lobo, procuré abrirme paso hasta rebasar tan
molesta compañía; pero esto era punto menos que imposible, porque me
encontraba envuelto, arrastrado por aquel inmenso oleaje humano, contra el
cual era difícil luchar.
Tan abstraído estaba yo
en mis propios asuntos, que durante algún tiempo no discurrí sobre la
causa de aquella tan grande y ruidosa reunión de gente, ni sobre lo que
pedía, porque indudablemente pedía o manifestaba desear alguna cosa.
Después de recibir algunos porrazos y tropezar repetidas veces, me detuve
arrimado al muro de Palacio, y pregunté a los que me
rodeaban:
_¿Pero qué quiere toda
esa gente?
_Es que se van, se los
llevan _me dijo un chispero_, y eso no lo hemos de consentir.
El lector comprenderá
que no me importaba gran cosa que se fueran o dejaran de irse los que lo
tuvieran por conveniente, así es que intenté seguir mi camino.
Poco había adelantado,
cuando me sentí cogido por un brazo. Estremecime de terror creyendo que
estaba nuevamente en las garras del licenciado; pero no se asusten Vds.:
era Pacorro Chinitas.
_¿Conque parece que se
los llevan? _me dijo.
_¿A los infantes? Eso
dicen; pero te aseguro, Chinitas que eso me tiene sin cuidado.
_Pues a mí no. Hasta
aquí llegó la cosa, hasta aquí aguantamos, y de aquí no ha de pasar. Tú
eres un chiquillo y no piensas más que en jugar, y por eso no te importa.
_Francamente, Chinitas,
yo tengo que ocuparme demasiado de lo que a mí me pasa.
_Tú no eres español _me
dijo el amolador con gravedad.
_Sí que lo soy _repuse.
_Pues entonces no
tienes corazón, ni eres hombre para nada.
_Sí que soy hombre y
tengo corazón para lo que sea preciso.
_Pues entonces, ¿qué
haces ahí como un marmolillo? ¿No tienes armas? Coge una piedra y rómpele
la cabeza al primer francés que se te ponga por delante.
_Han pasado sin duda
cosas que yo no sé, porque he estado muchos días sin salir a la calle.
_No, no ha pasado nada
todavía, pero pasará. ¡Ah! Gabrielillo, lo que yo te decía ha salido
cierto. Todos se han equivocado, menos el amolador. Todos se han ido y nos
han dejado solos con los franceses. Ya no tenemos Rey, ni más gobierno que
esos cuatro carcamales de
la Junta.
Yo me encogí de
hombros, no comprendiendo por qué estábamos sin Rey y sin más gobierno que
los cuatro carcamales de la Junta.
_Gabriel _me dijo mi
amigo después de un rato_ ¿te gusta que te manden los franceses, y que con
su lengua que no entiendes, te digan «haz esto o haz lo otro», y que se
entren en tu casa, y que te hagan ser soldado de Napoleón, y que España no
sea España, vamos al decir, que nosotros no seamos como nos da la gana
de ser, sino como el Emperador quiera que seamos?
_¿Qué me ha de gustar?
Pero eso es pura fantasía tuya. ¿Los franceses son los que nos mandan? ¡Quia!
Nuestro Rey, cualquiera que sea, no lo consentiría.
_No tenemos Rey.
_¿Pero no habrá en la
familia otro que se ponga la corona?
_Se llevan todos los
infantes.
_Pero habrá grandes de
España y señores de muchas campanillas, y generales y ministros que les
digan a los ministros: «Señores, hasta aquí llegó. Ni un paso más».
_Los señores de muchas
campanillas se han ido a Bayona, y allí andan a la greña por saber si
obedecen al padre o al hijo.
_Pero aquí tenemos
tropas que no consentirán...
_El Rey les ha mandado
que sean amigos de los franceses y que les dejen hacer.
_Pero son españoles, y
tal vez no obedezcan esa barbaridad; porque dime: si los franceses nos
quieren mandar, ¿es posible que un español de los que vistan uniforme lo
consienta?
_El soldado español no
puede ver al francés pero son uno por cada veinte. Poquito a poquito se
han ido entrando, entrando, y ahora, Gabriel, esta baldosa en que ponemos
los pies es tierra del emperador Napoleón.
_¡Oh, Chinitas! Me
haces temblar de cólera. Eso no se puede aguantar, no señor. Si las cosas
van como dices, tú y todos los demás españoles que tengan vergüenza
cogerán un arma, y entonces...
_No tenemos armas.
_Entonces, Chinitas,
¿qué remedio hay? Yo creo que si todos, todos, todos dicen: «vamos a
ellos», los franceses tendrán que retirarse.
_Napoleón ha vencido a
todas las naciones.
_Pues entonces
echémonos a llorar y metámonos en nuestras casas.
_¿Llorar? _exclamó el
amolador cerrando los puños_. Si todos pensaran como yo... No se puede
decir lo que sucederá, pero... Mira: yo soy hombre de paz, pero cuando veo
que estos condenados franceses se van metiendo callandito en España
diciendo que somos amigos: cuando veo que se llevan
engañado al Rey; cuando les veo por esas calles echando facha y bebiéndose
el mundo de un sorbo; cuando pienso que ellos están muy creídos de que nos
han metido en un puño por los siglos de los siglos, me dan ganas... no de
llorar, sino de matar, pongo el caso, pues... quiero decir que si un
francés pasa y me toca con su codo en el
pelo de la ropa, levanto la mano... mejor dicho... abro la
boca y me lo como. Y cuidado, que un francés me enseñó el oficio que
tengo. El francés me gusta; pero allá en su tierra.
CAPÍTULO XXVI
Durante nuestra conversación advertí que la multitud
aumentaba, apretándose más. Componíanla personas de ambos sexos y de todas
las clases de la sociedad, espontáneamente venidas por uno de esos
llamamientos morales, íntimos, misteriosos, informulados, que no parten de
ninguna voz oficial, y resuenan de improviso en los oídos de un pueblo
entero, hablándole el balbuciente lenguaje de la inspiración. La campana
de ese arrebato glorioso no suena sino cuando son muchos los corazones
dispuestos a palpitar en concordancia con su anhelante ritmo, y raras
veces presenta la historia ejemplos como aquel, porque el sentimiento
patrio no hace milagros sino cuando es una condensación colosal, una
unidad sin discrepancias de ningún género, y por lo tanto una fuerza
irresistible y superior a cuantos obstáculos pueden oponerle los recursos
materiales, el genio militar y la muchedumbre de enemigos. El más poderoso
genio de la guerra es la conciencia nacional, y la disciplina que da más
cohesión el patriotismo.
Estas reflexiones se me
ocurren ahora recordando aquellos sucesos. Entonces, y en la famosa mañana
de que me ocupo, no estaba mi ánimo para consideraciones de tal índole,
mucho menos en presencia de un conflicto popular que de minuto en minuto
tomaba proporciones graves. La ansiedad crecía por momentos: en los
semblantes había más que ira, aquella tristeza profunda que precede a las
grandes resoluciones, y mientras algunas mujeres proferían gritos
lastimosos, oí a muchos hombres discutiendo en voz baja planes de no sé
qué inverosímil lucha.
El primer movimiento
hostil del pueblo reunido fue rodear a un oficial francés que a la sazón
atravesó por la plaza de la Armería. Bien pronto se unió a aquél otro
oficial español que acudía como en auxilio del primero. Contra ambos se
dirigió el furor de hombres y mujeres, siendo estas las que con más
denuedo les hostilizaban; pero al poco rato una pequeña fuerza francesa
puso fin a aquel incidente. Como avanzaba la mañana, no quise ya perder
más tiempo, y traté de seguir mi camino; mas no había pasado aún el arco
de la Armería, cuando sentí un
ruido que me pareció cureñas en acelerado rodar por calles
inmediatas.
_¡Que viene la
artillería! _clamaron algunos.
Pero lejos de
determinar la presencia de los artilleros una dispersión general, casi
toda la multitud corría hacia la calle Nueva. La curiosidad pudo en mí más
que el deseo de llegar pronto al fin de mi viaje, y corrí allá también;
pero una detonación espantosa heló la sangre en mis venas; y vi caer
no lejos de mí algunas personas, heridas por la metralla. Aquel fue uno de
los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida. La ira estalló en
boca del pueblo de un modo tan formidable, que causaba tanto espanto como
la artillería enemiga. Ataque tan imprevisto y tan rudo había aterrado a
muchos que huían con pavor, y al mismo tiempo acaloraba la ira de otros,
que parecían dispuestos a arrojarse sobre los artilleros; mas en aquel
choque entre los fugitivos y los sorprendidos, entre los que rugían como
fieras y los que se lamentaban heridos o moribundos bajo las pisadas de la
multitud, predominó al fin el movimiento de dispersión, y corrieron todos
hacia la calle Mayor. No se oían más voces que «armas, armas, armas». Los
que no vociferaban en las calles, vociferaban en los balcones, y si un
momento antes la mitad de
los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la
artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o
a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de
cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar. de
los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la
artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o
a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de
cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar.
El resultado era
asombroso. Yo no sé de dónde salía tanta gente armada. Cualquiera habría
creído en la existencia de una conjuración silenciosamente preparada; pero
el arsenal de aquella guerra imprevista y sin plan, movida por la
inspiración de cada uno, estaba en las cocinas, en los bodegones, en los
almacenes al por menor, en las salas y tiendas de armas, en las posadas y
en las herrerías.
La calle Mayor y las
contiguas ofrecían el aspecto de un hervidero de rabia imposible de
describir por medio del lenguaje. El que no lo vio, renuncie a tener idea
de semejante levantamiento. Después me dijeron que entre 9 y 11 todas
las calles de Madrid presentaban el mismo aspecto; habíase
propagado la insurrección como se propaga la llama en el bosque seco
azotado por impetuosos vientos.
En el Pretil de los
Consejos, por San Justo y por la plazuela de la Villa, la irrupción de
gente armada viniendo de los barrios bajos era considerable; mas por donde
vi aparecer después mayor número de hombres y mujeres, y hasta enjambres
de chicos y algunos viejos fue por la plaza Mayor y los portales llamados
de Bringas. Hacia la esquina de la calle de Milaneses, frente a la Cava
de San Miguel, presencié el primer choque del pueblo con
los invasores, porque habiendo aparecido como una veintena de franceses
que acudían a incorporarse a sus regimientos, fueron atacados de improviso
por una cuadrilla de mujeres ayudadas por media docena de hombres. Aquella
lucha no se parecía a ninguna peripecia de los combates ordinarios, pues
consistía en reunirse súbitamente envolviéndose y atacándose sin reparar
en el número ni en la fuerza del contrario.
Los extranjeros se
defendían con su certera puntería y sus buenas armas: pero no contaban con
la multitud de brazos que les ceñían por detrás y por delante, como rejos
de un inmenso pulpo; ni con el incansable pinchar de millares de
herramientas, esgrimidas contra ellos con un desorden y una multiplicidad
semejante al de un ametrallamiento a mano; ni con la espantosa
centuplicación de pequeñas fuerzas que sin matar imposibilitaban la
defensa. Algunas veces esta superioridad de los madrileños era tan grande,
que no podía menos de ser generosa; pues cuando los enemigos aparecían en
número escaso, se abría para ellos un portal o tienda donde quedaban a
salvo, y muchos de los que
se alojaban en las casas de aquella calle debieron la vida
a la tenacidad con que sus patronos les impidieron la salida.
No se salvaron tres de
a caballo que corrían a todo escape hacia la Puerta del Sol. Se les
hicieron varios disparos; pero irritados ellos cargaron sobre un grupo
apostado en la esquina del callejón de la Chamberga, y bien pronto
viéronse envueltos por el paisanaje. De un fuerte sablazo, el más audaz de
los tres abrió la cabeza a una infeliz maja en el instante en que daba a
su marido el fusil recién cargado, y la imprecación de la furiosa
mujer al caer herida al suelo, espoleó el coraje de los hombres. La
luchase trabó entonces cuerpo a cuerpo y a arma blanca.
Entretanto yo corrí
hacia la Puerta del Sol buscando lugar más seguro, y en los portales de
Pretineros encontré a Chinitas. La Primorosa salió del grupo cercano
exclamando con frenesí:
_¡Han matado a Bastiana!
Más de veinte hombres hay aquí y denguno vale un rial.
Canallas; ¿para qué os ponéis bragas si tenéis almas de pitiminí?
_Mujer _dijo Chinitas
cargando su escopeta_ quítate de en medio. Las mujeres aquí no sirven más
que de estorbo.
_Cobardón, calzonazos,
corazón de albondiguilla _dijo la Primorosa pugnando por arrancar el arma
a su marido_. Con el aire que hago moviéndome, mato yo más franceses que
tú con un cañón de a ocho.
Entonces uno de los de
a caballo se lanzó al galope hacia nosotros blandiendo su sable.
_¡Menegilda!, ¿tienes
navaja? _exclamó la esposa de Chinitas con desesperación.
_Tengo tres, la de
cortar, la de picar y el cuchillo grande.
_¡Aquí estamos,
espanta_cuervos! _gritó la maja tomando de manos de su amiga un cuchillo
carnicero cuya sola vista causaba espanto.
El coracero clavó las
espuelas a su corcel y despreciando los tiros se arrojó sobre el grupo. Yo
vi las patas del corpulento animal sobre los hombros de la Primorosa; pero ésta, agachándose más ligera que el rayo, hundió su cuchillo en
el pecho del caballo. Con la violenta caída, el jinete quedó indefenso, y
mientras la cabalgadura expiraba con horrible pataleo, lanzando ardientes
resoplidos, el soldado proseguía el combate ayudado por
otros cuatro que a la sazón llegaron.
Chinitas, herido en la
frente y con una oreja menos, se había retirado como a unas diez varas más
allá, y cargaba un fusil en el callejón del Triunfo, mientras la Primorosa le envolvía un pañuelo en la cabeza, diciéndole:
_Si te moverás al fin.
No parece sino que tienes en cada pata las pesas del reloj de Buen Suceso.
El amolador se volvió
hacia mí y me dijo:
_Gabrielillo, ¿qué
haces con ese fusil? ¿Lo tienes en la mano para escarbarte los dientes?
En efecto, yo tenía en
mis manos un fusil sin que hasta aquel instante me hubiese dado cuenta de
ello. ¿Me lo habían dado? ¿Lo tomé yo? Lo más probable es que lo recogí
maquinalmente, hallándose cercano al lugar de la lucha, y cuando caía sin
duda de manos de algún combatiente herido; pero mi turbación y estupor
eran tan grandes ante aquella escena, que ni aun acertaba a
hacerme cargo de lo que tenía entre las manos.
_¿Pa qué está
aquí esa lombriz? _dijo la Primorosa encarándose conmigo y dándome en el
hombro una fuerte manotada_. Descosío: coge ese fusil con más
garbo. ¿Tienes en la mano un cirio de procesión?
_Vamos: aquí no hay
nada que hacer _afirmó Chinitas, encaminándose con sus compañeros hacia la
Puerta del Sol.
Echeme el fusil al
hombro y les seguí.
La Primorosa
seguía burlándose de mi poca aptitud para el manejo de las armas de fuego.
_¿Se acabaron los
franceses? _dijo una maja mirando a todos lados_. ¿Se han acabado?
_No hemos dejado uno
pa simiente de rábanos _contestó la Primorosa_. ¡Viva España y el Rey Fernando!
En efecto, no se veía
ningún francés en toda la calle Mayor; pero no distábamos mucho de las
gradas de San Felipe, cuando sentimos ruido de tambores, después ruido de
cornetas, después pisadas de caballos, después estruendo de cureñas
rodando con precipitación. El drama no había empezado todavía realmente.
Nos detuvimos, y advertí que los paisanos se miraban unos a
otros, consultándose mudamente sobre la importancia de las fuerzas ya
cercanas. Aquellos infelices madrileños habían sostenido una lucha
terrible con los soldados que encontraron al paso, y no contaban con las
formidables divisiones y cuerpos de ejército que se acampaban en las
cercanías de Madrid. No habían medido los alcances y las consecuencias de
su calaverada, ni aunque los midieran, habrían retrocedido en aquel
movimiento impremeditado y sublime que les impulsó a rechazar fuerzas tan
superiores.
Había llegado el
momento de que los paisanos de la calle Mayor pudieran contar el número de
armas que apuntaban a sus pechos, porque por la calle de la Montera
apareció un cuerpo de ejército, por la de Carretas otro, y por la Carrera
de San Jerónimo el tercero, que era el más formidable.
_¿Son muchos? _preguntó
la Primorosa.
_Muchísimos, y también
vienen por esta calle. Allá por Platerías se siente ruido de tambores.
Frente a nosotros y a
nuestra espalda teníamos a los infantes, a los jinetes y a los artilleros
de Austerlitz. Viéndoles, la Primorosa reía; pero yo... no puedo menos de
confesarlo... yo temblaba.
|
|
CAPÍTULO
XXVII
Llegar los cuerpos de ejército a
la Puerta del Sol y
comenzar el ataque, fueron sucesos ocurridos en un mismo instante. Yo creo
que los franceses, a pesar de su superioridad numérica y material, estaban
más aturdidos que los españoles; así es que en vez de comenzar poniendo en
juego la caballería, hicieron uso de la
metralla desde los primeros momentos.
La lucha, mejor dicho,
la carnicería era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y
comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca llamada noble, y
los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los
ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor
parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes. El
peligro no me impedía observar quién estaba en torno mío, y así puedo
decir que sostenían mi valor vacilante además de
la Primorosa, un señor grave y bien vestido que parecía aristócrata, y dos
honradísimos tenderos de la misma calle, a quienes yo de antiguo conocía.
Teníamos a mano
izquierda el callejón de
la Duda;
como sitio estratégico que nos sirviera de parapeto y de camino para la
fuga, y desde allí el señor noble y yo, dirigíamos nuestros tiros a los
primeros mamelucos que aparecieron en la calle. Debo advertir, que los
tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los
verdaderos y más aguerridos combatientes, eran los que luchaban a arma
blanca entre la caballería. También de los balcones salían muchos tiros de
pistola y gran número de armas arrojadizas, como tiestos, ladrillos,
pucheros, pesas de reló, etc.
_Ven acá, Judas
Iscariote _exclamó
la Primorosa,
dirigiendo los puños hacia un mameluco que hacía estragos en el portal de
la casa de Oñate_. ¡Y no hay quien te meta una libra de pólvora en el
cuerpo! ¡Eh, so estantigua!, ¿pa qué le sirve ese chisme? Y tú,
Piltrafilla, echa fuego por ese fusil, o te saco los ojos.
Las imprecaciones de
nuestra generala nos obligaban a disparar tiro tras tiro. Pero aquel fuego
mal dirigido no nos valía gran cosa, porque los mamelucos habían
conseguido despejar a golpes gran parte de la calle, y adelantaban de
minuto en minuto.
_A ellos, muchachos
_exclamó la maja, adelantándose al encuentro de una pareja de jinetes,
cuyos caballos venían hacia nosotros.
Nadie podrá imaginar
cómo eran aquellos combates parciales. Mientras desde las ventanas y desde
la calle se les hacía fuego, los manolos les atacaban navaja en mano, y
las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo, o saltaban,
asiendo por los brazos al jinete. Este recibía auxilio, y al instante
acudían dos, tres, diez, veinte, que eran atacados de la misma manera, y
se formaba una confusión, una mescolanza horrible y sangrienta que no se
puede pintar. Los caballos vencían al fin y avanzaban al galope, y cuando
la multitud encontrándose libre se extendía hacia la Puerta del Sol, una
lluvia de metralla le cerraba el paso.
Perdí de vista a la
Primorosa en uno de aquellos espantosos choques; pero al poco rato la vi
reaparecer lamentándose de haber perdido su cuchillo, y me arrancó el
fusil de las manos con tanta fuerza, que no pude impedirlo. Quedé
desarmado en el mismo momento en que una fuerte embestida de los franceses
nos hizo recular a la acera de San Felipe el Real. El anciano noble fue
herido junto a mí: quise sostenerle; pero deslizándose de mis manos, cayó
exclamando: «¡Muera Napoleón! ¡Viva España!».
Aquel instante fue
terrible, porque nos acuchillaron sin piedad; pero quiso mi buena
estrella, que siendo yo de los más cercanos a la pared, tuviera delante de
mí una muralla de carne humana que me defendía del plomo y del hierro. En
cambio era tan fuertemente comprimido contra la pared, que casi llegué a
creer que moría aplastado. Aquella masa de gente se replegó por la calle
Mayor, y como el violento retroceso nos obligara a invadir una casa de las
que hoy deben tener la numeración desde el 21 al 25, entramos decididos a
continuar la lucha desde los balcones. No achaquen Vds. a petulancia el
que diga nosotros, pues yo, aunque al principio me vi comprendido entre
los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, después
el ardor de la refriega, el odio contra los franceses que se comunicaba de
corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar enérgicamente
en pro de los míos. Yo creo que en aquella
ocasión memorable hubiérame puesto al nivel de algunos que
me rodeaban, si el recuerdo de Inés y la consideración de que corría algún
peligro no aflojaran mi valor a cada instante.
Invadiendo la casa, la
ocupamos desde el piso bajo a las buhardillas: por todas las ventanas se
hacía fuego arrojando al mismo tiempo cuanto la diligente valentía de sus
moradores encontraba a mano. En el piso segundo un padre anciano,
sosteniendo a sus dos hijas que medio desmayadas se abrazaban a sus
rodillas, nos decía: «Haced fuego; coged lo que os convenga. Aquí tenéis
pistolas; aquí tenéis mi escopeta de caza. Arrojad mis muebles por el
balcón, y perezcamos todos y húndase mi casa si bajo sus escombros ha de
quedar sepultada esa canalla. ¡Viva Femando! ¡Viva España! ¡Muera
Napoleón!».
Estas palabras
reanimaban a las dos doncellas, y la menor nos conducía a una habitación
contigua, desde donde podíamos dirigir mejor el fuego. Pero nos escaseó la
pólvora, nos faltó al fin, y al cuarto de hora de nuestra entrada ya los
mamelucos daban violentos golpes en la puerta.
_Quemad las puertas y
arrojadlas ardiendo a la calle _nos dijo el anciano_. Ánimo, hijas mías.
No lloréis. En este día el llanto es indigno aun en las mujeres. ¡Viva
España! ¿Vosotras sabéis lo que es España? Pues es nuestra tierra,
nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestros
reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra
grandeza,
nuestro nombre, nuestra religión. Pues todo esto nos
quieren quitar. ¡Muera Napoleón!
Entretanto los
franceses asaltaban la casa, mientras otros de los suyos cometían las
mayores atrocidades en la de Oñate.
_Ya entran, nos cogen y
estamos perdidos _exclamamos con terror, sintiendo que los mamelucos se
encarnizaban en los defensores del piso bajo.
_Subid a la buhardilla
_nos dijo el anciano con frenesí_ y saliendo al tejado, echad por el cañón
de la escalera todas las tejas que podáis levantar. ¿Subirán los caballos
de estos monstruos hasta el techo?
Las dos muchachas,
medio muertas de terror, se enlazaban a los brazos de su padre, rogándole
que huyese.
_¡Huir! _exclamaba el
viejo_. No, mil veces no. Enseñemos a esos bandoleros cómo se defiende el
hogar sagrado. Traedme fuego, fuego, y apresarán nuestras cenizas, no
nuestras personas.
Los mamelucos subían.
Estábamos perdidos. Yo me acordé de la pobre Inés, y me sentí más cobarde
que nunca. Pero algunos de los nuestros habíanse en tanto internado en la
casa, y con fuerte palanca rompían el tabique de una de las habitaciones
más escondidas. Al ruido, acudí allá velozmente, con la esperanza
de encontrar escapatoria, y en efecto vi que habían abierto
en la medianería un gran agujero, por donde podía pasarse a la casa
inmediata. Nos hablaron de la otra parte, ofreciéndonos socorro, y nos
apresuramos a pasar; pero antes de que estuviéramos del opuesto lado
sentimos, a los mamelucos y otros soldados
franceses vociferando en las habitaciones principales:
oyose un tiro; después una de las muchachas lanzó un grito espantoso y
desgarrador. Lo que allí debió ocurrir no es para contado.
Cuando pasamos a la
casa contigua, con ánimo de tomar inmediatamente la calle, nos vimos en
una habitación pequeña y algo oscura, donde distinguí dos hombres, que nos
miraban con espanto. Yo me aterré también en su presencia, porque eran
el uno el licenciado Lobo, y el otro Juan de Dios.
Habíamos pasado a una
casa de la calle de Postas, a la misma casa en cuyo cuarto entresuelo
había yo vivido hasta el día anterior al servicio de los Requejos.
Estábamos en el piso segundo, vivienda del leguleyo
trapisondista. El terror de este era tan grande que al vernos dijo:
_¿Están ahí los
franceses? ¿Vienen ya? Huyamos.
Juan de Dios estaba
también tan pálido y alterado, que era difícil reconocerle.
_¡Gabriel! _exclamó al
verme_. ¡Ah!, tunante; ¿qué has hecho de Inés?
_Los franceses, los
franceses _exclamó Lobo saliendo a toda prisa de la habitación y bajando
la escalera de cuatro en cuatro peldaños_. ¡Huyamos!
La esposa del
licenciado y sus tres hijas, trémulas de miedo, corrían de aquí para allí,
recogiendo algunos objetos para salir a la calle. No era ocasión de
disputar con Juan de Dios, ni de darnos explicaciones sobre los sucesos de
la madrugada anterior, así es que salimos a todo escape, temiendo que los
mamelucos
invadieran aquella casa.
El mancebo no se
separaba de mí, mientras que Lobo, harto ocupado de su propia seguridad,
se cuidaba de mi presencia tanto como si yo no existiera.
_¿A dónde vamos?
_preguntó una de las niñas al salir_. ¿A la calle de San Pedro la Nueva,
en casa de la primita?
_¿Estáis locas? ¿Frente
al parque de Monteleón?
_Allí se están batiendo
_dijo Juan de Dios_. Se ha empeñado un combate terrible, porque la
artillería española no quiere soltar el parque.
_¡Dios mío! ¡Corro
allá! _exclamé sin poderme contener.
_¡Perro! _gritó Juan de
Dios, asiéndome por un brazo_. ¿Allí la tienes guardada?
_Sí, allí está
_contesté sin vacilar_. Corramos.
Juan de Dios y yo
partimos como dos insensatos en dirección a mi casa.
|
|
CAPÍTULO
XXVIII
En nuestra carrera no reparábamos en los mil peligros
que a cada paso ofrecían las calles y plazas de Madrid, y andábamos sin
cesar, tomando las vías más apartadas del centro, con tantas vueltas y
rodeos, que empleamos cerca de dos horas para llegar a la puerta de
Fuencarral por los pozos de nieve. […]
En la calle de
Fuencarral el gentío era grande, y todos corrían hacia arriba, como en
dirección al parque. Oíanse fuertes descargas, que aterraron a mi
acompañante, y cuando embocamos a la calle de
la Palma
por la casa de Aranda, los
gritos de los héroes llegaban hasta nuestros oídos.
Era entre doce y una.
Dando un gran rodeo pudimos al fin entrar en la calle de San José, y desde
lejos distinguí las altas ventanas de mi casa entre el denso humo de la
pólvora.
_No podemos subir a
nuestra casa _dije a Juan de Dios_, a menos que no nos metamos en medio
del fuego.
_¡En medio del fuego!
¡Qué horror! No: no expongamos la vida. Veo que también hacen fuego desde
algún balcón. Escondámonos, Gabriel.
_No avancemos. Parece
que cesa el fuego.
_Tienes razón. Ya no se
oyen sino pocos tiros, y me parece que oigo decir: «victoria, victoria».
_Sí, y el paisanaje se
despliega, y vienen algunos hacia acá. ¡Ah! ¿No son franceses aquellos que
corren hacia la calle de
la Palma?
Sí: ¿no ve Vd. los sombreros de piel?
_Vamos allá. ¡Qué
algazara! Parece que están contentos. Mira cómo agitan las gorras aquellos
que están en el balcón.
_Inés, allí está Inés,
en el balcón de arriba, arriba... Allí está: mira hacia el parque, parece
que tiene miedo y se retira. También sale a curiosear don Celestino.
Corramos y ahora nos será fácil entrar en la casa.
Después de una empeñada
refriega, el combate había cesado en el parque con la derrota y retirada
del primer destacamento francés que fue a atacarlo. Pero si el crédulo
paisanaje se entregó a la alegría creyendo que aquel triunfo era decisivo;
los jefes militares conocieron que serían bien pronto atacados con más
fuerzas, y se preparaban para la resistencia.
Pacorro Chinitas, que
había sido uno de los que primero acudieron a aquel sitio, se llegó a mí
ponderándome la victoria alcanzada con las cuatro piezas que Daoíz había
echado a la calle; pero bien pronto él y los demás se convencieron de que
los franceses no habían retrocedido sino para volver pronto con numerosa
artillería. Así fue en efecto, y cuando subíamos la escalera de mi casa,
sentí el alarmante rumor de la tropa cercana.
El mancebo tropezaba a
cada peldaño, circunstancia que cualquiera hubiera atribuido al miedo, y
yo atribuí a la emoción. Cuando llegamos a presencia de Inés y D.
Celestino, estos se alegraron en extremo de verme sano, y ella me señaló
una imagen de la Virgen, ante la cual habían encendido dos velas. Juan de
Dios permaneció un rato en el umbral, medio cuerpo fuera y dentro el otro
medio, con el sombrero en la mano, el rostro pálido y contraído, la
actitud embarazosa, sin atreverse a hablar ni tampoco a retirarse,
mientras que Inés, enteramente ocupada de mi vuelta, no ponía en él la
menor atención.
_Aquí, Gabriel _me dijo
el clérigo_, hemos presenciado escenas de grande heroísmo. Los franceses
han sido rechazados. Por lo visto, Madrid entero se levanta contra ellos.
Al decir esto, una
detonación terrible hizo estremecer la casa.
_¡Vuelven los
franceses! Ese disparo ha sido de los nuestros, que siguen decididos a no
entregarse. Dios y su santa Madre, y los cuatro patriarcas y los cuatro
doctores nos asistan.
Juan de Dios continuaba
en la puerta, sin que mis dos amigos, hondamente afectados por el próximo
peligro hicieran caso de su presencia.
_Va a empezar otra vez
_exclamó Inés huyendo de la ventana después de cerrarla_. Yo creí que se
había concluido. ¡Cuántos tiros! ¡Qué gritos! ¿Pues y los cañones? Yo creí
que el mundo se hacía pedazos; y puesta de rodillas no cesaba de rezar. Si
vieras, Gabriel... Primero sentimos que unos soldados daban recios
golpes en la puerta del parque. Después vinieron muchos
hombres y algunas mujeres pidiendo armas. Dentro del patio un español con
uniforme verde disputó un instante con otro de uniforme azul, y luego se
abrazaron, abriendo enseguida las puertas. ¡Ay! ¡Qué voces, qué gritos! Mi
tío se echó a llorar y dijo también «¡viva España!» tres veces, aunque yo
le suplicaba que callase para no dar que hablar a la vecindad. Al momento
empezaron los tiros de fusil, y al cabo de un rato los de cañón, que
salieron empujados por dos o tres mujeres... El del uniforme azul mandaba
el fuego, y otro del mismo traje, pero que se distinguía del primero por
su mayor estatura, estaba dentro disponiendo cómo se habían de sacar la
pólvora y las balas... Yo me estremecía al sentir los cañonazos; y si a
veces me ocultaba en la alcoba, poniéndome a rezar, otras podía tanto la
curiosidad, que sin pensar en el peligro me asomaba a la ventana para ver
todo... ¡Qué espanto! Humo, mucho humo, brazos levantados, algunos hombres
tendidos en el suelo y cubiertos de sangre y por todos lados el resplandor
de esos grandes cuchillos que llevan en los fusiles.
Una segunda detonación
seguida del estruendo de la fusilería, nos dejó paralizados de estupor.
Inés miró a la Virgen, y el cura encarándose solemnemente con la santa
imagen, dirigiole así la palabra:
_Señora: proteged a
vuestros queridos españoles, de quienes fuisteis reina y ahora sois
capitana. Dadles valor contra tantos y tan fieros enemigos, y haced subir
al cielo a los que mueran en defensa de su patria querida.
Quise abrir la ventana;
pero Inés se opuso a ello muy acongojada. Juan de Dios que al fin traspasó
el umbral, se había sentado tímidamente en el borde de una silla puesta
junto a la misma puerta, donde Inés le reconoció al fin, mejor dicho,
advirtió su presencia,y antes que formulara una pregunta, le dije yo:
_Es el Sr. Juan de
Dios, que ha venido a acompañarme.
_Yo... yo... _balbució
el mancebo en el momento en que la gritería de la calle apenas permitía
oírle_. Gabriel habrá enterado a Vd...
_El miedo le quita a
Vd. el habla _dijo Inés_. Yo también tengo mucho miedo. Pero Vd. tiembla,
Vd. está malo...
En efecto, Juan de Dios
parecía desmayarse, y alargaba sus brazos hacia la muchacha, que absorta y
confundida no sabía si acercarse a darle auxilio o si huir con recelo de
visitante tan importuno. Yo estaba tan excitado, que sin parar mientes en
lo que junto a mí ocurría, ni atender al pavor de mi amiga, abrí
resueltamente la ventana. Desde allí pude ver los
movimientos de los combatientes, claramente percibidos, cual si tuviera
delante un plano de campaña con figuras movibles. Funcionaban cuatro
piezas: he oído hablar de cinco, dos de a 8 y tres de a 4; pero yo creo
que una de ellas no hizo fuego, o sólo trabajó hacia el fin de la lucha.
Los artilleros me parece que no pasaban de veinte; tampoco eran muchos los
de infantería mandados por Ruiz; pero el número de paisanos no era escaso
ni faltaban algunas heroicas amazonas de las que poco antes vi en
la Puerta del Sol. Un
oficial de uniforme azul mandaba las dos piezas colocadas frente a la
calle de San Pedro la Nueva. Por cuenta del otro del mismo
uniforme y graduación corrían las que enfilaban la calle de
San Miguel y de San José, apuntando una de ellas hacia la de San Bernardo,
pues por allí se esperaban nuevas fuerzas francesas en auxilio de las que
invadían la
Palma Alta y sitios inmediatos a la iglesia de Maravillas. La lucha estaba
reconcentrada entonces en la pequeña calle de San Pedro
la Nueva,
por donde atacaron los
granaderos imperiales en número considerable. Para
contrarrestar su empuje los nuestros disparaban las piezas con la mayor
rapidez posible, empleándose en ello lo mismo los artilleros que los
paisanos; y auxiliaba a los cañones la valerosa fusilería que tras las
tapias del parque, en la puerta, y en la calle, hacía mortífero e
incesante fuego.
CAPÍTULO XXIX
Cuando los franceses trataban de tomar las piezas a
la bayoneta, sin cesar el fuego por nuestra parte, eran recibidos por los
paisanos con una batería de navajas, que causaban pánico y desaliento
entre los héroes de las Pirámides y de Jena, al paso que el arma blanca en
manos de estos aguerridos soldados, no hacía
gran estrago moral en la gente española, por ser esta de
muy antiguo aficionada con ella, de modo que al verse heridos, antes les
enfurecía que les desmayaba. Desde mi ventana abierta a la calle de San
José, no se veía la inmediata de San Pedro
la Nueva, aunque la
casa hacía esquina a las dos, así es que yo, teniendo siempre a los
españoles bajo mis ojos, no distinguía a los franceses, sino cuando
intentaban caer sobre las piezas, desafiando la metralla, el plomo, el
acero y hasta las implacables manos de los defensores del parque.
Esto pasó una vez, y
cuando lo vi pareciome que todo iba a concluir por el sencillo
rocedimiento de destrozarse simultáneamente unos a otros; pero nuestro
valiente paisanaje, sublimado por su propio arrojo y el ejemplo, y la
pericia, y la inverosímil constancia de los dos oficiales de artillería,
rechazaba las bayonetas enemigas, mientras sus navajas, hacían estragos,
rematando la obra de los fusiles. Cayeron algunos, muchos artilleros, y
buen número de paisanos; pero esto no desalentaba a los madrileños. Al
paso que uno de los oficiales de artillería hacía uso de su sable con
fuerte puño sin desatender el cañón cuya cureña servía de escudo a los
paisanos más resueltos, el otro, acaudillando un pequeño grupo, se
arrojaba sobre la avanzada francesa, destrozándola antes de que tuviera
tiempo de reponerse. Eran aquellos los dos oficiales oscuros y sin
historia, que en un día, en una hora, haciéndose, por inspiración de sus
almas generosas, instrumento de la conciencia nacional, se anticiparon a
la declaración de guerra por las juntas y descargaron los primeros golpes
de la lucha que empezó a abatir el más grande poder que se ha señoreado
del mundo. Así sus ignorados nombres alcanzaron la inmortalidad.
El estruendo de aquella
colisión, los gritos de unos y otros, la heroica embriaguez de los
nuestros y también de los franceses, pues estos evocaban entre sí sus
grandes glorias para salir bien de aquel empeño, formaban un conjunto
terrible, ante el cual no existía el miedo, ni tampoco era posible
resignarse a ser inmóvil espectador. Causaba rabia y al mismo tiempo
cierto júbilo inexplicable lo desigual de las fuerzas, y el espectáculo
de la superioridad adquirida por los débiles a fuerza de constancia. A
pesar de que nuestras bajas eran inmensas, todo parecía anunciar una
segunda victoria. Así lo comprendían sin duda los franceses, retirados
hacia el fondo de la calle de San Pedro
la Nueva; y viendo que
para meter en un puño a los veinte artilleros ayudados de paisanos y
mujeres, era necesaria más tropa con refuerzos de todas armas, trajeron
más gente, trajeron un ejército completo; y la división de San Bernardino,
mandada por Lefranc apareció hacia las Salesas Nuevas con varias piezas de
artillería. Los imperiales daban al parque cercado de mezquinas tapias las
proporciones de una fortaleza, y a la abigarrada pandilla las proporciones
de un pueblo.
Hubo un momento de
silencio, durante el cual no oí más voces que las de algunas mujeres,
entre las cuales reconocí la de la Primorosa, enronquecida por la fatiga y
el perpetuo gritar. Cuando en aquel breve respiro me aparté de la ventana,
vi a Juan de Dios completamente desvanecido. Inés estaba a su lado,
presentándole un vaso de agua.
_Este buen hombre _dijo
la muchacha_ ha perdido el tino. ¡Tan grande es su pavor! Verdad que la
cosa no es para menos. Yo estoy muerta. ¿Se ha acabado, Gabriel? Ya no se
oyen tiros. ¿Ha concluido todo? ¿Quién ha vencido?
Un cañonazo resonó
estremeciendo la casa. A Inés cayósele el vaso de las manos, y en el mismo
instante entró D. Celestino, que observaba la lucha desde otra habitación
de la casa.
_Es la artillería
francesa _exclamó_. Ahora es ella. Traen más de doce cañones. ¡Jesús,
María y José nos amparen! Van a hacer polvo a nuestros valientes paisanos.
¡Señor de justicia! ¡Virgen María, santa patrona de España!
Juan de Dios abrió sus
ojos buscando a Inés con una mirada calmosa y apagada como la de un
enfermo. Ella, en tanto, puesta de rodillas ante la imagen, derramaba
abundantes lágrimas.
_Los franceses son
innumerables _continuó el cura_. Vienen cientos de miles. En cambio los
nuestros, son menos cada vez. Muchos han muerto ya.¿Podrán resistir los
que quedan? ¡Oh! Gabriel, y usted, caballero, quien quiera que sea, aunque
presumo será español: ¿están Vds. en paz con su conciencia,
mientras nuestros hermanos pelean abajo por la patria y por el Rey? Hijos
míos, ánimo: los franceses van a atacar por tercera vez. ¿No veis cómo se
aperciben los nuestros para recibirlos con tanto brío como antes? ¿No oís
los gritos de los que han sobrevivido al último
combate? ¿No oís las voces de esa noble juventud? Gabriel, Vd., caballero,
cualquiera que sea, ¿habéis visto a las mujeres? ¿Darán lección de valor
esas heroicas hembras a los varones que huyen de la honrosa lucha?
Al decir esto, el buen
sacerdote, con una alteración que hasta entonces jamás había advertido en
él, se asomaba al balcón, retrocedía con espanto, volvía los ojos a la
imagen de la Virgen, luego a nosotros, y tan pronto hablaba consigo mismo
como con los demás.
_Si yo tuviera quince
años, Gabriel _continuó_ si yo tuviera tu edad... Francamente, hijos míos,
yo tengo muchísimo miedo. En mi vida había visto una guerra, ni oído jamás
el estruendo de los mortíferos cañones; pero lo que es ahora cogería un
fusil, sí señores, lo cogería... ¿No veis que va escaseando la gente? ¿No
veis cómo los barre la metralla?... Mirad aquellas mujeres que con
sus brazos despedazados empujan uno de nuestros cañones
hasta embocarle en esta calle. Mirad aquel montón de cadáveres del cual
sale una mano increpando con terrible gesto a los enemigos. Parece que
hasta los muertos hablan, lanzando de sus bocas exclamaciones furiosas...
¡Oh!, yo tiemblo, sostenedme; no, dejadme tomar un fusil, lo tomaré yo.
Gabriel, caballero, y tú también, Inés; vamos todos a la calle, a la
calle. ¿Oís? Aquí llegan las vociferaciones de los franceses. Su
artillería avanza. ¡Ah!, perros: todavía somos suficientes, aunque pocos.
¿Queréis a España, queréis este suelo? ¿Queréis nuestras casas, nuestras
iglesias, nuestros reyes, nuestros santos? Pues ahí está, ahí está dentro
de esos cañones lo que queréis. Acercaos... ¡Ah! Aquellos hombres que
hacían fuego desde la tapia han perecido todos. No importa. Cada muerto no
significa más sino que un fusil cambia de mano, porque antes de que pierda
el calor de los dedos heridos que lo sueltan, otros lo agarran... Mirad:
el oficial que los manda parece contrariado, mira hacia el interior del
parque y se lleva la mano a la cabeza con ademán de desesperación. Es que
les faltan balas, les falta metralla. Pero ahora sale el otro con una
cesta de piedras... sí... son piedras de chispa. Cargan con ellas, hacen
fuego... ¡Oh!, que vengan, que vengan ahora. ¡Miserables! España tiene
todavía piedras en sus calles para acabar con vosotros... Pero ¡ay!, los
franceses parece que están cerca. Mueren muchos de los nuestros. Desde los
balcones se hace mucho fuego; mas esto no basta. Si yo tuviera veinte
años... Si yo tuviera veinte años, tendría el valor que ahora me falta, y
me lanzaría en medio del combate, y a palos, sí señores, a palos, acabaría
con todos esos franceses. Ahora mismo, con mis sesenta años... Gabriel,
¿sabes tú lo que es el deber? ¿Sabes tú lo que es el honor?
Pues para que lo sepas, oye: Yo que soy un viejo inútil, yo que nunca he
visto un combate, yo que jamás he disparado un tiro, yo que en mi vida he
peleado con nadie, yo que no puedo ver matar un pollo, yo que nunca he
tenido valor para matar un gusanito, yo que siempre he tenido miedo a
todo, yo que ahora tiemblo como una liebre y a cada tiro que oigo parece
que entrego el alma al Señor, voy a bajar al instante a la calle, no con
armas, porque armas no me corresponden, sino para alentar a esos
valientes, diciéndoles en castellano aquello de Dulce et decorum est
pro
patria mori!
Estas palabras, dichas
con un entusiasmo que el anciano no había manifestado ante mí sino muy
pocas veces, y siempre desde el púlpito, me enardeció de tal modo que me
avergoncé de reconocerme cobarde espectador de aquella heroica lucha
sin disparar un tiro, ni lanzar una piedra en defensa de
los míos. A no contenerme la presencia de Inés, ni un instante habría yo
permanecido en aquella situación. Después cuando vi al buen anciano
precipitarse fuera de la casa, dichas sus últimas palabras, miedo y amor
se oscurecieron en mí ante una grande, una repentina iluminación de
entusiasmo, de esas que rarísimas veces, pero con fuerza poderosa, nos
arrastran a las grandes acciones.
Inés hizo un movimiento como para detenerme pero sin duda
su admirable buen sentido comprendió cuánto habría desmerecido a mis
propios ojos cediendo a los reclamos de la debilidad, y se contuvo
ahogando todo sentimiento. Juan de Dios, que al volver de su desmayo era
completamente extraño a la situación que nos encontrábamos, y no parecía
tener ojos ni oídos más que para espectáculos y voces de su propia alma,
se adelantó hacia Inés con ademán embarazoso, y le dijo:
_Pero Gabriel la habrá
enterado a Vd. de todo. ¿La he ofendido a Vd. en algo? Bien habrá
comprendido Vd...
_Este caballero _dijo
Inés_ está muerto de miedo, y no se moverá de aquí. ¿Quiere Vd. esconderse
en la cocina?
_¡Miedo! ¡Que yo tengo
miedo! _exclamó el mancebo con un repentino arrebato que le puso encendido
como la grana_. ¿A dónde vas, Gabriel?
_A la calle _respondí
saliendo_. A pelear por España. Yo no tengo miedo.
_Ni yo, ni yo tampoco
_afirmó resuelta, furiosamente Juan de Dios corriendo detrás de mí.
CAPÍTULO
XXX
Llegué a la calle en momentos muy críticos. Las dos
piezas de la calle de San Pedro habían perdido gran parte de su gente, y
los cadáveres obstruían el suelo. La colocada hacia Poniente había de
resistir el fuego de la de los franceses, sin más garantía de superioridad
que el heroísmo de D. Pedro Velarde y el auxilio de los tiros de fusil. Al
dar los primeros pasos encontré uno, y me situé junto a la entrada del
parque, desde donde podía hacer fuego hacia la calle Ancha, resguardado
por el machón de la puerta. Allí se me presentó una cara conocida, aunque
horriblemente desfigurada, en la persona de Pacorro Chinitas, que
incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz ya
moribundo, hablome así con voz desfallecida:
_Gabriel, yo me acabo;
yo no sirvo ya para nada.
_Ánimo, Chinitas _dije
devolviéndole el fusil que caía de sus manos_, levántate.
_¿Levantarme? Ya no
tengo piernas. ¿Traes tú pólvora? Dame acá: yo te cargaré el fusil... Pero
me caigo redondo. ¿Ves esta sangre? Pues es toda mía y de este compañero
que ahora se va... Ya expiró...Adiós, Juancho: tú al menos no verás a los
franceses en el parque.
Hice fuego repetidas
veces, al principio muy torpemente, y después con algún acierto,
procurando siempre dirigir los tiros a algún francés claramente destacado
de los demás. Entre tanto, y sin cesar en mi faena, oí la voz del amolador
que apagándose por grados decía: «Adiós, Madrid, ya me encandilo...
Gabriel, apunta a la cabeza. Juancho que ya estás tieso, allá voy yo
también: Dios sea conmigo y me perdone. Nos quitan el parque; pero
de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil, hoy, mañana y
al otro día. Gabriel, no cargues tan fuerte, que revienta. Ponte más
adentro. Si no tienes navaja, búscala, porque vendrán a la bayoneta. Toma
la mía. Allí está junto a la pierna que perdí... ¡Ay!, ya no veo más que
un cielo negro. ¡Qué humo tan negro! ¿De dónde viene ese humo? Gabriel,
cuando esto se acabe, ¿me darás un poco de agua? ¡Qué ruido tan atroz!...
¿Por qué no traen agua? ¡Agua, Señor Dios Poderoso! ¡Ah!, ya veo el agua;
ahí está. La traen unos angelitos; es un chorro, una fuente, un río...».
Cuando me aparté de
allí, Chinitas ya no existía. La debilidad de nuestro centro de combate me
obligó a unirme a él, como lo hicieron los demás. Apenas quedaban artilleros, y dos mujeres servían la pieza principal, apuntaban hacia la
calle Ancha. Era una de ellas la Primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha,
artilleros, y dos mujeres servían la pieza principal, apuntaban hacia la
calle Ancha. Era una de ellas la Primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha,
próxima a extinguirse.
_Mi general _decía a
Daoíz_. Mientras su merced y yo estemos aquí, no se perderán las Españas
ni sus Indias... Allá va el petardo... Venga ahora acá el destupidor.
Cómo rempuja pa tras este animal cuando suelta el tiro. ¡Ah! ¿Ya
estás aquí, Tripita? _gritó al verme_. Toca este instrumento y verás lo
bueno.
El combate llegaba a un
extremo de desesperación; y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros.
Animados por Daoíz, los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez
la infantería francesa que se destacaba en pequeños pelotones de la
fuerza enemiga.
_¡Ea! _gritó la
Primorosa cuando recomenzó el fuego de cañón_. Atrás, que yo gasto malas bromas.
¿Vio Vd. cómo se fueron, señor general? Sólo con mirarles yo con estos
recelestiales ojos, les hice volver pa tras. Van muertos de miedo.
¡Viva España y muera Napoleón!... Chinitas, ¿no está por ahí Chinitas? Ven
acá, cobarde, calzonazos.
Y cuando los franceses,
replegando su infantería, volvieron a cañonearnos, ella, después de ayudar
a cargar la pieza, prosiguió gritando desesperadamente:
_Renacuajos, volved
acá. Ea, otro paseíto. Sus mercedes quieren conquistarme a mí, ¿no
verdá? Pues aquí me tenéis. Vengan acá: soy la reina, sí señores, soy
la emperadora del Rastro, y yo acostumbro a fumar en este cigarro de
bronce, porque no las gasto menos. ¿Quieren ustedes una chupadita? Pos
allá va. Desapártense pa que no les salpique la saliva; si
no...
La heroica mujer calló
de improviso, porque la otra maja que cerca de ella estaba, cayó tan
violentamente herida por un casco de metralla, que de su despedazada
cabeza saltaron salpicándonos repugnantes pedazos. La esposa de Chinitas,
que también estaba herida, miró el cuerpo expirante de su amiga. Debo
consignar aquí un hecho trascendental; la Primorosa
se puso repentinamente
pálida, y repentinamente seria. Tuvo miedo.
Llegó el instante
crítico y terrible. Durante él sentí una mano que se apoyaba en mi brazo.
Al volver los ojos vi un brazo azul con charreteras de capitán. Pertenecía
a D. Luis Daoíz, que herido en la pierna, hacía esfuerzos por no caer al
suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca. Yo extendí mi brazo
alrededor de su cintura, y él, cerrando los puños, elevándolos
convulsamente al
cielo, apretando los dientes y mordiendo después el pomo de
su sable, lanzó una imprecación, una blasfemia, que habría hecho desplomar
el firmamento, si lo de arriba obedeciera a las voces de abajo. En seguida
se habló de capitulación y cesaron los fuegos. El jefe de las fuerzas
francesas acercose a nosotros, y en vez de tratar decorosamente de las
condiciones de la rendición, habló a Daoíz de la manera más destemplada y
en términos amenazadores y groseros. Nuestro inmortal artillero pronunció
entonces aquellas célebres palabras: Si fuerais capaz de hablar con
vuestro sable, no me trataríais así.
El francés, sin atender
a lo que le decía, llamó a los suyos, y en el mismo instante... Ya no hay
narración posible, porque todo acabó. Los franceses se arrojaron sobre
nosotros con empuje formidable. El primero que cayó fue Daoíz, traspasado
el pecho a bayonetazos. Retrocedimos precipitadamente hacia el interior
del parque todos los que pudimos, y como aun en aquel trance espantoso
quisiera contenernos D. Pedro Velarde, le mató de un pistoletazo por la
espalda un oficial enemigo. Muchos fueron implacablemente pasados a
cuchillo; pero algunos y yo pudimos escapar, saltando velozmente por entre
escombros, hasta
alcanzar las tapias de la parte más honda, y allí nos
dispersamos, huyendo cada cual por donde encontró mejor camino, mientras
los franceses, bramando de ira, indicaban con sus alaridos al aterrado
vecindario que Monteleón había quedado por Bonaparte.
Difícilmente salvamos
la vida, y no fuimos muchos los que pudimos dar con nuestros fatigados
cuerpos en la huerta de las Salesas Nuevas o en el quemadero. Los
franceses no se cuidaban de perseguirnos, o por creer que bastaba con
rematar a los más próximos, o porque se sentían con tanto cansancio como
nosotros. Por fortuna, yo no estaba herido sino muy levemente en la
cabeza, y pude ponerme a cubierto en breve tiempo: al poco rato ya no
pensaba más que en volver a mi casa, donde suponía a Inés en penosa
angustia por mi ausencia. Cuando traté de regresar hallé cerrada la puerta
de Santo Domingo; y tuve que andar mucho trecho buscando el portillo de
San Joaquín. Por el camino me dijeron que los franceses, después de dejar
una pequeña guarnición en el parque, se habían retirado.
Dirigime con esta
noticia tranquilamente a casa, y al llegar a la calle de San José,
encontré aquel sitio inundado de gente del pueblo, especialmente de
mujeres, que reconocían los cadáveres. La Primorosa había recogido el
cuerpo de Chinitas. Yo vi llevar el cuerpo, vivo aún, de Daoíz en hombros
de cuatro paisanos, y seguido de apiñado gentío. D. Pedro Velarde oí que
había sido completamente desnudado por los franceses, y en
aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle
sepultura en San Marcos. Los imperiales se ocupaban en encerrar de nuevo
las piezas, y retiraban silenciosamente sus heridos al interior del
parque: por último, vi una pequeña fuerza de caballería polaca,
estacionada hacia la calle de San Miguel.
Ya estaba cerca de mi
casa, cuando un hombre cruzó a lo lejos la calle, con tan marcado ademán
de locura, que no pude menos de fijar en él mi atención. Era Juan de Dios,
y andaba con pie inseguro de aquí para allí como demente o borracho,
sin sombrero, el pelo en desorden sobre la cara, las ropas
destrozadas y la mano derecha envuelta en un pañuelo manchado de sangre.
_¡Se la han llevado!
_exclamó al verme, agitando sus brazos con desesperación.
_¿A quién? _pregunté,
adivinando mi nueva desgracia.
_¡A Inés!... Se la han
llevado los franceses; se han llevado también a aquel infeliz sacerdote.
La sorpresa y la
angustia de tan tremenda nueva me dejaron por un instante como sin vida.
CAPÍTULO
XXXI
_Una vez que tomaron el parque _continuó Juan de
Dios_, entraron en esa casa de la esquina y en otra de la calle de San
Pedro para prender a todos los que les habían hecho fuego, y sacaron hasta
dos docenas de infelices. ¡Ay, Gabriel, qué
consternación! Yo entraba en la taberna para echarme un
poco de agua en la mano... porque sabrás que una bala me llevó los dos
dedos... entraba en la taberna y vi que sacaban a Inés. La pobrecita
lloraba como un niño y volvía la vista a todos lados, sin duda buscándome
con sus ojos. Acerqueme, y hablando en
francés, rogué al sargento que la soltase; pero me dieron
tan fuerte golpe que casi perdí el sentido. ¡Si vieras cómo lloraba el
pobre ángel, y cómo miraba a todos lados, buscándome sin duda!... Yo me
vuelvo loco, Gabriel. El buen eclesiástico subía la escalera cuando lo
cogieron, y dicen que llevaba un cuchillo en la mano. Todos los de la casa
están presos. Los franceses dijeron que desde allí les habían tirado una
cazuela de agua hirviendo. Gabriel, si no ponen en libertad a Inés, yo me
muero, yo me mato, yo les diré a los franceses que me maten.
Al oír esta relación,
el vivo dolor arrancó al principio ardientes lágrimas a mis ojos; pero
después fue tanta mi indignación, que prorrumpí en exclamaciones terribles
y recorrí la calle gritando como un insensato. Aún dudé; subí a mi casa,
encontrela desierta; supe de boca de algunos vecinos consternados la
verdad, tal como Juan de Dios me la había dicho, y ciego de ira, con el
alma llena de presentimientos siniestros, y de inexplicables
angustias, marché hacia el centro de Madrid, sin saber a dónde me
encaminaba, y sin que me fuera posible discurrir cuál partido sería más
conveniente en tales circunstancias. ¿A quién pedir auxilio, si yo a mi
vez era también injustamente perseguido? A ratos me
alentaba la esperanza de que los franceses pusieran en
libertad a mis dos amigos. La inocencia de uno y otro, especialmente de
ella, era para mí tan obvia, que sin género de duda había de ser
reconocida por los invasores. Juan de Dios me seguía, y lloraba como una
mujer.
_Por ahí van diciendo
_me indicó_ que los prisioneros han sido llevados a la casa de Correos.
Vamos allá, Gabriel, y veremos si conseguimos algo.
Fuimos al instante a la
Puerta del Sol, y en todo su recinto no oíamos sino quejas y lamentos, por
el hermano, el padre, el hijo o el amigo, bárbaramente aprisionados sin
motivo. Se decía que en la casa de Correos funcionaba un tribunal militar;
pero después corrió la voz de que los individuos de la junta habían hecho
un convenio con Murat, para que todo se arreglara, olvidando el
conflicto pasado y perdonándose respectivamente las
imprudencias cometidas. Esto nos alborozó a todos los presentes, aunque no
nos parecía muy tranquilizador ver a la entrada de las principales calles
una pieza de artillería con mecha encendida. Dieron las cuatro de la
tarde, y no se desvanecía nuestra duda, ni de las puertas de la fatal casa
de Correos salía otra gente que algún oficial de órdenes que a toda prisa
partía hacia el Retiro o
la Montaña. Nuestra
ansiedad crecía; profunda zozobra invadía los ánimos, y todos se
dispersaban tratando de buscar noticias verídicas en fuentes autorizadas.
De pronto oigo decir
que alguien va por las calles leyendo un bando. Corremos todos hacia la
del Arenal, pero no nos es posible enterarnos de lo que leen. Preguntamos
y nadie nos responde, porque nadie oye. Retrocedemos pidiendo informes, y
nadie nos los da. Volvemos a mirar la casa de Correos tras cuyas paredes
están los que nos son queridos, y media compañía de granaderos con algunos
mamelucos dispersan al padre, al hermano, al hijo, al amante,
amenazándoles con la muerte. Nos vamos al fin por las calles, cada cual
discurriendo qué influencias pondrá en juego para salvar a los suyos.
Juan de Dios y yo nos
dirigimos hacia los Caños del Peral, y al poco rato vimos un pelotón de
franceses que conducían maniatados y en traílla como a salteadores, a dos
ancianos y a un joven de buen porte. Después de esta fatídica procesión,
vimos hacia la calle de los Tintes otra no menos lúgubre, en que iban
una señora joven, un sacerdote, dos caballeros y un hombre
del pueblo en traje como de vendedor de plazuela. La tercera la
encontramos en la calle de Quebrantapiernas, y se componía de más de
veinte personas, pertenecientes a distintas clases de la sociedad.
Aquellos infelices iban mudos y resignados guardando el odio en sus
corazones, y ya no se oían voces patrióticas en las
calles de la ciudad vencida y aherrojada, porque los
invasores dominábanla toda piedra por piedra, y no había esquina donde no
asomase la boca de un cañón, ni callejuela por la cual no desfilaran
pelotones de fusileros, ni plaza donde no apareciesen, fúnebremente
estacionados, fuertes piquetes de mamelucos, dragones o caballería polaca.
Repetidas veces vimos
que detenían a personas pacíficas y las registraban, llevándoselas presas
por si acertaban a guardar acaso algún arma, aunque fuera navaja para usos
comunes. Yo llevaba en el bolsillo la de Chinitas, y ni aun se me ocurrió
tirarla, ¡tales eran mi aturdimiento y abstracción! Pero tuvimos la suerte
de que no nos registraran. Últimamente y a medida que anochecía, apenas
encontrábamos gente por las calles. No íbamos, no, a la ventura por
aquellos desiertos lugares, pues yo tenía un proyecto que al fin comuniqué
a mi acompañante; pensaba dirigirme a casa de la marquesa, con viva
esperanza de conseguir de ella poderoso auxilio en mi tribulación. Juan de
Dios me contestó que él por su parte había pensado dirigirse a un amigo
que a su vez lo era del
Sr. O'farril, individuo de
la Junta. Dicho esto, convinimos en separarnos, prometiendo acudir de nuevo a
la Puerta del Sol una
hora después. Fui a casa de la marquesa, y el portero me dijo que Su
Excelencia había partido dos días antes para Andalucía. También pregunté
por Amaranta; mas tuve el disgusto de saber que Su Excelencia la señora
condesa estaba en camino de Andalucía. Desesperado regresé al centro de
Madrid, elevando mis pensamientos a Dios, como el más eficaz amparador de
la inocencia, y traté de penetrar en la casa de Correos. Al poco rato de
estar allí procurándolo inútilmente, vi salir a Juan de Dios tan pálido y
alterado que temblé adivinando nuevas desdichas.
_¿No está? _pregunté_.
¿Los han puesto en libertad?
_No _dijo secando el
sudor de su frente_. Todos los presos que estaban aquí han sido entregados
a los franceses. Se los han llevado al Buen Suceso, al Retiro, no sé a
dónde... ¿Pero no conoces el bando? Los que sean encontrados con armas,
serán arcabuceados... Los que se junten en grupo de más de
ocho personas, serán arcabuceados... Los que hagan daño a un francés,
serán arcabuceados... Los que parezcan agentes de Inglaterra, serán
arcabuceados.
_¿Pero dónde está Inés?
_exclamé con exaltación_. ¿Dónde está? Si esos verdugos son capaces de
sacrificar a una niña inocente, y a un pobre anciano, la tierra se abrirá
para tragárselos, las piedras se levantarán solas del suelo para volar
contra ellos, el cielo se desplomará sobre sus cabezas, se
encenderá el aire, y el agua que beban se les tornará veneno; y si esto no
sucede, es que no hay Dios ni puede haberlo. Vamos, amigo: hagamos esta
buena obra. ¿Dice Vd. que están en el Retiro?
_O aquí en el Buen
Suceso, o en la Moncloa. Gabriel, yo salvaré a Inés de la muerte, o me pondré delante de
los fusiles de esa canalla para que me quiten también la vida. Quiero irme
al cielo con ella; si supiera que sus dulces ojos no me habían de mirar
más en la tierra, ahora mismo dejaría de existir. Gabriel, todo lo que
tengo es tuyo si me ayudas a buscarla; que después que ella y yo nos
juntemos, y nos casemos, y nos vayamos al lugar desierto que he pensado,
para nada necesitamos dinero. Yo tengo esperanza; ¿y tú?
_Yo también _respondí,
pensando en Dios.
_Pues, hijo, marcha tú
al Retiro, que yo entraré en el Buen Suceso, por la parte del hospital,
que allí conozco a uno de los enfermeros. También conozco a dos oficiales
franceses. ¿Podrán hacer algo por ella? Vamos: las diez. ¡Ay! ¿No oíste
una descarga?
_Sí, hacia abajo; hacia
el Prado: se me ha helado la sangre en las venas. Corre allá. Adiós, y
buena suerte. Si no nos encontramos después aquí, en mi casa.
Dicho esto, nos
separamos a toda prisa, y yo corrí por la Carrera de San Jerónimo. La
noche era oscura, fría y solitaria. En mi camino encontré tan sólo algunos
hombres que corrían despavoridos, y a cada paso lamentos dolorosísimos
llegaban a mis oídos. A lo lejos distinguí las pisadas de
las patrullas francesas y de rato en rato un resplandor lejano seguido de
estruendosa detonación.
|
|
CAPÍTULO
XXXII
Cómo se presentaba en mi alma atribulada aquel
espectáculo en la negra noche, aquellos ruidos pavorosos, no es cosa que
puedo yo referir, ni palabras de ninguna lengua alcanzan a manifestar
angustia tan grande. Llegaba junto al Espíritu Santo, cuando sentí muy
cercana ya una descarga de fusilería. Allá abajo en la esquina del palacio
de Medinaceli la rápida luz del fogonazo, había iluminado un grupo, mejor
dicho, un montón de personas, en distintas actitudes colocadas, y con
diversos trajes vestidos.
 Tras
de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se
apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces hablando
en lengua extranjera, dialogaban entre sí; se oían las pisadas de los
verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los
movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban
pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía
resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac. Tras
de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se
apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces hablando
en lengua extranjera, dialogaban entre sí; se oían las pisadas de los
verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los
movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban
pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía
resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac.
Acerqueme al palacio de
Medinaceli por la parte del Prado, y allí vi algunas personas que acudían
a reconocer los infelices últimamente arcabuceados. Reconocilos yo también
uno por uno, y observé que pequeña parte de ellos estaban vivos, aunque
ferozmente heridos; y arrastrábanse estos pidiendo socorro, o clamaban en
voz desgarradora suplicando que se les rematase. Entre todas aquellas
víctimas no había más que una mujer, que no tenía semejanza con Inés, ni
encontré tampoco sacerdote alguno. Sin prestar oídos a las voces de
socorro, ni reparar tampoco en el peligro que cerca de allí se corría, me
dirigí hacia el Retiro.
En la puerta que se
abría al primer patio me detuvieron los centinelas. Un oficial se acercó a
la entrada.
_Señor _exclamé
juntando las manos y expresando de la manera más espontánea el vivo dolor
que me dominaba_, busco a dos personas de mi familia que han sido traídas
aquí por equivocación. Son inocentes: Inés no arrojó a la calle ningún
caldero de agua hirviendo, ni el pobre clérigo ha matado a
ningún francés. Yo lo aseguro, señor oficial, y el que dijese lo contrario
es un vil mentiroso.
El oficial, que no
entendía, hizo un movimiento para echarme hacia fuera; pero yo, sin
reparar en consideraciones de ninguna clase, me arrodillé delante de él, y
con fuertes gritos proseguí suplicando de esta manera:
_Señor oficial, ¿será
Vd. tan inhumano que mande fusilar a dos personas inofensivas, a una
muchacha de diez y seis años y a un infeliz viejo de sesenta! No puede
ser. Déjeme Vd. entrar; yo le diré cuáles son, y Vd. les mandará poner en
libertad. Los pobrecitos no han hecho nada. Fusílenme a mí, que disparé
muchos tiros contra Vds. en la acción del parque; pero
dejen en libertad a la muchacha y al sacerdote. Yo entraré, les
sacaremos... Mañana, mañana probaré yo, como esta es noche, que son
inocentes, y si no resultasen tan inocentes como los ángeles del cielo,
fusíleme Vd. a mí cien veces. Señor oficial, Vd. es bueno, Vd. no puede
ser un verdugo. Esas cruces que tiene en el pecho las habrá adquirido
honrosamente en las grandes batallas que dicen ha ganado el ejército de
Napoleón. Un hombre como usted no puede deshonrarse asesinando a mujeres
inocentes. Yo no lo creo, aunque me lo digan. Señor oficial, si quieren
Vds. vengarse de lo de esta mañana maten a todos los hombres de Madrid,
mátenme a mí también; pero no a Inés. ¿Vd. no tiene hermanitas jóvenes y
lindas? Si Vd. las viera amarradas a un palo, a la luz de una linterna,
delante de cuatro soldados con los fusiles en la cara, ¿estaría tan sereno
como ahora está? Déjeme entrar: yo le diré quiénes son los que busco, y
entre los dos haremos esta buena obra que Dios le tendrá en cuenta cuando
se muera. El corazón me dice que están aquí... entremos, por Dios y por
la Virgen. Vd. está aquí en tierra extranjera, y lejos, muy lejos de los suyos.
Cuando recibe cartas de su madre o de sus hermanitas, ¿no le rebosa el
corazón de alegría, no quiere verlas, no quiere volver allá? Si le dijesen
que ahora las estaban poniendo un farol en el pecho para fusilarlas...
El estrépito de otra
descarga me hizo enmudecer, y la voz expiró en mi garganta por falta de
aliento. Estuve a punto de caer sin sentido; pero haciendo un heroico
esfuerzo, volví a suplicar al oficial con voz ronca y ademán desesperado,
pretendiendo que me dejase entrar a ver si algunos de los recién inmolados
eran los que yo buscaba. Sin duda mi ruego, expresado ardientemente y
con profundísima verdad, conmovió al joven oficial, más por
la angustia de mis ademanes que por el sentido de las palabras,
extranjeras para él, y apartándose a un lado me indicó que entrara. Hícelo
rápidamente, y recorrí como un insensato el primer patio y el segundo. En
este, que era el de
la Pelota, no había más
que franceses; pero en aquel yacían por el suelo las víctimas aún
palpitantes, y no lejos de ellas las que esperaban la muerte. Vi que las
ataban codo con codo, obligándolas a ponerse de rodillas, unos de espalda,
otros de frente. Los más extendían los brazos agitándolos al mismo tiempo
que lanzaban imprecaciones y retos a los verdugos; algunos escondían con
horror la cara en el pecho del vecino; otros lloraban; otros pedían la
muerte, y vi uno que rompiendo con fuertes sacudidas las ligaduras, se
abalanzó hacia los granaderos. Ninguna fórmula de juicio, ni tampoco
preparación espiritual, precedían a esta abominación: los granaderos
hacían fuego una o dos veces, y los sacrificados se revolvían en charcos
de sangre con espantosa agonía.
Algunos acababan en el
acto; pero los más padecían largo martirio antes de expirar, y hubo muchos
que heridos por las balas en las extremidades y desangrados, sobrevivieron
después de pasar por muertos hasta la mañana del día 3, en que los mismos
franceses, reconociendo su mala puntería, les mandaron al hospital. Estos
casos no fueron raros, y yo sé de dos o tres a quienes cupo la suerte de
vivir después de pasar por los horrores de una ejecución sangrienta. Un
maestro herrero, comprendido en una de las traíllas del Retiro, dio
señales de vida al día siguiente, y al borde mismo del hoyo en que se le
preparaba sepultura: lo mismo aconteció a un tendero de la calle de
Carretas, y hasta hace poco tiempo ha existido uno que era entonces
empleado en la imprenta de Sancha, y fue fusilado torpemente dos veces,
una en la Soledad, donde se hizo la primera matanza, después en el patio
del Buen Suceso, desde cuyo sitio pudo escapar, arrastrándose entre
cadáveres y regueros de sangre hasta el hospital cercano, donde le dieron
auxilio. Los franceses, aunque a quema_ropa, disparaban mal, y algunos de
ellos, preciso es confesarlo, con marcada repugnancia, pues sin duda
conocían el envilecimiento en que habían repentinamente caído las águilas
imperiales.
Casi sin esperar a que
se consumara la sentencia de los que cayeron ante mí, les examiné a todos.
Las linternas, puestas delante de cada grupo, alumbraban con siniestra luz
la escena. Ni entre los inmolados ni entre los que aguardaban el
sacrificio, vi a Inés ni a D. Celestino, aunque a veces me parecía
reconocerles en cualquier bulto que se movía implorando compasión o
murmurando una plegaria.
Recuerdo que en aquel
examen una mano helada cogió la mía, y al inclinarme vi un hombre
desconocido que dijo algunas palabras y expiró. Repetidas veces pisé los
pies y las manos de varios desgraciados; pero en trances tan terribles,
parece que se extingue todo sentimiento compasivo hacia los extraños, y
buscando con anhelo a los nuestros, somos impasibles para las desgracias
ajenas.
Algunos franceses me
obligaron a alejar de aquel sitio; y por las palabras que oí me juzgué en
peligro de ser también comprendido en la traílla pero a mí no me importaba
la muerte, ni en tal situación hubiera dejado de mirar a un punto donde
creyera distinguir el semblante de mis dos amigos, aunque me arcabucearan
cien veces. Corrí hacia otro extremo del patio, donde sonaban lamentos y
mucha bulla de gente, cuando un anciano se acercó a mí tomándome por el
brazo.
_¿A quién busca Vd.?
_le dije.
_¡Mi hijo, mi único
hijo! _me contestó_. ¿Dónde está? ¿Eres tú mi hijo? ¿Eres tú mi Juan? ¿Te
han fusilado? ¿Has salido de aquel montón de muertos?
Comprendí por su mirada
y por sus palabras que aquel hombre estaba loco, y seguí adelante. Otro se
llegó a mí y preguntome a su vez que a quién buscaba. Contele
brevemente la historia, y me dijo:
_Los que fueron presos
en el barrio de Maravillas, no han venido aquí ni a la casa de Correos.
Están en la Moncloa. Primero los llevaron a San Bernardino, y a estas horas... Vamos
allá. Yo tengo un salvo_conducto de un oficial francés, y podemos salir.
Salimos en efecto, y en
el Prado aquel hombre corrió desaladamente y le perdí de vista. Yo también
corrí cuanto me era posible, pues mis fuerzas, a tan terribles pruebas
sometidas por tanto tiempo, desfallecían ya. No puedo decir qué calles
pasé, porque ni miraba a mi alrededor, ni tenía entonces más ojos que los
del alma para ver siempre dentro de mí mismo el espectáculo de aquella
gran tragedia. Sólo sé que corrí sin cesar; sólo sé que ninguna voz,
ninguna queja que sonasen cerca de mí me conmovían ni me interesaban; sólo
sé que mientras más
corría, mayores eran mi debilidad y extenuación, y que al
fin, no sé en qué calle, me detuve apoyándome en la pared cercana, porque
mi cuerpo se caía al suelo y no me era posible dar un paso más. Limpié el
sudor de mi frente; parecíame que se había acabado el aire y que el suelo
se marchaba también bajo mis pies, que las casas se hundían sobre mi
cabeza. Recuerdo haber hecho
esfuerzos para seguir; pero no me fue posible, y por un
espacio de tiempo que no puedo apreciar, sólo tinieblas me rodearon,
acompañadas de absoluto silencio.
CAPÍTULO
XXXIII
Durante mi desvanecimiento, hijo de la extenuación,
traje a la memoria las arboledas de Aranjuez, con sus millares de pájaros
charlatanes, aquellas tardes sonrosadas, aquellos paseos por los bordes
del Jarama y el espectáculo de la unión de este con el Tajo. Me acordé de
la casa del cura y parecíame ver la parra del patio y los tiestos de la
huerta, y oír los chillidos de la tía Gila, riñendo formalmente con las
gallinas porque sin su permiso se habían salido del corral. Se me
representaba el sonido de las campanas de la iglesia, tocadas por los
cuatro muchachos o por el ingrato padre. La imagen de Inés completaba
todas estas imágenes, y en mi delirio no me parecía que estaba la
desgraciada muchacha
junto a mí ni tampoco delante, sino dentro de mi propia
persona, como formando parte del ser a quien reconocía como yo mismo. Nada
estorbaba nuestra felicidad, ni nos cuidábamos de lo porvenir, porque
abandonada a su propio ímpetu la corriente de nuestras almas, se habían
juntado al fin Tajo y Jarama, y mezcladas ambas corrientes cristalinas,
cavaban en el ancho cauce de una sola y fácil existencia.
Sacome de aquel estado
soñoliento un fuerte golpe que me dieron en el cuerpo, y no tardé en verme
rodeado de algunas personas, una de las cuales dijo examinándome de cerca:
«Está borracho».
Creí reconocer la voz
del licenciado Lobo, aunque a decir verdad, aún hoy no puedo asegurar que
fuera él quien tal cosa dijo. Lo que sí afirmo es que uno de los que me
miraban era Juan de Dios.
_¡Eres tú, Gabriel! _me
dijo_. ¿Cómo estás por los suelos? Bonito modo de buscar a la muchacha. No
está en el Retiro, ni en el Buen Suceso. El señor licenciado me ayuda en
mis pesquisas, y estamos seguros de encontrarla, y aun de salvarla.
Estas palabras las oí
confusamente, y después me quedé solo, o mejor dicho, acompañado de
algunos chicuelos que me empujaban de acá para allá jugando conmigo. No
tardé en recobrar con el completo uso de mis facultades, la idea perfecta
de la terrible situación, sólo olvidada durante un rato de marasmo físico
y de turbación mental. Oí distintamente las dos en un reloj cercano, y
observé el sitio en que me encontraba, el cual no era otro que la plazuela
del Barranco, inmediata a los Caños del Peral. Contemplar mental y
retrospectivamente cuanto había pasado, medir con el pensamiento la
distancia que me separaba de la Montaña y correr hacia allá todo pasó en
el mismo instante. Sentíame ágil; la desesperación aligeraba tanto mis
pasos, que en poco tiempo llegué al fin de mi viaje; y en la portalada que
daba a la huerta del Príncipe Pío vi tanta gente curiosa que era difícil
acercarse. Yo lo hice a pesar de los obstáculos, y habría sido preciso
matarme para hacerme retroceder. Las mujeres allí reunidas daban cuenta de
los desgraciados que habían visto penetrar para no salir más. Desde luego
quise introducirme, e intenté conmover a los centinelas con ruegos, con
llantos, con razones, hasta con amenazas. Pero mis esfuerzos eran inútiles
y cuanto más clamaba, más enérgicamente me impelían
hacia fuera. Después de forcejear un rato, la desesperación
y la rabia me sugirieron estas palabras que dirigí al centinela.
_Déjeme entrar. Vengo a
que me fusilen.
El centinela me miró
con lástima, y apartome con la culata de su fusil.
_¡Tienes lástima de mí
_continué_ y no la tienes de los que busco! No, no tengas lástima. Yo
quiero entrar. Quiero ser arcabuceado con ellos.
Fui nuevamente
rechazado: pero de tal modo me dominaba el deseo de entrar, y tan
terriblemente pesaba sobre mi espíritu aquella horrorosa incertidumbre,
que la vida me parecía precio mezquino para comprar el ingreso de la
funesta puerta, tras la cual agonizaban o se disponían a la muerte mis dos
amigos.
Desde fuera escuchaba
un sordo murmullo, concierto lúgubre a mi parecer, de plegarias dolorosas
y de violentas imprecaciones. Yo tan pronto me apartaba de la puerta como
volvía a ella, a suplicar de nuevo, y la angustia me sugería razones
incontestables para cualquiera, menos para los franceses. A veces golpeaba
la pared con mi cabeza, a veces clavábame las uñas en mi propio cuerpo
hasta hacerme sangre; medía con la vista la altura de la tapia, aspirando
a franquearla de un vuelo; iba y venía sin cesar insultando a los
afligidos circunstantes y miraba el negro cielo, por entre cuyos turbios y
apelmazados celajes creía distinguir danzando en veloz carrera una turba
de mofadores demonios.
Volvía a suplicar al
centinela, diciéndole:
_¿Por qué no me
fusiláis? ¿Por qué no entro, para que me maten con mis amigos? ¡Ah!
¡Asesinos de Madrid! ¿Sabéis para qué quiero yo a vuestro Emperador? Para
esto.
Y escupía con rabia a
los pies de los soldados, que sin duda me tenían por loco.
Luego, concibiendo una
idea que me parecía salvadora, registré ávidamente mis bolsillos como si
en ellos encerrase un tesoro, y sacando la navaja de Chinitas que aún
conservaba, exclamé con febril alegría:
_¡Ah! ¿No veis lo que
tengo aquí? Una navaja, un cuchillo aún manchado de sangre. Con él he
matado muchos franceses, y mataría al mismo Napoleón I. ¿No prendéis a
todo el que lleva armas? Pues aquí estoy. Torpes; habéis cogido a tantos
inocentes y a mí me dejáis suelto por las calles... ¿No me andabais
buscando? Pues aquí estoy. Ved, ved el cuchillo; aún gotea sangre.
Tan convincentes
razones me valieron el ser aprehendido; y al fin penetré en la huerta.
Apenas había dado algunos pasos hacia las personas que confusamente
distinguía delante de mí, cuando un vivo gozo inundó mi alma. Inés y D.
Celestino estaban allí, ¡pero de qué manera! En el momento de mi entrada a
ambos
los ataban, como eslabones de la cadena humana que iba a
ser entregada al suplicio. Me arrojé en sus brazos, y por un momento,
estrechados con inmenso amor, los tres no fuimos más que uno solo. Inés
empezó después a llorar amargamente; mas el clérigo conservaba su
semblante sereno.
_Desde que le has
visto, Inés, has perdido la serenidad _dijo gravemente_. Ya no estamos en
la tierra. Dios aguarda a sus queridos mártires, y la palma que merecemos
nos obliga a rechazar todo sentimiento que sea de este mundo.
_¡Inés! _exclamé con el
dolor más vivo que he sentido en toda mi vida_. ¡Inés! Después de verte en
esta situación, ¿qué puedo hacer sino morir?
Y luego volviéndome a
los franceses ebrio de coraje, y sintiéndome con un valor inmenso,
extraordinario, sobrehumano, exclamé:
_Canallas, cobardes
verdugos, ¿creéis que tengo miedo a la muerte? Haced fuego de una vez y
acabad con nosotros.
Mi furor no irritaba a
los franceses, que hacían los preparativos del sacrificio con frialdad
horripilante. Lleváronme a presencia de uno, el cual después de decirme
algunas palabras, me envió ante otro que al fin decidió de mi suerte. Al
poco rato me vi puesto en fila junto al clérigo, cuya mano estrechó la
mía.
_¿Cuándo te cogieron?
¿Te encontraron alguna arma, desgraciado? _me dijo_. Pero no es esta
ocasión de mostrar odio, sino resignación. Vamos a entrar en nueva y más
gloriosa vida. Dios ha querido que nuestra existencia acabe en este día, y
nos ha dado el laurel de mártires por la patria, que todos
no tienen la dicha de alcanzar. Gabriel, eleva tu mente al cielo. Tú estás
libre de todo pecado, y yo te absuelvo. Hijo mío, este trance es terrible;
pero tras él viene la bienaventuranza eterna. Sigue el ejemplo de Inés. Y
tú, hija mía, la más inocente de todas las víctimas inmoladas en este día,
implora por nosotros, si como creo llegas la primera al goce de la eterna
dicha.
Sin atender a las
razones de mi amigo, yo me empeñaba en hablar con Inés, en distraerla de
su devoto recogimiento, en pretender que dirigiera a mí las palabras que a
Dios sin duda dirigía, en obligarla a alzar los ojos y mirarme, pues sin
esto, yo me sentía incapaz de contrición.
Un oficial francés nos
pasó una especie de revista, examinándonos uno a uno.
_¿Para qué prolongáis
nuestro martirio? _exclamé sin poderme contener al ver sobre mí la
impertinente mirada del francés_.Todos somos españoles; todos hemos
luchado contra vosotros; por cada vida que ahoguéis en sangre, renacerán
otras mil que al fin acabarán con vosotros, y ninguno de los que estáis
aquí verá la
casa en que nació.
_Gabriel, modérate y
perdónalos como les perdono yo _me dijo el cura_. ¿Qué te importa esa
gente? ¿Para qué les afeas su pasado, si harto lo verán en el turbio
espejo de su conciencia? ¿Qué importa morir? Hijo mío, destruirán nuestros
cuerpos, pero no nuestra alma inmortal, que Dios ha de recibir en su seno.
Perdónalos; haz lo que yo, que pienso pedir a Dios por los
enemigos del príncipe de
la Paz, mi amigo y
hasta pariente; por Santurrias, por el licenciado Lobo, por los tíos de
Inesilla, y hasta por los franceses que nos quieren quitar nuestra patria.
Mi conciencia está más serena que ese cielo que tenemos sobre
nuestras cabezas y por cuyo lejano horizonte aparece ya la
aurora del nuevo día. Lo mismo están nuestras almas, Gabriel, y en ellas
despuntan ya los primeros resplandores del día sin fin.
_Ya amanece _dije
mirando a Oriente_. Inés: no bajes los ojos, por Dios, y mírame;
estréchate más contra nosotros.
_Procura serenar tu
conciencia, hijo mío _continuó el clérigo_. La mía está serena. No, no he
manchado mis manos con sangre porque soy sacerdote; me encontraron con un
cuchillo, pero no era mío. Yo cumplí mi deber, que era arengar a aquellos
valientes, y si ahora me soltaran acudiría de pueblo en pueblo repitiendo
aquello de Dulce et decorum est del gran latino. Únicamente me
arrepiento de no haber advertido a tiempo al señor
Príncipe. ¡Ah!, si él hubiera puesto en la cárcel a aquellos perdidos...
tal vez no habría caído, tal vez no habría sido rey Fernando VII, tal vez
no habrían venido los franceses... tal vez... Pero Dios lo ha querido
así... Verdad es que si yo hubiera vencido la cortedad de mi genio... si
yo hubiera prevenido a Su Alteza, que me quería
tanto... ¡Ah!, no nos ocupemos ya más que de morir y
perdonar. ¡Ah, Gabriel! Haz lo que yo, y verás con cuánta tranquilidad
recibes la muerte.¿Ves a Inés? ¿No parece su cara la de un ángel celeste?
¿No la ves cómo está tranquila en su recogimiento, y digna y circunspecta
sin afectación; no la ves cómo mira a los franceses sin odio, y suspira
dulcemente, animándonos con su mirada!
_¡Inés! _exclamé yo sin
poder adquirir nunca la serenidad que D. Celestino me pedía_. Tú no debes
morir, tú no morirás. Señor oficial, fusiladnos a todos, fusilad al mundo
entero, pero poned en libertad a esta infeliz muchacha que nada ha hecho.
Así como digo y repito, y juro que he matado yo más de cincuenta
franceses, digo y repito, y juro que Inés no arrojó a la calle ningún
caldero de agua hirviendo, como han dicho.
El francés miró a Inés,
y viéndola tan humilde, tan resignada, tan bella, tan dulcemente triste en
su disposición para la muerte, no pudo menos de mostrarse algo compasivo.
D. Celestino viendo aquella inclinación favorable, se echó a llorar y dijo
también: «todos nosotros hemos pecado; pero Inés es inocente». Las
lágrimas del anciano produjeron en mí trastorno tan vivo, que de improviso
a la tirantez colérica de mi irritado ánimo sucedió una como tranquila
aunque penosísima expansión, un reblandecimiento, si así puede decirse, de
mi endurecido dolor.
_Inés es inocente
_exclamé de nuevo_. ¿No ven ustedes su semblante, señores oficiales? ¡Ah!,
ustedes son unos caballeros muy decentes y muy honrados, y no pueden
cometer la villanía de asesinar a esta niña.
_Nosotros no valemos
para nada _dijo el clérigo con voz balbuciente_. Mátennos en buen hora,
porque somos hombres y el que más y el que menos... Pero ella... señores
militares... Me parece que son ustedes unas personas muy finas... pues...
¡Ah! Inés es inocente. No tienen Vds. conciencia; ¿no tienen en su
corazón una voz que les dice que esa jovencita es inocente?
El oficial pareció más
inclinado a la compasión, pareció hasta conmovido. Acercándose, miró a
Inés con interés.
Mas la muchacha se
abrazó a nosotros en el momento en que los granaderos formaron la horrenda
fila. Yo miraba todo aquello con ojos absortos y sentíame nuevamente
aletargado, con algo como enajenación o delirio en mi cabeza.
Vi que se acercó otro
oficial con una linterna, seguido de dos hombres, uno de los cuales nos
examinó ansiosamente, y al llegar a Inés, parose y dijo: «Esta».
Era Juan de Dios,
acompañado del licenciado Lobo y de aquel mismo oficial francés que varias
veces le visitó en nuestra tienda. Lo que entonces pasó se me representa
siempre en formas vagas como las que pasea la mentirosa fiebre ante
nuestros ojos cuando estamos enfermos.
|
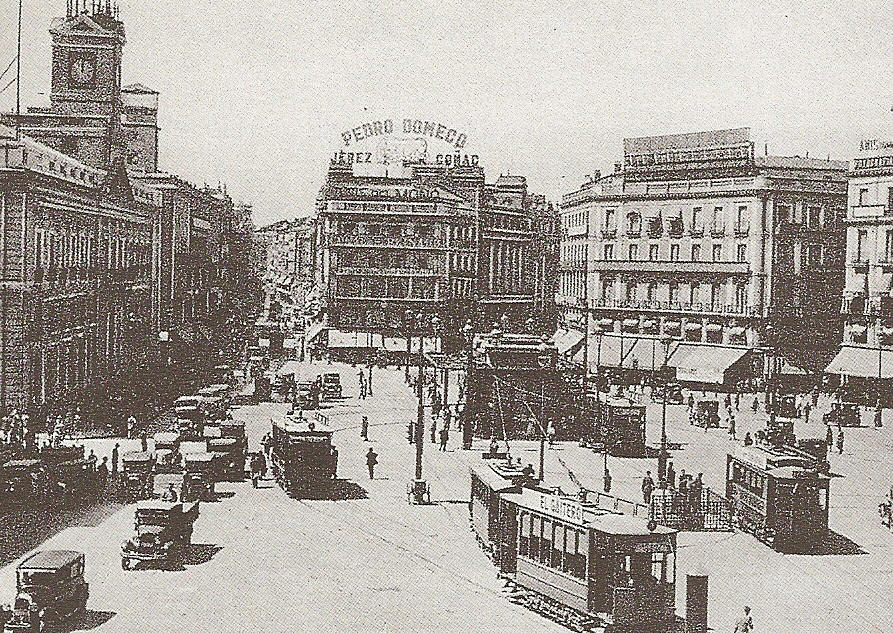 En la agitación de mi sueño había cambiado de postura y me había
dejado caer sobre la venerable inglesa que a mi lado iba.
En la agitación de mi sueño había cambiado de postura y me había
dejado caer sobre la venerable inglesa que a mi lado iba.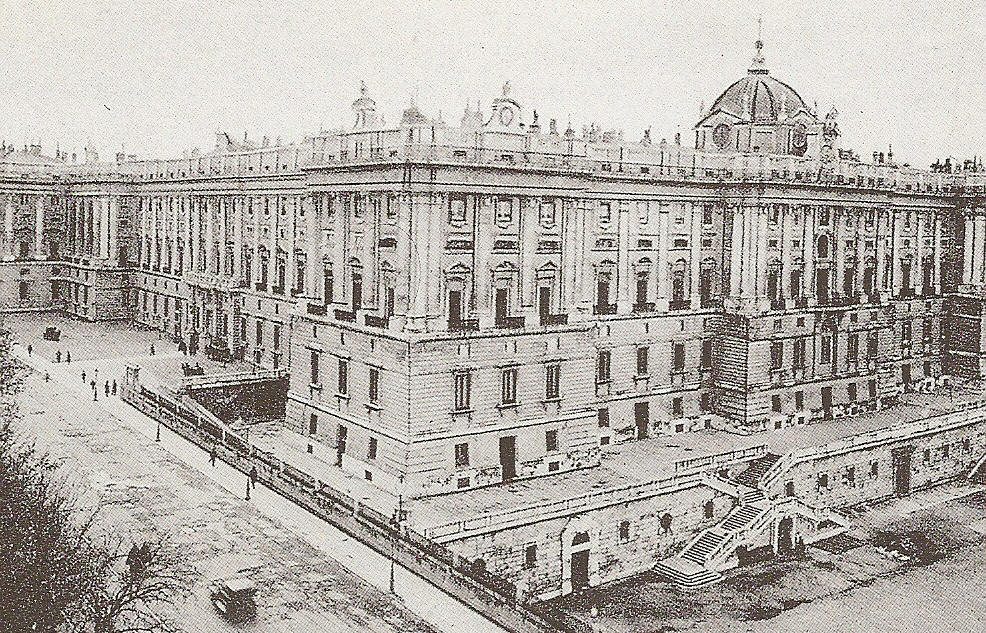 El coche seguía, y a mí me abrasaba la curiosidad por saber qué
había sido de la desdichada Condesa ¿La mató su marido? Yo me hacía
cargo de las intenciones de aquel malvado. Ansioso de gozarse en su
venganza, como todas las almas crueles, quería que su mujer
presenciase, sin dejar de tocar, la agonía de aquel incauto joven
llevado allí por una vil celada de Mudarra.
El coche seguía, y a mí me abrasaba la curiosidad por saber qué
había sido de la desdichada Condesa ¿La mató su marido? Yo me hacía
cargo de las intenciones de aquel malvado. Ansioso de gozarse en su
venganza, como todas las almas crueles, quería que su mujer
presenciase, sin dejar de tocar, la agonía de aquel incauto joven
llevado allí por una vil celada de Mudarra.
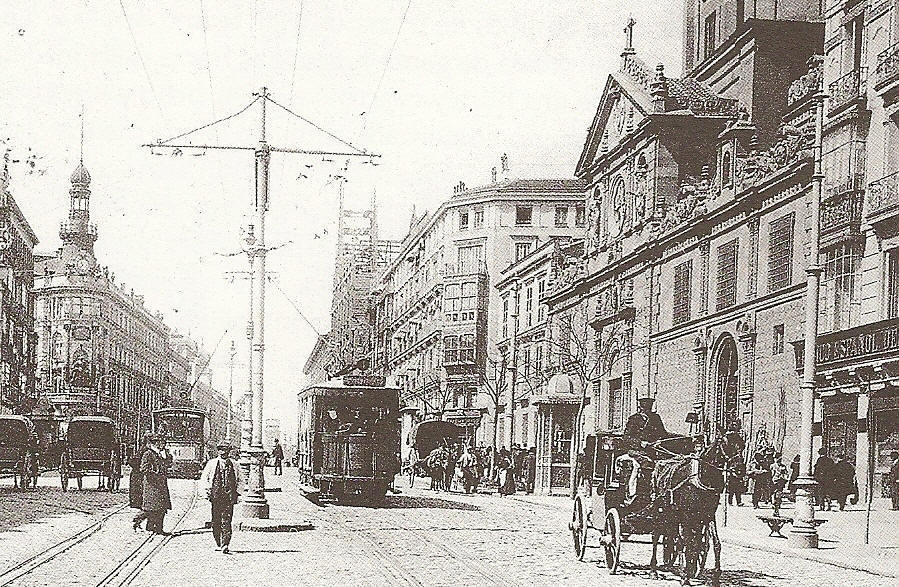 caballero con su señora: él quedó junto a mí. Era un hombre que
parecía afectado de fuerte y reciente impresión, y hasta creí que
alguna vez se llevó el pañuelo a los ojos para enjugar las
invisibles lágrimas, que sin duda corrían bajo el cristal verde
oscuro de sus descomunales antiparras.
caballero con su señora: él quedó junto a mí. Era un hombre que
parecía afectado de fuerte y reciente impresión, y hasta creí que
alguna vez se llevó el pañuelo a los ojos para enjugar las
invisibles lágrimas, que sin duda corrían bajo el cristal verde
oscuro de sus descomunales antiparras.

.jpg)

 ecía entre dientes:"¡Qué bien imitada está la letra!" En efecto, era una carta pequeña,
con el sobre garabateado por mano femenina. Lo miró bien,
recreándose en su infame obra, hasta que observó que yo con
curiosidad indiscreta y descortés alargaba demasiado el rostro para
leer el sobrescrito. Dirigióme una mirada que me hizo el efecto de
un golpe, y guardó su cartera.
ecía entre dientes:"¡Qué bien imitada está la letra!" En efecto, era una carta pequeña,
con el sobre garabateado por mano femenina. Lo miró bien,
recreándose en su infame obra, hasta que observó que yo con
curiosidad indiscreta y descortés alargaba demasiado el rostro para
leer el sobrescrito. Dirigióme una mirada que me hizo el efecto de
un golpe, y guardó su cartera. tamborileaba en la imperial; de pronto salíamos al espacio
puro, inundado de sol, para volver de nuevo a penetrar en el
vaporoso seno de los celajes inmensos, ya rojos, ya amarillos, tan
pronto de ópalo como de amatista, que iban quedándose atrás en
nuestra marcha. Pasábamos luego por un sitio del espacio en que
flotaban masas resplandecientes de un finísimo polvo de oro: más
adelante, aquella polvareda que a mí se me antojaba producida por el
movimiento de las ruedas triturando la luz era de plata, después
verde como harina de esmeraldas, y por último, roja, como harina de
rubís. El coche iba arrastrado por algún volátil apocalíptico, más
fuerte que el hipogrifo y más atrevido que el dragón; y el rumor de
las ruedas y de la fuerza motriz recordaba el zumbido de las grandes
aspas de un molino de viento, o más bien el de un abejorro del
tamaño de un elefante. Volábamos por el espacio sin fin, sin llegar
nunca; entretanto la tierra quedábase abajo, a muchas leguas de
nuestros pies; y en la tierra, España, Madrid, el barrio de
Salamanca, Cascajares, la Condesa, Mudarra, el incógnito galán,
todos ellos.
tamborileaba en la imperial; de pronto salíamos al espacio
puro, inundado de sol, para volver de nuevo a penetrar en el
vaporoso seno de los celajes inmensos, ya rojos, ya amarillos, tan
pronto de ópalo como de amatista, que iban quedándose atrás en
nuestra marcha. Pasábamos luego por un sitio del espacio en que
flotaban masas resplandecientes de un finísimo polvo de oro: más
adelante, aquella polvareda que a mí se me antojaba producida por el
movimiento de las ruedas triturando la luz era de plata, después
verde como harina de esmeraldas, y por último, roja, como harina de
rubís. El coche iba arrastrado por algún volátil apocalíptico, más
fuerte que el hipogrifo y más atrevido que el dragón; y el rumor de
las ruedas y de la fuerza motriz recordaba el zumbido de las grandes
aspas de un molino de viento, o más bien el de un abejorro del
tamaño de un elefante. Volábamos por el espacio sin fin, sin llegar
nunca; entretanto la tierra quedábase abajo, a muchas leguas de
nuestros pies; y en la tierra, España, Madrid, el barrio de
Salamanca, Cascajares, la Condesa, Mudarra, el incógnito galán,
todos ellos. nsignificancia, si el lector no sabe pasar de las exterioridades del texto
gráfico; pero restregándose en éste los ojos por espacio de un par de
siglos, no es difícil descubrir el meollo que contiene.
nsignificancia, si el lector no sabe pasar de las exterioridades del texto
gráfico; pero restregándose en éste los ojos por espacio de un par de
siglos, no es difícil descubrir el meollo que contiene.  Contaron sus penas y trabajos los viajeros al generoso
traficante, y éste les albergó en una de sus mejores tiendas, les regaló con
excelentes manjares, y alentó sus abatidos ánimos con pláticas amenas y
relatos de viajes y aventuras, que el precioso niño escuchaba con gravedad
sonriente, como oyen los grandes a los pequeños, cuando los pequeños se
saben la lección. Al despedirse asegurándoles que en aquella provincia
interna del Egipto debían considerarse libres de persecución, entregó al
anciano un puñado de monedas, y en la mano del niño puso una de oro, que
debía de ser media pelucona o doblón de a ocho, reluciente, con endiabladas
leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto motivó una familiar
disputa entre el varón grave y la madre hermosa, pues aquél, obrando con
prudencia y económica previsión, creía que la moneda estaba más segura en su
bolsa que en la mano del nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y
Contaron sus penas y trabajos los viajeros al generoso
traficante, y éste les albergó en una de sus mejores tiendas, les regaló con
excelentes manjares, y alentó sus abatidos ánimos con pláticas amenas y
relatos de viajes y aventuras, que el precioso niño escuchaba con gravedad
sonriente, como oyen los grandes a los pequeños, cuando los pequeños se
saben la lección. Al despedirse asegurándoles que en aquella provincia
interna del Egipto debían considerarse libres de persecución, entregó al
anciano un puñado de monedas, y en la mano del niño puso una de oro, que
debía de ser media pelucona o doblón de a ocho, reluciente, con endiabladas
leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto motivó una familiar
disputa entre el varón grave y la madre hermosa, pues aquél, obrando con
prudencia y económica previsión, creía que la moneda estaba más segura en su
bolsa que en la mano del nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y
 mercado. Componíanlo tiendas o
barracas muy vistosas, y de la animación y bullicio que en ellas
reinaba, no pueden dar idea las menguadas muchedumbres que en nuestra
civilización conocemos. Allí telas riquísimas, preciadas joyas, metales y
marfiles, drogas mil balsámicas, objetos sin fin, construidos para la
utilidad o el capricho; allí manjares, bebidas, inciensos, narcóticos,
estimulantes y venenos para todos los gustos; la vida y la muerte, el dolor
placentero y el gozo febril.
mercado. Componíanlo tiendas o
barracas muy vistosas, y de la animación y bullicio que en ellas
reinaba, no pueden dar idea las menguadas muchedumbres que en nuestra
civilización conocemos. Allí telas riquísimas, preciadas joyas, metales y
marfiles, drogas mil balsámicas, objetos sin fin, construidos para la
utilidad o el capricho; allí manjares, bebidas, inciensos, narcóticos,
estimulantes y venenos para todos los gustos; la vida y la muerte, el dolor
placentero y el gozo febril.  jeto grave iba el chiquitín, dando sus manecitas,
a uno y otro, y acomodando su paso inquieto y juguetón al mesurado andar de
las personas mayores.
jeto grave iba el chiquitín, dando sus manecitas,
a uno y otro, y acomodando su paso inquieto y juguetón al mesurado andar de
las personas mayores.  de
los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la
artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o
a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de
cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar.
de
los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la
artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o
a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de
cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar.
 Tras
de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se
apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces hablando
en lengua extranjera, dialogaban entre sí; se oían las pisadas de los
verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los
movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban
pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía
resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac.
Tras
de la detonación, oyéronse quejidos de dolor, imprecaciones que se
apagaban al fin en el silencio de la noche. Después algunas voces hablando
en lengua extranjera, dialogaban entre sí; se oían las pisadas de los
verdugos, cuya marcha en dirección al fondo del Prado era indicada por los
movimientos de unos farolillos de agonizante luz. A cada rato circulaban
pequeños tropeles, con gentes maniatadas, y hacia el Retiro se percibía
resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac. cuando desapareció de entre las filas, arrastrada, sostenida, cargada por
Juan de Dios.
cuando desapareció de entre las filas, arrastrada, sostenida, cargada por
Juan de Dios.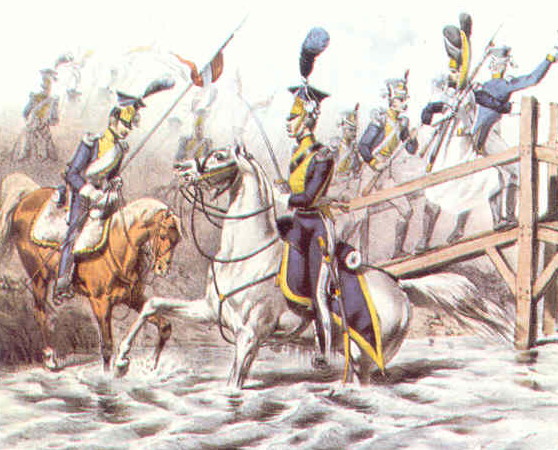 momento en que los franceses que durante la acción la habían ocupado se
hallaban en el caso de abandonarla. Vieron todos aquel lugar como un
santuario cuya conquista era el supremo galardón de la victoria, y se
arrojaron sobre los defensores del agua escasa y corrompida que arrojaban
unos cuantos arcaduces en un estanquillo. Los enemigos, que no querían
desprenderse de aquel tesoro, le defendían con la rabia del sediento.
Apenas disparados los primeros tiros, otros muchos franceses, extenuados
de fatiga, y
momento en que los franceses que durante la acción la habían ocupado se
hallaban en el caso de abandonarla. Vieron todos aquel lugar como un
santuario cuya conquista era el supremo galardón de la victoria, y se
arrojaron sobre los defensores del agua escasa y corrompida que arrojaban
unos cuantos arcaduces en un estanquillo. Los enemigos, que no querían
desprenderse de aquel tesoro, le defendían con la rabia del sediento.
Apenas disparados los primeros tiros, otros muchos franceses, extenuados
de fatiga, y 
 mendrugos_.
Pero antes les quiero decir una cosa, y es que si D. Mariano Cereso no
hubiera defendido la Aljafería como la defendió, nada se habría hecho en
el Portillo. ¡Y que es hombre de mantequillas en gracia de Dios el tal D.
Mariano Cereso! En la del 4 de Agosto andaba por las calles con su espada
y rodela antigua y daba miedo verle. Esto de Santa Engracia parecía un
horno, señores. Las bombas y las granadas llovían; pero los patriotas no
les hacían más caso que si fueran gotas de agua. Una buena parte del
convento se desplomó; las casas temblaban y todo esto que estamos viendo
parecía un barrio de naipes, según la prontitud con que se incendiaba y se
desmoronaba. Fuego en las ventanas, fuego arriba, fuego abajo: los
franceses caían como moscas, señores, y a los zaragozanos lo mismo les
daba morir que nada. D. Antonio Quadros embocó por allí, y cuando miró a
las baterías francesas, se las quería comer. Los bandidos tenían sesenta
cañones echando fuego sobre estas paredes. ¿Ustés no lo vieron? Pues yo
sí, y los pedazos del ladrillo de las tapias y la tierra de los parapetos
salpicaban como miajas de un bollo. Pero los muertos servían de parapeto,
y muertos arriba, muertos abajo, aquello era una montaña. D. Antonio
Quadros echaba llamas por los ojos. Los muchachos hacían fuego sin parar;
su alma era toda balas, ¿ustés no lo vieron? Pues yo sí, y las baterías
francesas se quedaban limpias de artilleros. Cuando vio que un cañón
enemigo había quedado sin gente, el comandante gritó: «¡Una charretera al
que clave aquel cañón!» y Pepillo Ruiz echa a andar como quien se pasea
por un jardín entre mariposas y flores de Mayo; sólo que aquí las
mariposas eran balas, y las flores bombas. Pepillo Ruiz clava el cañón y
se vuelve riendo. Pero ¡velay! que otro pedazo de convento se viene al
suelo. El que fue aplastado, aplastado quedó. D. Antonio Quadros dijo que
aquello no importaba nada, y viendo que la artillería de los bandidos
había abierto un gran boquete en la tapia, fue a taparlo él mismo con una
saca de lana. Entonces una bala le dio en la cabeza. Retiráronle aquí;
dijo que tampoco aquello importaba nada, y expiró.
mendrugos_.
Pero antes les quiero decir una cosa, y es que si D. Mariano Cereso no
hubiera defendido la Aljafería como la defendió, nada se habría hecho en
el Portillo. ¡Y que es hombre de mantequillas en gracia de Dios el tal D.
Mariano Cereso! En la del 4 de Agosto andaba por las calles con su espada
y rodela antigua y daba miedo verle. Esto de Santa Engracia parecía un
horno, señores. Las bombas y las granadas llovían; pero los patriotas no
les hacían más caso que si fueran gotas de agua. Una buena parte del
convento se desplomó; las casas temblaban y todo esto que estamos viendo
parecía un barrio de naipes, según la prontitud con que se incendiaba y se
desmoronaba. Fuego en las ventanas, fuego arriba, fuego abajo: los
franceses caían como moscas, señores, y a los zaragozanos lo mismo les
daba morir que nada. D. Antonio Quadros embocó por allí, y cuando miró a
las baterías francesas, se las quería comer. Los bandidos tenían sesenta
cañones echando fuego sobre estas paredes. ¿Ustés no lo vieron? Pues yo
sí, y los pedazos del ladrillo de las tapias y la tierra de los parapetos
salpicaban como miajas de un bollo. Pero los muertos servían de parapeto,
y muertos arriba, muertos abajo, aquello era una montaña. D. Antonio
Quadros echaba llamas por los ojos. Los muchachos hacían fuego sin parar;
su alma era toda balas, ¿ustés no lo vieron? Pues yo sí, y las baterías
francesas se quedaban limpias de artilleros. Cuando vio que un cañón
enemigo había quedado sin gente, el comandante gritó: «¡Una charretera al
que clave aquel cañón!» y Pepillo Ruiz echa a andar como quien se pasea
por un jardín entre mariposas y flores de Mayo; sólo que aquí las
mariposas eran balas, y las flores bombas. Pepillo Ruiz clava el cañón y
se vuelve riendo. Pero ¡velay! que otro pedazo de convento se viene al
suelo. El que fue aplastado, aplastado quedó. D. Antonio Quadros dijo que
aquello no importaba nada, y viendo que la artillería de los bandidos
había abierto un gran boquete en la tapia, fue a taparlo él mismo con una
saca de lana. Entonces una bala le dio en la cabeza. Retiráronle aquí;
dijo que tampoco aquello importaba nada, y expiró.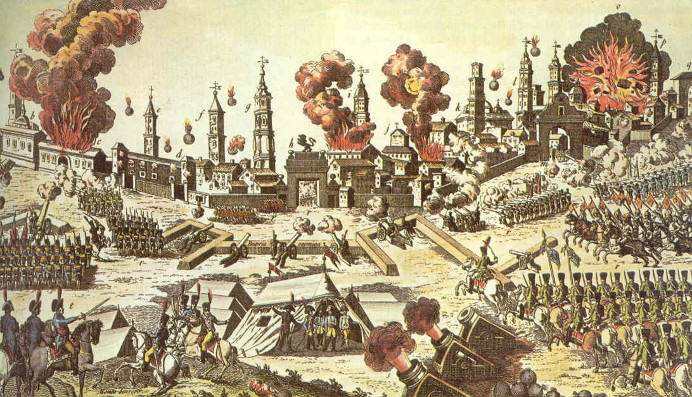 Por
nuestra parte el número de bajas era enorme: los hombres quedaban por
docenas estrellados contra el suelo en aquella línea que había sido
muralla, y ya no era sino una aglomeración informe de tierra, ladrillos y
cadáveres. Lo natural, lo humano habría sido abandonar unas posiciones
defendidas contra todos los elementos de la fuerza y de la ciencia militar
reunidos; pero allí no se trataba de nada que fuese humano y natural, sino
de extender la potencia defensiva hasta límites infinitos, desconocidos
para el cálculo científico y para el valor ordinario, desarrollando en sus
inconmensurables dimensiones el genio aragonés, que nunca se sabe a dónde
llega.
Por
nuestra parte el número de bajas era enorme: los hombres quedaban por
docenas estrellados contra el suelo en aquella línea que había sido
muralla, y ya no era sino una aglomeración informe de tierra, ladrillos y
cadáveres. Lo natural, lo humano habría sido abandonar unas posiciones
defendidas contra todos los elementos de la fuerza y de la ciencia militar
reunidos; pero allí no se trataba de nada que fuese humano y natural, sino
de extender la potencia defensiva hasta límites infinitos, desconocidos
para el cálculo científico y para el valor ordinario, desarrollando en sus
inconmensurables dimensiones el genio aragonés, que nunca se sabe a dónde
llega.
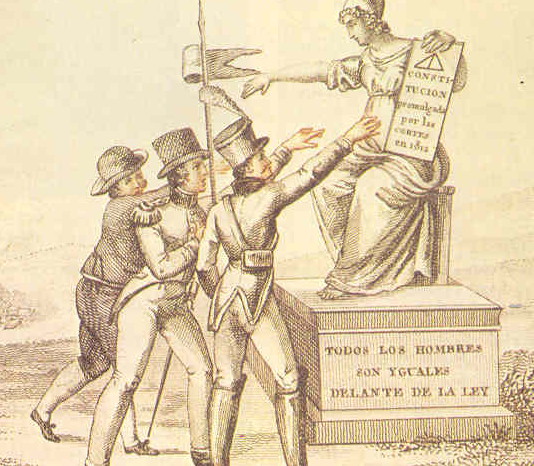
 APÍTULO
XIX
APÍTULO
XIX